Las 8 de la mañana no es buena hora para un encuentro, pero a esa hora estaba yo esperando en el Parque Juanita. Escogí el banco mejor cuidado por la sombra de los flamboyanes, justo frente a un señor que, acomodado en su banco, daba cabezazos de sueño. Estaba paciente, llevaba más de 20 minutos sin verla aparecer y aún no desesperaba. Aunque mis ojos, que simulaban estar enfocados en el libro abierto entre mis piernas, cada dos o tres minutos se me escapaban ansiosos hacia la esquina.
Fue en uno de esos devaneos que lo vi. No le presté atención a la primera, no era más que un anciano indigente, un peculiar reciclador, otra de esas personas funestamente comunes que se la pasan revisando basureros y sacando de ahí lo que les puede ser de conveniencia. Volví a mirar hacia la esquina, y luego al libro por un largo minuto, y cuando volví a levantar la mirada ella seguía sin aparecer y el tipo ya estaba un tanto más cerca de mi banco. Venía haciendo su trabajo con denuedo, revisando con pericia cada cesto, volcando hacia una bolsa el resultado de su faena matutina.
Traté de continuar mi rutina de lector y centinela pero me fue imposible. El fuerte olor pestilente me impidió hacerlo. Supe que emanaba de él y solo entonces, ayudado por su cercanía, comprendí que no se trataba de un viejo, como me pareció al principio, sino de un hombre joven, demasiado joven. Busqué en su rostro algún atisbo de anormalidad o locura que me justificaran su depauperación casi en el mismo instante en que saludó al señor que se hallaba sentado en el banco frente al mío. Lo hizo con camaradería y espontaneidad, echando así por tierra, con el tono de su voz y su expresión, mis sospechas sobre el porqué de su situación.
La pregunta que siempre me hago cuando me encuentro a alguien en ese estado es la misma: ¿cómo puede una persona llegar ahí? La respuesta a veces se me esconde, me parece oscura e imprevisible, otras me resulta fácil imaginarlo: pienso en el alcoholismo, en un mal manejo familiar, en hermanos con malas entrañas, en una posible deuda impagable; pero igual es difícil presumirlo. Llegar a quedarse sin un techo, valiéndose de nada para subsistir, vistiendo andrajos, y maloliendo, no es una situación a la que se llega de un día para otro.
Mi cabeza se desentendió de su espera y mi pensamiento se fue hasta la terminal de ferrocarriles y ómnibus interprovinciales a través de la que viajo casi a diario. En no pocas ocasiones la guagua que tomo para llegar hasta mi casa es la última, la de las 11 de la noche, y siempre me sorprende ver la cantidad de personas —qué digo personas, casi parecen zombis, seres ultraterrenales— que pernoctan en ella.
No puedo evitar sentirme herido y hasta sucio, pues como parte de la sociedad me considero un tanto constructo de cada una de sus riquezas y deformaciones. Viendo a estos hombres sobrevivir en la penuria más atroz, a estos miserables capaces de conmover a cualquier novelista, sea realista o romántico, me doy cuenta de que una sociedad que llega a engrosar semejante desdicha, o que no es capaz de encontrar las herramientas necesarias para ponerle fin, no debe de andar nada bien que digamos. Un sentimiento de alerta debería primar en todos sus resquicios.
Cuando ella irrumpe, mi amiga, casi me sorprende. Espero hablar un poco de todo, del amor que nos consume a su paso, de los últimos días, y esos planes futuros que casi siempre salen planazos. El tiempo nunca nos da, siempre nos despedimos con ganas de volver a vernos, no obstante no puedo evitar señalárselo, decirle mira a aquel hombre, no es tan hombre nada, casi es un muchacho, y comenzamos por ahí, con ceño fruncido y mueca de preocupación, nuestra ansiada charla.

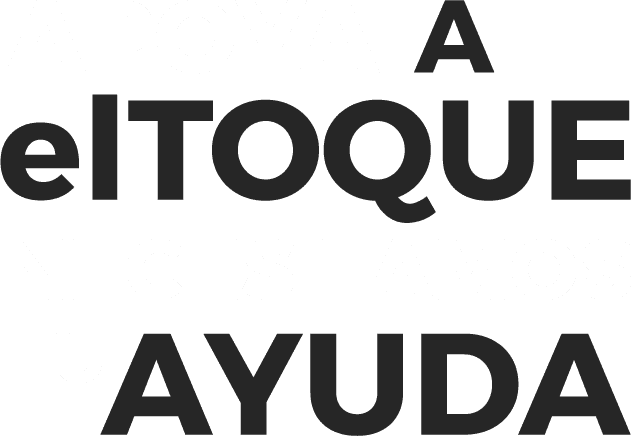


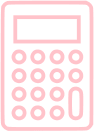
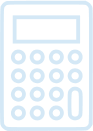




Comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
Jorge Rodriguez
Laura
Rubén