Pescar en río revuelto

Foto del autor
El mejor lugar es el Puente de La Cruz, pero la policía no los deja pescar ahí. Nadie sabe si es porque el lugar está profundo y los muchachos se pueden ahogar; si es por lo sucio que está el río y sabe Dios qué enfermedad pueden contraer; o si es, finalmente, para que esos muchachos renegridos y escuálidos no dejen una mala imagen en los turistas que visitan el cercano Monumento a la Toma del Tren Blindado.
Los adultos sí pescan en el puente, con pita o tarraya, cogen peces grandes y a veces se los llevan por sacos. “Ahora voy a buscar al que vende las minutas”, dicen y los muchachos se quedan boquiabiertos. Cierran la boca al poco rato y entre risas y burlas me recomiendan no comprar pescado frito a ninguno de los vendedores ambulantes que pululan por toda la ciudad de Santa Clara.

Foto del autor
El propósito de los muchachos es más modesto. Atrapan cuatro o cinco clarias al día y se las venden en 15 pesos a los criadores de puercos o de gallos finos. “Los animales cogen mucha fuerza”, dice uno y hace un gesto que imita al King Kong de los filmes en blanco y negro.
A los peces pequeños los echan en una palangana y se los ofrecen a los trabajadores del Parque de las Arcadas. El parque tiene unos estanques de cemento, donde lo mismo se pueden encontrar clarias, tortugas de agua dulce o pequeños peces limpiapeceras. Estos últimos son bien cotizados, aunque para cazarlos hay que entrar al río Cubanicay con una tarraya y los muchachos no se atreven a tanto.
Ellos se conforman con poco, a fin de cuentas su inversión es mínima. Apenas traen un anzuelo de tres puntas y unas brazas de sedal. No necesitan carnada, pues el río está repleto de peces ansiosos por llevarse algo a la boca. Así que estos artistas del menor esfuerzo se limitan a lanzar su anzuelo al agua y, cuando ven un pez acercarse o nadar por encima del cebo, dan un tirón brusco al cordel. Es una técnica que llaman “robar”.

Foto del autor
Aun así, la pesquería no está exenta de preocupaciones. No solo por los pescadores grandes que se llevan los peces, o por algún inoportuno como yo que se los come a preguntas o los expulsa del sitio; sino porque con frecuencia los anzuelos se enredan en troncos, animales muertos, pedazos de plástico o cualquier fragmento de los desechos que flotan en el río. En estos casos los muchachos deben resignarse a perder el anzuelo o, como hizo uno, entrar con todo y botas en las aguas oscuras del arroyuelo.
Cuando uno les pregunta si no les preocupa que el río esté tan sucio, ellos se encogen de hombros.
—Los puercos comen cualquier cosa —dicen.
—¿Y si te enfermas?
—No qué va —responden con una sonrisa— yo no me enfermo nunca. Y los puercos, tampoco.
Algunos viven ahí, prácticamente en la orilla del Cubanicay y quizás esa tubería de aguas albañales que vierte al torrente pertenezca a sus mismas casas. Otros vienen del barrio El Condado o del reparto Dobarganes. Llegan en guagua, a pie o arracimados sobre una bicicleta. Lo único común entre ellos es la pita, el anzuelo y una bolsa con canicas para matar el tiempo cuando la pesca no marcha bien.
Por suerte el río pasa junto a un parquecito de diversiones y, cuando se aburren de pescar o de no pescar nada, los muchachos se entretienen meciéndose como locos en los columpios. Una vez yo estuve a punto de regañarlos por tanta algarabía, pero enseguida cambié de opinión. “Tómalo con calma —me dije— todavía son niños, no se puede esperar otra cosa de ellos”.

Foto del autor
Lea también: Clavadistas de aguas negras



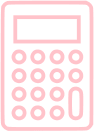
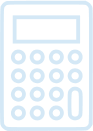




Comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
William Rodrigez Fernandez