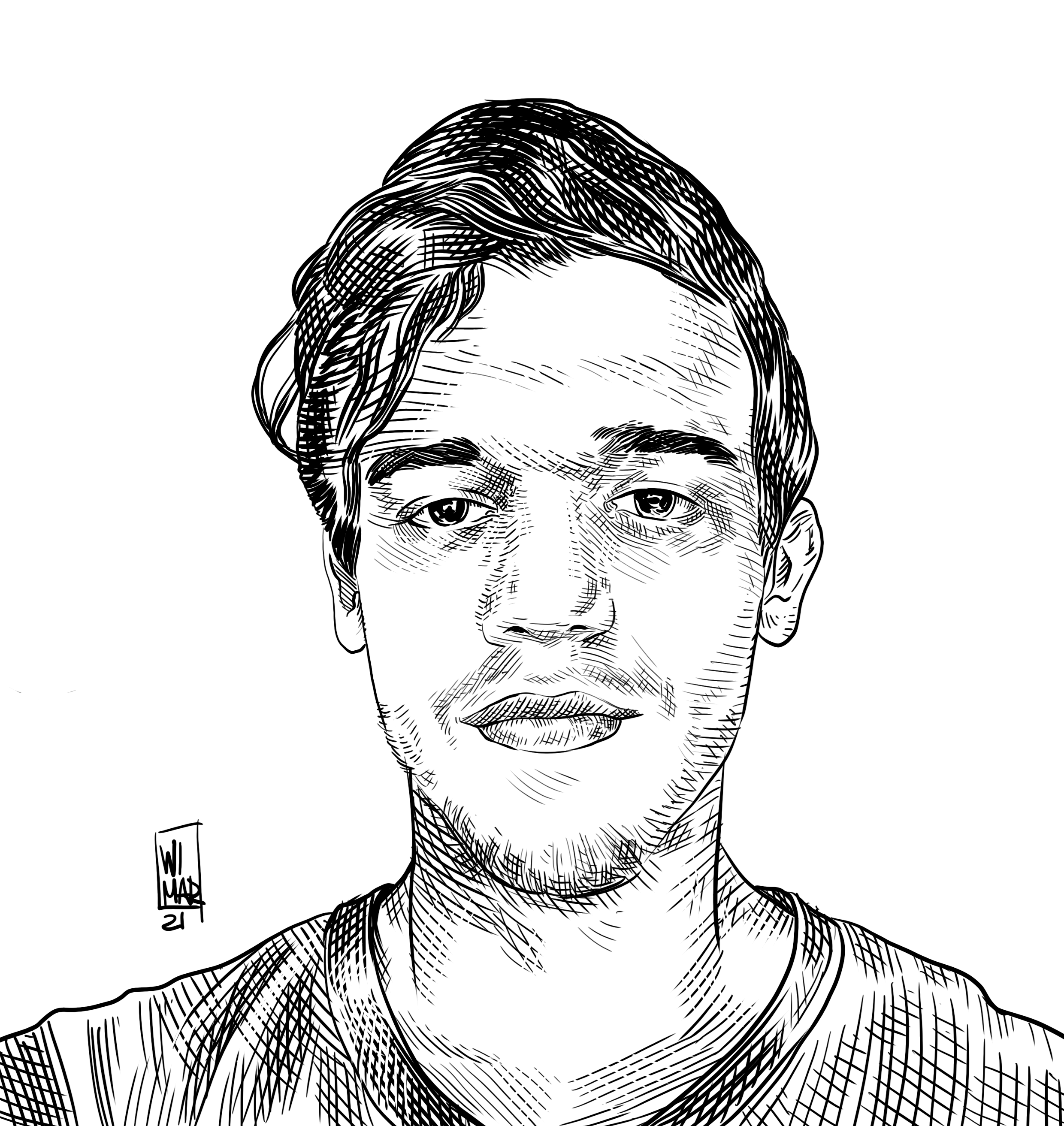Las burbujas se escapaban de la boca y la nariz. Trepaban con mucha calma para ir a morir a la superficie, mientras yo me hundía e iba a morir al fondo. Tenía unos cuatro años. Había saltado a lo más hondo de una piscina y me había quedado en calma, hundiéndome, entretenido con aquellas burbujitas que salían de mí y se movían con tanta lentitud.
He estado varias veces a punto de morir ahogado, pero nunca he sido una persona de ahogamiento escandaloso, de esas que gritan y manotean y salen a flote para tomar bocanadas de aire que se contaminan con buches de agua y aumentan su desesperación.
Aquella vez, una muchacha desconocida adentró su mano y me sacó agarrado por una oreja, como pieza final de toda la ridiculez de aquella escena: yo hundiéndome sin hacer nada; yo, sin saber nadar, saltando a donde evidentemente me iba a hundir; y, sobre todo, yo saltando al agua a pesar de tenerle un miedo tan grande que, cuando mi madre me lavaba la cabeza, gritaba pidiendo auxilio a todo el barrio.
Algo en el agua me llamó. Me dijo que saltara. Me hizo sentir tranquilo mientras me hundía. Algo. Quizás un llamado familiar o nacional –en un país todo rodeado de mar– que recorre mis venas, llega a mi cerebro y me lleva a situaciones ridículamente mortales. Puede que sea lo mismo que me hizo llegar a donde estoy ahora, a este momento en el cual parezco ser mar por todas partes.

Solo veo mar. La orilla, desde hace rato, quedó perdida tras la curva del mundo. Y el mar me agarra la pierna derecha acalambrada y me entra por la careta y el snorkel. Cada vez soy más mar, como mis tíos.
La sal me lleva o me trae recuerdos y escenas y tiempos, y así vuelvo a unos días antes, cuando mis tíos se tiraron por última vez. Así le decimos en mi isla a echarse al mar: tirarse. Pero es más que eso, es un salto de fe hacia la Florida, al sueño americano que tanto y tan bien nos han vendido, a eso que, en un país regido desde hace más de 60 años por un gobierno totalitario, le solemos llamar libertad.
Cada uno de mis tíos lo había intentado antes, pero esta fue la definitiva. Mi abuela lloraba con el bastón encajado en los dienteperros de Cojímar, mientras mi primo y yo les dábamos el último empujón. Después los vimos alejarse y esparcirse, hasta que ya no los vimos más.
La sal lo conserva todo. También puede llevarme a muchos años antes, cuando el mar era un dador de calma, entretenimiento o sustento, y no una vía de escape; o a hace alrededor de dos horas, cuando, junto a algunos amigos, comencé el avance hacia lo hondo de la playa Bacuranao, hasta alejarme de la arena como nunca me había alejado antes y como mi consciencia me avisaba que no resistiría.
Pero lo hice de todas formas. Tal vez por esa especie de conexión familiar-nacional que pasa por mis tíos y por miles de otros cubanos que se han tirado y me hace ver al mar como un elemento liberador, aunque mi intención no fuera llegar a la Florida, sino hallar la mancha que una vez fue barco y ahora es una mole de chatarra oxidada, hundida desde hace décadas en las profundidades relativamente cercanas a la playa. También puede haya sido simple y llanamente por eso: las ansias de hallar la mancha, el barco convertido en chatarra por el tiempo, que es lo mismo que viajar al pasado.
Al encontrarla, mis compañeros se sumergieron y se hicieron fotos con la cámara submarina, levantando los pulgares, tocando con un dedo la punta del asta ladeado, acariciando el metal rugoso entre verde y carmelita… Yo recordé por qué le temía al mar. Su capacidad destructiva. Su poco respeto por la vida humana. Quise volver, pero no lo hice. Guardé mi rostro en el agua y pataleé y pataleé hasta que escuché el silbido de uno de los otros, indicándome que me había alejado demasiado.
Intenté volver, pero la corriente me empezó a jugar en contra, el mar plano se llenó de pequeñas olas que me daban lengüetazos en la cabeza y me asfixiaban el snorkel, la careta se separó unos milímetros de mi frente y se inundó, y la pierna derecha, contraída desde hacía un rato, se convirtió de pronto en un trozo de mármol con el que debía cargar para mantenerme a flote.
Los demás esperaban una respuesta y yo levanté una mano y les mostré el pulgar, porque, al parecer, no tengo instinto de supervivencia, porque no soy una persona de ahogamiento escandaloso, y es así que cada vez soy más mar, y el mar es un velo entre lo visible y lo invisible que enlaza todas las historias como hace con la tierra y los continentes, las humedece para que no se resequen y mueran, las llena de sal, y me lleva y me trae a través suyo.
Mar rizado
Se me empapa la cara. Creo que me voy a ahogar, pero el agua pasa rápido y la nariz vuelve a quedar a la intemperie. Puede haber sido una salpicadura nada más, o Manolo me mojó tratando de hacerme recuperar la consciencia. Tengo la extraña sensación de que mi cuerpo no es en realidad mi cuerpo y estoy muy mareado. Mareado viene de mar, o parece venir de mar, y me viene perfecto, porque el mar insiste en salpicarme y las gotas son agujas heladas bajo el sol que quema y el cielo y el agua se me funden en la vista y parecen inclinarse a la izquierda, inclinarse a la derecha y cambiarse los lugares y cielo-arriba agua-abajo y agua-arriba cielo-abajo.
Manolo me zarandea. Me pregunta si estoy bien. No creo estar bien. La cordura me da vueltas. La cara me arde como si tuviera una plancha caliente pegada y no sé si es la realidad o parte de esta locura repentina, pero me parece que el tiburón se sigue moviendo.
Me llamo Pedro. Quizás es lo único que mi mente no duda. Y mi hermano es Manolo. El tiburón no sé quién es. Bueno… el tiburón es el tiburón. Y la lancha, Márgara.
Márgara la madre de mi hermano Manolo, que no es la mía, y en verdad él tampoco es mi hermano.
Márgara la mujer de mi padre, Fermín, oficial del ejército.
Márgara la hija de don Juan, español, propietario de la imprenta en la que Manolo y yo trabajamos cuando no estamos pescando. Un tipo vivaracho, comprensivo y muerto. No, todavía está vivo. Desvarío. Me adelanto a los acontecimientos.
Márgara la madrastra mía y de René, mi hermano biológico, desde que somos pequeños.
Márgara, por tanto, la lancha.
La mandamos a construir en Cienfuegos, blanca, de 23 pies, con motor interior, y la trajimos hasta La Habana navegando cientos de kilómetros por la costa sur. Su estreno pesquero fue en el Golfo de Batabanó, cerca del Surgidero de Batabanó, un pueblo donde todo el mundo es pescador o familia de pescador.
El agua salada vuelve a salpicarme, me entra en los ojos y en la nariz y me lleva al Muelle Real, allá en el Surgidero, donde llegaban los pescadores con las sartas de pescados frescos y los freían y vendían ahí mismo. La gente del pueblo podía almorzar, merendar y cenar pescado, y uno se dejaba llevar por sus costumbres. Recuerdo un pargo capturado por nosotros, acompañado con un trago de ron detrás de otro, que acabó en una vomitera terrible con olor a mar.
Un vómito salado que, sin embargo, disfrutamos. El mar es una fiesta para nosotros. El agua, la sal, el tiempo que se expande y se transforma y hasta el vómito que nos provoca. Todo es tan amplio, tan libre, tan calmado y a la vez emocionante, que a uno le parece andar flotando en un sueño.
Márgara es un sueño también, entonces. Un sueño roto. La veo alzarse sobre olas gigantes y caer contra el muelle, volver a escalar sobre el agua, volver a caer, desbaratarse como un rompecabezas, morir como mi abuelo postizo, Juan… Mi mente vuelve a desvariar. Es 1956. Ninguno está muerto. Todavía no.
Nuestra lancha solo pierde vitalidad cuando no estamos pescando y la dejamos amarrada al muro del malecón, por la Avenida del Puerto. Pero no es muerte, es reposo. Descansa junto a decenas de otras lanchas y botes que luego saldrán también, da igual en la mañana o en la tarde, y se perderán entre la imagen del Castillo del Morro que corta el horizonte de la bahía. Los dueños andan después por las callejuelas de La Habana con la pesca encima. Algunos la van vendiendo. Otros, como nosotros, la guardan para sus propios estómagos. La mayoría, entre las ropas gastadas y la piel llena de sol, deja ver que el mar para ellos, más que un trabajo, igual es una fiesta o por lo menos una vida –otra–, porque sus embarcaciones son reinos en donde solo ellos son reyes. Luego inundan la ciudad de sus conquistas. Pescados para todos. Sal por todas partes.
A uno no deberían poderle quitar su reino, ¿verdad, Manolo? Te pregunto, pero no hablo. Todo me sigue dando vueltas y tú me abofeteas y solo lo empeoras todo.
Cielo, mareo, bofetada, cielo, mar, bofetada, Manolo, tiburón… Márgara. Mi desorden mental se acomoda en la rutina con la que regimos nuestros dominios: de frente el uno al otro, yo sentado en la proa y tú en la popa, del lado del motor, para salpicarte todo lo posible. Hoy salimos a pescar bonito y andamos buscando el cebo para entrarle un buen cardumen. Metes la mano en la tanqueta llena de restos de pescados. Los riegas por todas partes. Flotamos entre una matanza acuática. Yo tiro el anzuelo y preparo la caña. Esperamos. El sol está fuerte hoy. Esperamos. Si nos demoramos mucho, la ropa se te va a secar antes de que vuelvas a salpicarte, va a ponerse encartonada y con olor a sal. Esperamos. La pesca es mucho de espera, de quedarte tranquilo mirando al infinito y ¡Picó! ¡Picó! ¡Manolo, ayúdame! Agarramos la caña entre los dos. Forcejea. ¡Cojones, cómo hala! Se va cansando y lo logramos arrastrar hasta nosotros. ¡Eso, eso, ya lo tenemos! ¡Ven, desgraciado, ven!...
El tiburón es mucho más grande de lo que necesitamos. Pudimos haberlo dejado ir y esperar otro más pequeño, más fácil de coger, y nos hubiera servido igual, pero quién nos dice que dejemos ir nada. El orgullo de uno está en coger lo más difícil, aunque nadie te esté mirando. Sigue dando bandazos, pero logramos subirlo a la lancha. Le sueno un buen fierrazo por la cabeza y listo, se queda tieso. Ahora a preparar la boya para que flote y atraer al cardumen mientras nosotros… ¡Paff! Un solo salto, un solo espasmo y un clase de bofetón con la aleta trasera que me desarma la mandíbula y me vira la vida al revés. Yo loco. Yo más muerto que el tiburón. Yo siendo salpicado por el mar y cayendo al trampolín del pasado para coger impulso e ir a parar al futuro, a un momento al que no quiero ir.
Mar, bofetón, cielo… Me siento en la proa para no empaparme de tantos recuerdos salados. Tú, Manolo, en la popa, porque te gusta adaptarte. Si estás en el mar, te mojas, aunque no acabes de entender el significado de esa agua que te cae encima. Mar, bofetón… Una ráfaga de ametralladora. Año 1959. Otra y otra ráfaga sonando en el oriente del país y un ejército rebelde haciéndose del poder y un tal Fidel Castro y un tal Raúl y otros tales y una tal dictadura del proletariado y marchas y manifestaciones y euforia y un intento de invasión y un tal socialismo y las intervenciones, unas tales intervenciones...
Cielo-abajo, mar-arriba, Márgara… Tú detrás de un despacho, en una oficina, como en la popa de la lancha. Empapándote, Manolo, empapándote demasiado. Administras la imprenta del viejo Juan, tu abuelo, pero no será tuya, ni de él. Él estará muerto, Manolo, ¡muerto! Las intervenciones empezarán por las grandes empresas: el agua, la electricidad, el teléfono… Todo para el pueblo, dirán, pero todo será del estado. Seguirán por las medianas: las tiendas, las bodegas, las imprentas… Todo del estado. Y seguirán hasta que no exista un solo freidor de malangas que trabaje legalmente para sí mismo y no para el nuevo estado. Más de 70 000 negocios intervenidos. Nos hablarán de ese tal socialismo, Manolo, pero no entenderemos nada. Entenderemos que la imprenta no será más del abuelo Juan. Nos dirán que será del pueblo y tú te empaparás de pueblo y de intervención y la administrarás hasta que te jubiles y la imprenta deje de existir. Y no tardará demasiado. La imprenta que el abuelo Juan creó tras venir desde España con las costillas fuera y trabajar durante años y años, dejará de existir enseguida. Al pueblo no le importará demasiado. A ti creo que no te importará demasiado. A Juan, cuando se la arrebaten, se le nublará la vista, le darán mareos, sentirá una confusión tremenda seguida de un adormecimiento en el brazo, un dolor en el pecho y caerá muerto. A Juan la revolución cubana le romperá el corazón, Manolo, literalmente.
Manolo, mar, bofetón, bofetón, bofetón… Todo para el pueblo… Todo… Bofetón… ¿Cómo? No puede ser. No daré crédito a lo que habré escuchado y él me lo repetirá: La lancha, tiene que donar la lancha, para una cooperativa pesquera.
El interventor habrá recorrido la avenida del puerto averiguando de quién es cada embarcación y cómo la utiliza, habrá preguntado dónde vivo y me habrá buscado para comunicarme que ¡tengo! que ¿donar? la mía. El interventor será cualquiera. Lo habrán escogido porque sí en algún barrio cercano y le habrán dado la tarea de reclamar nuestros reinos en nombre del mismo pueblo que dejará morir la imprenta de Juan. Utilizará el término donación y no intervención para suavizar la cosa, para que no me tilden de burgués y acaparador, porque a los intervenidos los llamarán siquitrillados y los tratarán como enemigos de aquel mismo pueblo. El interventor pensará que me está haciendo un favor. Quizás me lo estará haciendo. Pero dime, Manolo, ¿cómo entrego yo a tu madre para que se le meta dentro y la manosee quién sabe quién? ¿Cómo entrego yo a la esposa de mi padre, a la hija de Juan, a mi lancha, Manolo, mi reino?
Bofetón, cielo, bofetón, mar… Márgara habrá dejado la bahía de La Habana. La habré llevado a Cojímar, al este de La Habana. Cojímar será un símbolo de muerte y destrucción. Vendrá una tormenta y, aunque todavía será de tarde, el sol estará escondido. Márgara será como un punto de espuma blanca en la oscuridad. El viento soplará queriendo llevárselo todo. Las olas crecerán a lo lejos y se irán acercando. Se podrán tragar un edificio si lo alcanzan. Los demás pescadores se llevarán sus botes y lanchas. Los pondrán a resguardo. Yo veré cómo Márgara se alzará para caer y volver a alzarse y caer de nuevo, surfeando las olas. Cada vez llegará más alto y caerá con más fuerza. Parecerá observarme desde lo alto con cierta superioridad, como si el muerto mirara, altanero, a los asistentes a su propio funeral. Resistirá el primer choque con las piedras. Es fuerte. Vendrá una ola enorme. El segundo choque le hará algún daño. El tercero la resquebrajará. El cuarto la ahuecará. El quinto, el sexto, el séptimo… Márgara va a acabar desarmándose por completo. Las tablas van a separarse y las astillas a perderse en el mar que se lo traga todo. La veré hacerse nada. Nuestro reino y nuestra paz se harán nada. El motor, en un subidón de esos, saldrá volando y caerá en tierra. ¿Puedo llevármelo?, me preguntará un pescador. Me lo pensaré. Miraré el trozo de metal abollado, lleno de agua salada, y le diré que sí. ¿De qué me serviría un corazón sin cuerpo?
¿Y de qué me servirá ya el mar? No querré saber más nada de él. Mirarlo si no hay opción. Nada más. No volveré a pescar. No contaré mis historias en mucho tiempo. Tampoco a nadie le interesarán los cuentos de cuando el mar era una fiesta. El mar será otra cosa. Lo mismo, pero otra cosa. Y cuando vea a Roberto armar su balsa, sabré que las tablas que usará empezarán a chupar agua en cuanto la toquen y en un rato pesarán demasiado y se hundirán, pero no diré nada. Yo seré mecánico y tornero. Al mar le dejaré que se trague o escupa lo que le dé la gana, pero lejos de mí.
Bofetón, bofetón… El cielo se coloca arriba. El agua debajo. Los tres Manolos de mi visión se unen hasta ser uno solo, el real, el que pesca sentado en la popa y no administra ninguna imprenta. El tiburón está quietecito, muerto. Todo está en orden. Todo menos las tablas de Roberto, que se van a hundir, pero yo todavía no sé quién es Roberto. El mar suelta un bandazo y me vuelve a salpicar la cara.
Marejada
Sumergido, parezco flotar en un limbo húmedo donde la gravedad no actúa. Levito. Me muevo a un lado, al otro…
¡No! ¡Cojones!, le grité al mar antes de caer dentro suyo, ¡No me hagas esto!
Se me habían empezado a mojar las nalgas. Tiré la lata de galletas y la muy desgraciada flotó. El mar no quería galletas, me quería a mí. Estaba sentado. Cada vez me mojaba más los muslos. Agarré un remo, lo sumergí, traté de hacer flotar la balsa moviéndolo para cualquier lado. Me acosté. Soplé. No sabía ni qué estaba haciendo ni qué hacer. Le di un puñetazo al mar. Volví a gritarle. Me cagué en su madre. Agarré los pomos de agua potable. Lo pensé unos segundos. Si lograba seguir, me iba a deshidratar. Me importó dos cojones. Los tiré también. Flotaron un poco y después, poco a poco, se fueron hundiendo, como yo.
Logro sacar la cabeza del agua. El mar es impredecible. Lo mismo parece estar en mi contra que me sostiene un rato mientras floto de espaldas y recupero energías. Falta un buen tramo para llegar a tierra. Tengo ganas de vomitar, cada pulmón se me quiere partir en dos trozos y cada brazo en tres o cuatro; pero lo peor no es el dolor físico, sino el fracaso, la cantidad de semanas trabajando para, al final, tener que regresar con el rabo entre las patas.
Cheo me dijo: «Roberto, con esto no vamos a llegar. Mejor quedarse aquí que ir a hundirse con los tiburones»; pero Cheo es tremendo penco y yo no me iba a haber pasado tanto tiempo buscando tablas y sogas y gomas y amarrando esto por aquí y aquello por allá para venir a apencarme ahora frente al mar, otra vez. Por no hablar de la parte de mejor quedarse aquí…
Aguanto la respiración, sumerjo la cara para cansarme menos y vuelvo a avanzar. No siento los brazos. Se siguen moviendo, pero no son míos. Son del mismo cabrón mar que se tragó la balsa, hundió mi sueño y ahora no sé si me quiere llevar también o me está dando las pocas fuerzas que tengo para seguir nadando. Me entra por los oídos, por los huecos de la nariz, me empapa el pelo, se apodera de mi cuerpo y se lleva mi mente, la hace viajar, la pierde entre el tiempo…
De alguna manera, sé que voy a llegar a la casa cayendo la noche, con la ropa todavía húmeda. Mima va a estar terminando la comida y cuando me vea, va a gritar: ¡Pero, Roberto, ¿qué tú haces aquí!?
Me hundí, vieja. Se me hundió todo.
Entonces me va a contar la entrevista que le hizo un reportero del canal 23, de Miami, cuando la balsa todavía flotaba y me llevaba lejos de la costa de Cojímar.
–¿A usted se le va alguien ahí? –le habrá preguntado.
–Sí, mi hijo.
–Ah, su hijo… ¿Y cuál es?
–Aquel de allá, que se va solo, porque Cheo se rajó.
El periodista habrá mirado a la cámara para decir con mucha solemnidad: Señoras, señores… como oyeron, Cheo se ha rajado. Como si alguien en Miami supiera quién coño es Cheo. Como si Cheo, que se rajó, fuera importante entre el bulto de personas que se iba a mi alrededor, en sus propias balsas construidas, como la mía, con tablas, sogas, poliespumas y gomas de camión.
La cámara me habrá fijado, habrá hecho zoom. Me habrá captado solitario y a contraluz, con el atardecer de fondo, haciéndome una sombra cada vez más chiquita que iba a perderse en el horizonte. La sombra del anti-Cheo. El balsero. Uno entre muchos otros. Entre cientos de otros. Miles de otros.
Es 1994. Hace unos meses, la policía reforzó la guardia en los puntos por los que sabían –todo el mundo lo sabe– que la gente se estaba tirando. Huir se puso difícil, más que de costumbre. Había que armar las balsas en secreto, en los patios o en las azoteas de los edificios, tenerlas bien tapadas con lonas hasta tenerlas listas, y después llevarlas muy escondidas hasta el mar y rezar por no toparse con los guardacostas. La gente se la vio dura, porque ahora todo el mundo se quiere ir. Empezaron a caer presos, y cuando se cansaron, salió una turba para el malecón a protestar.
Hace tres años se desbarató el campo socialista, la Unión Soviética, de donde nos llegaba buena parte de todo lo que usamos en el país: la comida, las piezas para maquinarias, el combustible… Todo se racionalizó a más no poder. Las cuotas de comida bajaron hasta la mitad y después un poco más. El transporte casi se paralizó. Un ómnibus puede demorarse cinco horas en pasar, o más. La gente empezó a moverse en bicicletas, a recorrer kilómetros y kilómetros con dos malangas en el estómago, y a caer muerta. Hay una epidemia de neuropatías que ninguna autoridad acaba de relacionar oficialmente con la falta de comida, pero es obvio. Y por tal de no caer muertos, hacemos de todo. Hay quien está cazando gatos callejeros para probar carne, hay quien se está robando los pollos de los vecinos, hay quien está comiendo picadillo de cáscara de plátano y hasta quien está criando puercos en las azoteas de los edificios o en bañaderas dentro de los apartamentos.
Me imagino sentado en la taza del baño, estreñido, pujando para soltar lo poco que haya podido comer los últimos días mientras un cerdo me mira y chilla desde la bañadera. El puerco como en las gradas de un estadio, animando su deporte preferido. Una escena tan interesante como desagradable. Y no quiero ni imaginarme comiéndome un gato callejero.
Por eso hay quién, para no caer muerto aquí, se tira al mar y que pase lo que pase. Como yo.
El mar, para nosotros, es la puerta a una mejor vida, de una forma o de otra. O nos saca del picadillo de cáscara de plátano o nos saca del mundo de los vivos, porque el mar es un cabrón, a nadie le quepa duda, pero es el cabrón al que muchos decidimos enfrentarnos y no nos da la gana de que nos lo prohíban.
El malecón se llenó de esos muchos. Cientos de personas, que gritaron desde ¡Abajo los Castro! hasta ¡Libertad! La libertad del mar. Basta de controlarnos el mar. Déjennos ir y morir o finalmente vivir de verdad.
Se desfiló por las calles con botes alzados, para dejar bien claro lo que todos queremos. La policía llegó. Hubo golpes, detenciones, palazos, piedras, escándalo, sangre… Fidel Castro llegó también, con esas piernas largas que lo hacen estar siempre como por encima de los demás, mirando desde una altura moral que él mismo se ha inventado, y no lo dijo exactamente así, usó palabras más bonitas, pero quiso decir: Si tanto quieren irse, les voy a abrir el mar y váyanse pa´l carajo. Y entonces hasta hubo quien gritó: ¡Viva Fidel!
Yo vivo en Mantilla con mis hermanos y con Mima y Pipo, todos bien juntos –por no decir apretados– en una casita de madera en el fondo de un terreno donde vienen a morir ómnibus viejos y destartalados. En el patio del frente de la casa armamos la balsa.
No fue mi primera vez. Cuando tenía 14 años, El Foca –un amigo de mi misma edad– y yo ayudamos al Americano –un hombre de la zona al que le decían así– a hacer una balsa, pero al final nos apencamos los dos y no nos llegamos a tirar. El Americano sí se tiró y lo cogieron. Haló unos años preso y después logró irse para la Florida como asilado, por haber sido preso político.
Aquella vez todo fue en secreto. Ni mi mamá lo sabía. El día del viaje le dije que iba a dar una vuelta con El Foca y, si me hubiera atrevido, lo próximo que hubiera sabido de mí hubiera sido mi llegada a Miami. Esta vez no. Como el mar está abierto, fue una experiencia comunitaria. Los vecinos iban a la casa, nos veían armando la balsa y decían que mejor lo hiciéramos de esta forma y no de aquella o que tenían algo en su casa que nos podía servir. Todo el mundo metido en la construcción de la balsa, menos Pipo. Él a veces nos miraba, pero nunca opinó sobre nada. El único con experiencia navegando y el único que nunca abrió la boca mientras los demás buscábamos soluciones para los problemas que le inventábamos al mar.
Nos pasamos semanas de pensar, hacer, desarmar, volver a hacer… Yo soy chofer de camiones. Un camionero en un país sin combustible tiene todo el tiempo del mundo para armar su balsa.
Al final, quedó como una plataforma rectangular hecha con tablas bien apuntilladas. Pusimos otras tablas perpendiculares en los bordes y en el medio para reforzar. Debajo le amarramos trozos de poliespuma, que flota bastante, y en el centro clavamos un palo como asta y le amarramos una sábana que sirviera de vela. También hicimos un par de remos de madera, porque no teníamos muy claro cómo impulsarnos con el aire.
Ya estaba terminada cuando vinieron unos vecinos con dos tablas largas y gordísimas. Clávenle esto abajo, nos dijeron, así va a flotar más. Y les hicimos caso.
Cuando tiré el agua potable, me quedé muy quieto. Parecía que, por fin, la balsa estaba aguantando mi peso. Imaginé mil escenarios posibles en los que me quedaba días sin mover un músculo. ¿El aire me llevaría bien? ¿Iría a parar a cualquier otro sitio? ¿Encontraría una tierra nueva, como Colón? ¿Me quedaría en el mismo lugar hasta que me deshidratara y me quemara el sol y me convirtiera en una momia colorada llena de ampollas? El hecho era que no podría remar.
Creo que avancé algo más, muy poco. De pronto la balsa se hundió de costado, se puso casi perpendicular al agua. Tuve que dar un salto y agarrarme al borde que quedó fuera. Los remos se hundieron. Escalé. Quedé colgando por las caderas del lateral de la plataforma y pude ver las dos tablas de abajo, las últimas que le pusimos. Estaban hinchadas. El mar se les había metido dentro y las había vuelto toscas y pesadas. A esas alturas, ya se había tragado una. La otra, entre su peso, el del resto de la balsa y el mío colgado ahí arriba, fue bajando y bajando hasta volverse, también, propiedad del mar.
El cabrón mar es como una aduana. Deja pasar a quien quiera y a quien no, lo regresa o se lo traga.

A mí, al parecer, me quiere regresar. Ya logro ver la orilla. Cuando zarpé, por la tarde, estaba repleta de personas tirándose en sus balsas o despidiéndose de los que se tiraban. Había gente por todas partes. Las balsas eran como bandadas de pájaros en época de migración. Sin orden, pero muy juntas, separándose las unas de las otras a medida que se alejaban y se iban perdiendo de la vista de los familiares o amigos que se quedaban.
Ahora, cae la noche y los dienteperros son los únicos listos para recibir al pobre diablo hundido y regresado. Los dienteperros y el mal augurio eterno de la costa de Cojímar, desierta como si ya nadie se quisiera tirar, como si, cuando el gobierno decida volver a cerrarnos el mar, no se habrán ido más de 30 mil balseros.
Poco a poco, el mar va colocando mi mente de nuevo en el cuerpo, en el presente, en mi llegada a tierra. Pero antes, me lleva al momento en el que le diré a mi hermano Jorge que por nada del mundo confíe en un guardacostas. Los hijoeputas esos son peores que el mar mismo. Se lo diré bajito, con una mesa metálica de por medio, en la prisión donde estaré. El mar sabe cosas. Sabe que no he terminado con él. Antes de salir, me sumerjo una última vez, como despedida temporal. Nos vemos, desgraciado. Me hundiste, pero no te preocupes, yo me vuelvo a tirar.
Temporal
El agua está fría, muy fría, o el calor del momento es tanto que me parece estar cayendo en un témpano de hielo líquido. Cuando me sumerjo, mi grito se ahoga, se convierte en una pila de burbujas que ocultan la oscuridad del fondo de la playa. Aquí debería dar pie, o casi, pero la sal me pesa en el cuerpo y el mar parece absorberme. Todavía abrazo al niño. Me doy la vuelta. Las luces rojas siguen cortando la noche como estrellas fugaces diseñadas para quemar la piel, atravesar los músculos, los órganos, romper el cráneo y pintarlo todo con los sesos de quien toquen.
Todo se ralentiza. El tiempo deja de correr. O al menos no lo hace como debería. El agua es una oscuridad total que lo detiene todo y lo mueve hacia delante y hacia atrás. Los destellos rojos de las balas trazadoras la iluminan por aquí o por allá, revelan escenas.
En una estoy yo en la prisión, visitando a mi hermano Roberto, y él me repite una y otra vez que no confíe en ningún guardacostas. Escúchame, Jorge –me dice–: si la suerte no llegara a estar de tu parte y te cogieran, es preferible que te descubran por casualidad; si lo saben desde antes, se preparan y te entran con todo. No confíes en ninguno, Jorge, en ninguno… El recorrido de la bala se apaga y con ella la escena.
Pasa otra. Casi la puedo escuchar atravesando la pared del yate. En su destello veo de nuevo a Roberto. Tiene a mi sobrino Robertico en las manos, como yo tengo al niño abrazado ahora, lo levanta sobre su cabeza e implora que no disparen. ¡Hay niños! ¡No tiren!, grita. El cañón de un fusil lo mira directo al rostro. ¡A mí no me importa, yo no tengo ni hijos ni sobrinos!, grita el oficial que lo carga. Apunta. El dedo comienza a tensarse en el gatillo. La escena se apaga.
Yo no estuve aquella vez con Roberto, solo sé cuanto él me contó, pero la sal me hace entrar en la piel de mi hermano como si él fuera el mar y yo cayera dentro suyo. Una persona dentro de otra y la duda de si yo seré realmente yo o alguien dentro de mí, viviendo mis recuerdos como yo los de mi hermano. Ahora soy Roberto. He estado trabajando de mecánico. Le arreglé el carro a un tipo adinerado, supongo que heredero tardío de las pocas familias burguesas que han logrado mantener a flote sus lujos desde el triunfo de la revolución, en 1959.
El adinerado tiene un yate enorme, con cocina, baño y cualquier tipo de comodidad. Cuando todo esto pase y se lo quiten, saldrá hasta en la presentación de una serie televisiva, pero de momento es suyo y yo le caí bien, le arreglé el carro y, todavía más importante, le conté que he estado pescando en el yate de un amigo y he aprendido a manejarlo. El adinerado es un tipo inteligente, además de un surfista de las conversaciones. Monta la ola de un tema, la de otro, se mueve entre los dos, los va enlazando y al final llega a donde quiere, sin caerse nunca de la tabla. Así que tú pescas, ¿eh? No mucho, pero a veces me voy con el socio y… (escucha toda una conversación sobre pesca que no le interesa nada) Y manejas yates… Sí, he aprendido bastante. Bueno, por lo menos comerás pescado de vez en cuando. Con lo mala que está la cosa en este país, eso se agradece. Yo muchas veces no puedo ni moverme en el carro, porque cuando no está roto, no tengo gasolina ¿Tú no te quisieras ir? Baff, dos balsas he armado. Me tiré en el 94, pero me hundí y tuve que virar. ¿Y ahora quisieras irte? No sé si estaría para armar otra balsa, además de que ahora, si me cogen, me trancan. Nada de balsas. En yate, como Dios manda… Se apaga la escena.
Hay una oscuridad terrible, demasiado calmada, pero rápido pasan algunas balas y acaban con ella. Fuera calma. Fuera oscuridad. Un agua enrojecida que insiste en meterme en la piel de Roberto. Es el día marcado. El yate está en el agua y nosotros dentro. Somos alrededor de 30 personas, pero no estamos apretados. Es un yate muy grande. Traje hasta a mi hijo, Robertico, que tiene cuatro años y va a poder crecer en los Estados Unidos, lejos del hambre y los cerdos en los baños. Todo debe darse en calma. El adinerado incluso le pagó a un guardacostas para que no tengamos ningún problema al salir.
Hay un silencio preocupante, muy parecido a esa oscuridad que, ahora, no recuerdo del todo y, al mismo tiempo, siento cómo me consume. Arranco el yate. Avanzamos un poco. El ruido del motor se une al silencio, al siseo del mar, y se vuelven una misma capa de sonido aplastada por la ráfaga que se viene intensificando desde tierra. Primero es una simple sombra, luego un pájaro muy ruidoso y muy grande, cada vez más, hasta acabar de transmutar en el helicóptero que nos sobrevuela y nos ensordece.
A su ruido se suman los motores de las lanchas de guardacostas. Nos alcanzan y nos rodean. Todos cargan fusiles AK-47. Nos apuntan desde el helicóptero, desde las lanchas… Agarro a Robertico por las axilas y lo levanto sobre mi cabeza. ¡Hay niños! Grito. ¡No tiren! Uno de los guardacostas alza el cañón de su fusil, lo deja mirándome a la cara y responde: ¡A mí no me importa, yo no tengo ni hijos ni sobrinos! Creo ver cómo empieza a doblar el dedo. Va a disparar. No alcanzo a tirarme al suelo, a soltar a Robertico, a nada. Me quedo estático, esperando que una bala me atraviese el pecho. En el mismo instante en que va a apretar el gatillo, uno de sus compañeros lo empuja y le arrebata el arma.
Toman nuestro yate. Nos regresan a tierra y nos ordenan sentarnos uno al lado del otro a esperar el camión que nos llevará a los calabozos donde esperaremos nuestro juicio. El adinerado llora. Sabe que acaba de perder todas sus comodidades, no solo el yate. Mi hijo también llora. Yo quiero deshacerme en llanto. El helicóptero aterrizó cerca, en una llanura llena de yerbas. Su piloto viene hasta donde estamos, nos mira uno a uno y solo dice una frase: La orden era hundirlos.
Pasan los destellos. Vuelve la oscuridad y esta me devuelve a mi cuerpo, a mis propias experiencias.
Cuando llegamos a la playa Bacuranao, hace unas horas, todavía quedaba un poco de sol y todo estaba en calma. Trajimos el yate en un camión. Primero había venido desde Cienfuegos, de donde mismo, hace décadas, Pipo trajo su lancha Márgara. Estaba destartalado. No era más que un armazón viejo medio podrido. Lo rearmamos en Santa Fe, un pueblo costero al oeste de La Habana, y se suponía que hoy acabaría su viaje cuando nos llevara hasta las costas de Florida.
No es el yate enorme en el que intentó irse Roberto. Es pequeño, estrecho, pero lo hicimos funcional. Cada uno aportó algo para que así fuera. Yo, mecánico y tornero, hice los tornillos de cobre en el taller del barrio y ayudé a remediar los desperfectos del chasis. Hubiera apostado lo que fuera a que no se iba a hundir, pero claro, no contaba con las balas.
Además de mí, se iban mis vecinos José Luis; Miguel con su hijo, Miguelito, de 10 años; y Lucho, que es un poco… complicado. No, comemierda. Tanto que no quería ni mojarse los pies para subirse al yate, como si esto fuera un paseo.
Es tan comemierda y quería un paseíto tan sencillo que, aunque Roberto me lo advirtió a mí y yo a los demás, Lucho hizo lo que le dio la gana y le pagó a un guardacostas para que nos asegurara una salida “sin problemas”.
Esperamos a la noche para tirarnos sin llamar la atención. Se suponía que a esa hora la playa estaría desierta, pero igual, cuando llegó un hombre con una mochila, no nos alarmamos demasiado. Era solo uno. Cuando llegó una pareja con hijos y bultos incluidos, nos preocupamos un poco por acabar teniendo un público no deseado, pero tampoco mucho. Cuando el número de gente con bultos llegó a quince, empezamos a temer, y cuando llegó a treinta, dijimos: pa´l carajo, vamos a tirarnos y que pase lo que tenga que pasar.
Arrastramos el yate hasta la orilla. José Luis, Miguel y yo lo seguimos metiendo hasta que empezó a flotar y subimos a la cubierta. Lucho se quedó en la arena pensando cómo llegar sin mojarse. De pronto, cuando vimos, el grupo de personas con bultos lo había rodeado y le hablaban todos a la vez. Conversaban muy bajo. No podíamos escuchar. Hasta que Lucho nos miró con toda su cara de comemierda y gritó:
–Dicen que el guardacostas les cobró pasaje para Miami y les dijo que estuvieran aquí a esta hora.
–¿A todos? –pregunté, y el bulto de gente se rompió en un griterío que, sin entender una sola palabra, me hizo saber que sí.
Miguel y yo nos miramos y, sin hablar, nos dijimos lo mismo: Si la mitad de esa gente se sube, esta mierda se hunde.
–Deja ver qué puedo hacer –me dijo Miguel, ahora sí con palabras–. Mírame al niño un momentico.
Saltó del yate y fue a tratar de calmar a la turba.

José Luis, inclinado sobre la baranda, lo miraba todo en silencio. Yo me paré detrás de Miguelito, para tenerlo vigilado. En la arena la discusión se calmaba y se acaloraba por momentos. Lucho decía que todos no se podían ir. La gente respondía que sí se iban. Miguel explicaba que si se montaban todos, se hundía el yate y no se iba nadie. El grupo gritaba a coro. Se calmaba. Iban hablando de uno en uno. Un hombre explicaba que se tenía que ir porque la policía lo buscaba y él era inocente, pero le iban a desgraciar la vida. Una mujer que estaba a un día de que el techo de su casa se le cayera arriba. Otro hombre que toda su familia estaba en Estados Unidos y él no aguantaba más tiempo aquí solo. Otro que, simplemente, estaba cansado de comer arroz y huevo… Iban avanzando, entrando al agua. Mis vecinos retrocedían. Lucho hasta se mojó los pies. La turba daba un paso adelante y ellos uno atrás, y de pronto sonó el primer simbombazo y el primer destello rojo iluminó el cielo. La noche se convirtió en un juego de luces. Lámparas de luz blanca por todas partes, las balas trazadoras rasgando la oscuridad. La playa se empezó a llenar de militares. Los disparos se alzaban por encima de los gritos. Las balas hacían saltar el agua y la arena o se incrustaban en las paredes del yate. Las treinta y tantas personas se disolvieron como un hormiguero revuelto. Corrían en todas direcciones. Tropezaban, caían, se pasaban por encima los unos a los otros… Algunos militares los perseguían, les saltaban encima e intentaban inmovilizarlos. Otros seguían disparando al yate. Lucho se esfumó. José Luis saltó al agua con el primer disparo y no se le volvió a ver por todo aquello. Creo que hasta Miguel salió corriendo. Yo abracé fuerte a Miguelito y lo tiré al suelo. Las balas pasaron y me silbaron por todas partes, como mosquitos. Cuando lograban agujerear el yate, el ¡Plinnnnnnn! metálico se me metía en los tímpanos y no salía hasta que pasara la próxima silbando cerca. No sé cuánto tiempo pasaron disparando con roña, sin parar. Después los tiros descansaron un minuto y aproveché para ponerme en pie y saltar al agua, sin soltar nunca al niño. Escuché los chillidos de los militares antes de sumergirme, antes de que mi propio grito se ahogara entre el agua y la sal. El tiroteo se reactivó. Las balas volvieron a llenar la noche de destellos que me llevaron a la piel de Roberto, me devolvieron a la mía propia y ahora me llevan y me traen por tantas otras historias… Tanta sangre guardada en la sal de este mar que se ha vuelto, para nosotros, una sentencia de muerte. 1962. 29 personas tratan de huir de Cuba en una embarcación llamada Pretexto. Los detienen con una cadena de acero colocada en su rumbo de navegación antes de que zarparan. Al parecer, la guardia costera conocía sus planes. Los acribillan a balazos desde otro buque. Mueren cinco personas. Los sobrevivientes van a prisión. Paradójicamente, no pasará a la historia ningún “pretexto” gubernamental por este hecho.
1980. Tres jóvenes armados secuestran el barco XX Aniversario, utilizado en un servicio de excursiones en el río Canímar. Explican que su plan es llegar a los Estados Unidos y la mayoría de los tripulantes los apoyan. Son perseguidos y baleados por lanchas de guardacostas, pero la estructura de fibra de cemento del barco resiste. Un avión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias los sobrevuela y también les dispara. Tampoco alcanza a detenerlos. Finalmente, un bote de trabajos industriales los embiste por un costado y hunde el XX Aniversario. No se conocerá una cifra exacta de víctimas, pero habrán sido decenas; entre ellas, al menos cinco menores de edad. La versión oficial del gobierno será que las olas hicieron al XX Aniversario chocar accidentalmente contra el otro bote.

1994. Un grupo de personas secuestra una pequeña embarcación de madera conocida como remolcador 13 de Marzo, con el objetivo de escapar de Cuba hacia los Estados Unidos. Son interceptados por embarcaciones modelo Polargo, con cascos de acero y equipadas con cañones de agua salada para apagar incendios. Primero, les lanzan chorros a presión y hacen salir despedidos a quienes se encuentran en la cubierta. Luego los embisten y los hunden. La cifra de fallecidos asciende a 41, entre ellos, 10 menores de edad. El gobierno, una vez más, recurrirá a un supuesto choque accidental.
2022. Una lancha rápida, proveniente de los Estados Unidos, entra a Cuba por la zona de Bahía Honda, provincia Artemisa, para recoger a 25 personas que esperan poder huir del país. Al salir rumbo a la Florida, son interceptados por una lancha guardafronteras, desde la cual, según testimonios de los sobrevivientes, primero les inhabilitan los motores, después les gritan que los van a partir a la mitad y, efectivamente, los embisten por el costado y parten la embarcación en dos. Siete personas mueren, entre ellas, una niña de dos años. El gobierno volverá a alegar un choque accidental ocurrido durante el intento de persecución.
¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! El mar decide que me ha hecho viajar suficiente, me expulsa de su interior. El agua me corre por la cara como historias perdidas que intentan desesperadamente volver a su hogar. ¡Levanta las manos, cojones! Me apuntan. Levanto un brazo. Con el otro sigo abrazando a Miguelito. ¡Suelta al niño, que venga él primero! Así lo hago. Miguelito avanza delante y yo lo sigo unos metros detrás. Algunas luces blancas siguen surcando la noche. Los destellos ya se detuvieron. De frente, la orilla me asegura ir a prisión, como a mi hermano antes, y detrás, el mar me asegura la muerte. Camino hacia la arena. Antes de llegar, tropiezo. Caigo al agua. Me sumerjo una vez más y todo sigue su curso.
Mar llano
Sorpresivamente, me encuentro a mí mismo luchando todavía. No me he dejado hundir. Sigo esforzándome por avanzar, aunque no lo logre. El snorkel y la careta se siguen llenando de agua, la pierna derecha continúa sin responderme, la izquierda está cada vez más cansada… Trato de apoyarme con los brazos. Manoteo sin resultado. La corriente me vence cada vez más. El mar me reclama.
Estoy confuso. Tengo mareos. Siento una agitación cerca, como una perturbación en el velo salado del destino, y algo me agarra del brazo. Saco la cabeza del agua. Es uno de mis compañeros, que nadó hasta mí con la única boya flotante que trajimos.
Me abrazo a la boya y él la va halando hacia la orilla. Lo ayudo como puedo, con la única pierna útil que me queda. Mi pecho es un puño cerrado. Mi respiración una bestia desbocada. Por momentos, creo que ni así llegaré, que el corazón o los pulmones me fallarán y el mar acabará quedándose conmigo de todas formas.
Sin embargo, logramos avanzar y todo va quedando detrás, en la sal más pesada de la hondura. Por fin piso arena. Salgo corriendo. Me alejo del agua cuanto puedo. Siento que el mar aún puede alcanzarme con su lengua húmeda y arrastrarme a sus profundidades.
Caigo sentado, todavía con la agitación en su punto culminante, y vuelvo a mirar al agua. Está increíblemente tranquila. Ni siquiera se ve el barco hundido ahí detrás. El mar cubre sus rastros de destrucción. Tampoco enseña sus muertos, ni los destellos de las balas trazadoras que intentaron asesinar a mi tío Jorge en esta misma playa.
Hace unos días, mis dos tíos se tiraron por última vez. Lo hicieron a pocos kilómetros de aquí, en Cojímar, por donde Roberto se hundió en su balsa en el 94, donde Márgara fue destruida por las olas. Mi abuela lloraba en la misma orilla donde aquella vez la entrevistaron. En aquel entonces, tenía la esperanza de que su hijo llegara a tierra y todo estuviera bien. Ahora el único consuelo fue que, quizás, una parte de ellos logre cumplir aquel sueño de llegar a ese otro lugar que también pudiera ser un sueño, una esperanza inalcanzable. Lo de Roberto fue una neumonía silenciosa en una noche de tormenta. Lo de Jorge, un cáncer de esófago. Mi primo Robertico y yo les dimos el último empujón, del féretro al agua. Otra vez al mar.
Mi abuelo Pedro no. A él lo enterramos en tierra, aunque el mar de todas formas conserve sus recuerdos y los entremezcle con los de todos los demás. A fin de cuentas, el mar es un velo entre lo visible y lo invisible que enlaza todas las historias, las humedece para que no se resequen y mueran, las llena de sal, nos lleva y nos trae a través suyo, y nos escupe...
O nos traga.
Este texto se trabajó en el Laboratorio de No Ficción Creativa llevado adelante por Revista Anfibia, el Doctorado de Escritura en Español de la Universidad de Houston y la Maestría en Periodismo Narrativo de Unsam entre septiembre de 2022 y mayo de 2023.