El Niágara sin bicicleta

Foto: Alba León Infante
Sin él no sé qué sería de mí. Casi puedo decir que mi vida depende de su presencia, de que no se retrase, sino de que llegue puntual a la cita, como un muchacho enamorado que espera ansioso por el motivo de su fortuna. Pero no, él se hace esperar la mayoría de las veces; mas no importa, ya lo dije, mi vida depende de él, no me queda otro remedio que esperarlo, aunque sin ansia, más bien con hastío y pesadumbre, porque lo odio, esa es la pura verdad.
Muchas veces en la mañana me sirve también de despertador; a las seis escucho su pitido cuando va hacia Júcaro. Ahí comienza mi día. El desayuno de mi hijo, y el mío, por supuesto, el aseo y el acicalado de ambos, y luego la salida entumecida: mi hijo para la escuela —queriendo desde ya regresar—, y yo hacia el trabajo con alguna que otra motivación indescriptible.
De la terminal a la escuela primaria apenas hay media cuadra, por eso mi fiera me acompaña hasta que lo vemos acercarse; cuando ya está a la vista es porque le quedan cinco o diez minutos para llegar. Nos damos un beso y mientras me preparo para el abordaje —porque siempre es un abordaje—, veo la mota de pelos de mi pequeño sobresaliendo a la mochila repleta de libros que casi hace el doble de su cuerpo.
Así que me quedo solo —rodeado de gente—, listo para enfrentarme a ese ser milenario, digno recuerdo de un pasaje de Historia Contemporánea: el de los judíos que esperan ser llevados hacia un campo de concentración.
El abordaje hoy ha sido fácil. Las personas se han comportado como personas. Casi todo el mundo alcanzó puesto y los rostros son levemente taciturnos. Algunos conversan. Otros miran por las ventanillas. Los menos duermen. Y siempre hay un raro que va leyendo.
Solo que restan cinco paradas intermedias, y cada una promete nuevas aventuras, nuevos rostros, gente bulliciosa que prefiere atropellar a los demás antes que quedarse botada en el andén; a otros no les gusta que los rocen o los ensucien tan temprano, y los ánimos pueden encenderse con el calor matutino.
Pero en ese instante surge de la nada el tipo que corta el bacalao, manda a callar y de paso exige el boletín o el pago. Yo, que nunca saco pasaje, le alargo un peso y no espero el cambio; igual, si lo esperara, tampoco lo vería. Cuando estamos llegando a Ciego la panza del monstruo está repleta de seres inocentes que han caído en sus fauces.
Cuando me bajo no me queda otra que respirar aliviado, cargar las pilas para la jornada, desperezarme del olor a herrumbre. En ese minuto mi odio está en punto cimero. Pero a lo largo del día se me va pasando, y ya a las cuatro de la tarde estoy listo para retornar en él a casa. Repito el itinerario, ahora en sentido inverso.
Vuelven imágenes, escenas inviolables, que solo difieren por los rostros ahora más agotados, sudorosos. Pienso en mi hijo que gusta de ir a buscarme al andén y el regreso se me hace recompensable.
Retorno con los ojos en el libro, o con los audífonos puestos —el volumen al máximo, para que Asaf Avidan, o Ivette Cepeda, puedan escucharse un tanto más que el chirrío de los rieles—; pero si aparece algún amigo dejo el libro al lado o me retiro los auriculares, y la charla lo pondera todo. La mayoría de las veces volvemos a hablar de lo mismo, de nuestras —cada vez menos defendibles— glorias, y de las cebadas desgracias, y yo rajo sobre lo mismo y termino repitiendo lo mucho que lo odio. ¡Cuán mal me cae! ¡Cuánto lo abomino!
Escondiendo en mi aborrecimiento lo mucho que, también, lo amo.



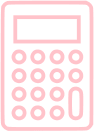
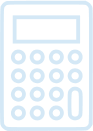




Comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
oscar
Jesse Diaz Pedraja
Saludos.
Jesse
Anónimo
juan luis