Los militares conocen como «niebla de guerra» a la incertidumbre de los movimientos enemigos en el campo de batalla. Reino de la ambigüedad y acicate de fantasías que han enterrado ejércitos y naciones completas en el fango de la derrota, la niebla de guerra es asimismo estímulo para la curiosidad intelectual. Agudiza la mente; aviva el instinto de conservación que guardamos en el reducto animal de nuestro cerebro; previene los tormentos inútiles, las divagaciones y la palabrería hueca.
Para los jefes ucranianos, rusos y occidentales, este manto de enigmas debe ser enojoso, pero están acostumbrados a rasgarlo. En cambio, de este lado de la pantalla debemos contentarnos con exageraciones, propaganda política, periodistas obtusos o mal intencionados y medios de prensa coludidos con los Estados en liza.
La guerra ha provocado un vocerío engañoso en el que despuntan algunas verdades, así como un buen trompetista alegra el chillido de una mala orquesta. Resulta difícil orientarse entre tantos músicos desafinados, pero si prestamos atención, escucharemos la armonía secreta de los hechos.
Una enorme máquina oxidada
Moscú se ha topado con un hueso duro de roer en el ejército ucraniano y el aparato de inteligencia de la OTAN, sin embargo, su némesis ha sido la inexperiencia. Desde la Segunda Guerra Mundial, Rusia no afronta una empresa de este tipo: una guerra convencional, en la que importa el número de fuerzas y la maniobra coordinada, el tipo de operaciones militares para las que se entrenó el ejército soviético durante la Guerra Fría y en cuya ejecución era reconocido como uno de los mejores del mundo.
La guerra de maniobras exige la coordinación de ingentes cantidades de aviación, artillería, blindados e infantería, pero es una tarea complicada. El Ejército Rojo aprendió de la peor manera posible —dos años de fracasos continuos— a mover sus fuerzas velozmente como un todo cohesionado en las llanuras de Europa y alcanzó un grado de excelencia notable hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Esas capacidades se perdieron con el colapso de la URSS, pero las reformas militares que emprendió Putin en 2008 convencieron a los jefes occidentales de que la proverbial maestría de los rusos en el arte de la guerra estaba de vuelta.
Los acontecimientos demuestran lo contrario, aunque es necesario hacer aclaraciones. Una reforma es insuficiente para devolver a un ejército sus capacidades perdidas: nada sustituye a la experiencia en el campo de batalla. Los protagonistas de esta guerra deben tomar en cuenta que, mientras más combata, el ejército ruso se fortalece.
Las torpezas del invasor se hicieron ver desde los primeros días. La aviación jamás intentó conquistar la superioridad aérea sobre los cielos de Ucrania, como si el mando ruso temiera perder sus costosos aviones o como si creyera que no sería necesario tanto celo contra un enemigo de categoría inferior. En cambio, se contentaron con bombardear los aeródromos. Parece como si nunca hubieran estudiado las campañas aéreas de la OTAN durante los últimos 30 años.
En primer lugar, las bases aéreas se pueden destruir, pero los aviones pueden refugiarse en fincas y despegar desde carreteras. Así fue como Serbia mantuvo casi intacta su fuerza aérea a pesar del bombardeo de la OTAN en 1999. En segundo lugar, todas las invasiones victoriosas de la alianza atlántica han estado precedidas —y acompañadas— por un despliegue aéreo descomunal, que no deja oportunidades de supervivencia a ninguna fuerza aérea enemiga: así ocurrió en la operación Tormenta del Desierto en 1991 y en la invasión de Irak en 2003. La destrucción de las bases aéreas y otra infraestructura sensible es necesaria, pero la aviación propia tiene que ganar la superioridad en el aire.
Los misiles Javelin y los drones turcos se han robado los titulares en los medios occidentales, pero el arma más efectiva de los ucranianos es, irónicamente, de origen ruso: la artillería. El as bajo la manga de los artilleros ucranianos —que operan un parque de piezas fundamentalmente soviéticas— son pequeños drones que permiten detectar las columnas blindadas, dirigir y corregir el tiro con una rapidez y exactitud asombrosas. Estos drones son fáciles de operar: solo es necesario tener a mano un smartphone para recibir sus datos.
El poder artillero ucraniano ha sido mortífero; mientras que el fuego contrabatería de los rusos, tan torpe como el avance de sus tropas. Según los expertos, se debe a que la artillería rusa, considerada una de las más grandes y destructivas del mundo desde hace décadas, no ha integrado los drones como la ucraniana.
El uso de estos adelantos tecnológicos esconde otra deficiencia de las fuerzas armadas rusas: su incapacidad para resguardarse con una burbuja electrónica mientras están en movimiento. La guerra de las ondas electromagnéticas se ha convertido en componente del esfuerzo bélico moderno a medida que la informática ocupa el lugar de los dispositivos analógicos y mecánicos.
Los rusos tienen novísimos sistemas de guerra electrónica, pero son armatostes diseñados para ofrecer protección a masas estáticas. La guerra de maniobras exige que estas bestias se muevan, lo que cuesta tiempo y esfuerzo. Al parecer, los rusos no han diseñado dispositivos móviles de guerra electrónica o, si lo han hecho, carecen del número suficiente.
Una vez lejos de la sombrilla electrónica, las tropas rusas quedan expuestas al esfuerzo de inteligencia enemigo. La deficiencia ha facilitado el asesinato de sus generales y la precisión del fuego artillero ucraniano. Tras la secesión de las repúblicas de Lugansk y Donetsk, Kiev advirtió que el manto electrónico ruso dificultaba sus operaciones contra los separatistas, y esos lamentos regresan ahora que Moscú concentra su esfuerzo en la zona. Todo parece indicar que las tropas rusas cuentan de nuevo con el auxilio de los armatostes ubicados en las fronteras de la Federación.
Lo dicho hasta aquí compete a la cooperación interarmas, pero nada he señalado sobre el mando. El equilibrio entre jerarquía e independencia confiere a los ejércitos agilidad y claridad de miras. Pero al inicio de la contienda los rusos carecían de estas virtudes.
En primer lugar, las fuerzas invasoras solo obtuvieron un jefe único hacia mediados de abril, cuando Putin puso al general Alexander Dvornikov al frente del esfuerzo bélico. Hasta entonces, cada uno de los grupos de choque que avanzaban hacia el interior de Ucrania tenía su jefe. El nombramiento de Dvornikov coincidió con el reconocimiento de que las cosas no andaban bien en Ucrania y marcó el punto de inflexión que llevaría al mando ruso a perseguir el objetivo más modesto de asegurar el Dombás.
En segundo lugar, los mandos medios y bajos de la jerarquía rusa todavía se conducen en el campo de batalla con poca independencia. La torpeza y falta de iniciativa es resultado de un entrenamiento escaso en la conducción de operaciones militares que exigen alta capacidad de improvisación, así como herencia de la doctrina militar de la Guerra Fría.
A los soviéticos nunca les interesó la autonomía de sus jefes de medio rango pues las unidades que comandaban tendrían poca capacidad de maniobra y estarían encuadradas en grupos más vastos, sobre los que recaería el peso de la guerra. Es decir, ya que sus ejércitos eran enormes, importaba poco si un jefe de batallón era torpe —al fin y al cabo, dirigía poca tropa—, pero se preocupaban porque los comandantes de división y ejército fueran independientes y astutos.
La reducción del tamaño en los ejércitos modernos ha restado importancia a las grandes unidades a favor de las medianas y pequeñas, por lo que los comandantes de estos escalones ahora son más relevantes. Sin embargo, es difícil cambiar una doctrina con tantos años de arraigo en la mente del oficial ruso promedio.
En efecto, Rusia sobreestimó sus capacidades, y junto a Rusia casi todos los analistas del Pentágono y las principales capitales europeas. Nadie esperaba que Ucrania ofreciera una resistencia eficaz y duradera. Los ucranianos venían preparándose para este momento desde 2014 y acumularon experiencia en la lucha contra los separatistas prorrusos.
Occidente ha contribuido al menoscabo de su famoso enemigo proveyendo a los ucranianos de armas, pero tal vez su aportación más letal sea la inteligencia. No hay buque, unidad de tanques o de aviación que escapen al ojo metódico de los satélites y aviones espía de EE. UU. y la OTAN.
Algunos funcionarios del Pentágono, excesivamente locuaces, aseguraron que la inteligencia estadounidense estuvo implicada en el asesinato de generales rusos y el hundimiento del crucero Moscú que, en el momento de su desgracia, era monitoreado por un avión de vigilancia marítima de EE. UU.
Washington parece decidido a convertir Ucrania en un cementerio de tanques rusos; hay consenso entre demócratas y republicanos en que esta audacia moscovita debe ser castigada sin piedad. Por tanto, las armas y las imágenes de los lentes satelitales seguirán llegando a mano de los generales ucranianos.
Moscú se ha retirado al Dombás para lamer sus heridas y recomponer sus maltrechas divisiones acorazadas, pero no parece decidido a darse por vencido. ¿Qué debemos esperar a continuación?
La política de la ruina y la política de la contención
Seamos honestos: nadie sabe cómo terminará esta guerra. Cualquier intento por entrever sus conclusiones es una empresa vanidosa e inútil. Pero podemos analizar sus causas; tal vez nos enseñen por qué hemos llegado a este desastre y la forma de evitar otros similares en el futuro. Bien sé que la invasión ha desenterrado viejos enconos, pero si pasamos de largo y contemplamos el asunto sin apasionamiento, encontraremos dos causas fundamentales. La primera es la política expansionista de EE. UU. y la alianza atlántica hacia las fronteras de la antigua URSS. La segunda, el renacimiento del imperialismo ruso, luego de 30 años de somnolencia.
La expansión de la OTAN sobrevino tras el colapso de la URSS y buscó, con éxito, incluir a los Estados satélites del imperio soviético en la órbita de influencia de EE. UU. Esa movida era comprensible: todas las naciones aprovechan las desgracias de su adversario. Pero el orden pos-Guerra Fría en Europa oriental tiene un defecto de fondo: su estabilidad depende de que Rusia siga siendo poco más que un cero a la izquierda. La recuperación de Rusia bajo Putin destruyó las bases sobre las que descansa la convivencia entre los pueblos de esa zona del mundo. Y Washington lo sabe. Su estrategia contra Rusia tiene un objetivo claro: devolver a Rusia a la periferia de la política internacional y retornar a los «dorados años noventa», cuando toda Europa —todo el mundo— se inclinaba sin chistar ante su poderío.
Temo que los políticos estadounidenses pretenden lo imposible: echar la historia atrás. Las utopías reaccionarias son tan engañosas como las futuristas. La elección entre ambas es una cuestión de temperamento más que de ideología y todas nos llevan a la negación del presente y la ensoñación.
No sé durante cuánto tiempo persistirán los príncipes de Washington en su actitud de monarcas universales, pero mientras más tarden en despertar del sueño, más duro será el golpetazo cuando caigan de la cama. El mundo en el que viven se está desvaneciendo en el aire. Es imposible que un solo Estado y sus aliados mantengan un predominio tan vasto sobre el resto de naciones.
El caso de Rusia es aleccionador. La convivencia con un poder de esta magnitud debe seguir caminos más prudentes y evitar la política de la ruina, no porque sea «inmoral», sino porque es inútil. Las sanciones económicas menoscaban el buen desempeño de un poder político, pero no lo extinguen. Por otra parte, la humillación de un Estado poderoso trae consecuencias desastrosas: el resentimiento contra las naciones occidentales alimentó al revanchismo alemán de la década de 1930.
Algo de este deseo de revancha hay tras los zarpazos de Moscú. Putin no es solo un individuo con ambiciones, sino también la personificación de un sentimiento de grandeza acomplejada que comparten las élites del país y una parte del pueblo ruso, acostumbrado a puestos relevantes en la política internacional.
En efecto, desde la época de Iván el Terrible, cuando Rusia era un amontonamiento de principados que unía el miedo a los tártaros y a los caprichos de aquel sátrapa brutal, los gobernantes de Moscú soñaban con dominar todo lo que estaba a su alrededor.
Sé que los historiadores podrían acusarme de reduccionista, pero hay cosas que no cambian. Rusia ha sido siempre un país enorme, con gobiernos autoritarios y pueblos serviles, con gusto por el militarismo y la expansión territorial. Sobre esas corrientes de larga duración se sacuden las revoluciones y los cambios de régimen como las olas sobre la profundidad del océano.
Putin no es una anomalía en la historia rusa, sino una continuación. Desde hace una década Occidente ha sido testigo impotente de sus maniobras. Hasta hace 70 años, las desavenencias entre potencias se resolvían en el campo de batalla, pero las armas nucleares vedaron ese camino. Quedan los métodos menos eficaces del boicot económico y la ridiculización pública, ninguno de los cuales, hasta donde sé, ha destruido a ningún Estado —piénsese en Cuba e Irán—. EE. UU. parece encerrado en un dilema entre los móviles y los métodos de su política hacia Rusia. Pretende acabar con su adversario, pero debe recurrir a métodos inadecuados o confiarse a la buenaventura.
He mencionado las «potencias» como si fueran los únicos actores en el tablado de la historia. ¿Qué lugar tienen los pueblos menos afortunados? Sacudidos por los vaivenes de la economía capitalista y las maniobras de las grandes naciones, los Estados débiles carecen de la energía suficiente para resistir estas convulsiones. Ucrania, que acudió a Occidente buscando protección ante el imperialismo ruso, depende del conglomerado de naciones a un grado desconocido para su pueblo y su clase política hace diez años.
Si la protección de EE. UU. y la alianza atlántica se mantiene firme, y si el ejército ruso resulta incapaz de llevar adelante una ofensiva victoriosa, Ucrania tiene poco que temer. Pero si Occidente se toma en serio la búsqueda de un modus vivendi con Rusia, temo que las ardorosas declaraciones de apoyo al pueblo ucraniano comiencen a enfriarse bajo los vientos del pragmatismo.
De hecho, Rusia se ha tragado una parte del territorio ucraniano y, si nadie la expulsa de allí, Ucrania y Occidente tendrán que reconocer su predominio. Una concesión de este tipo enviaría un mensaje alentador a Rusia, China o cualquier estrella oportunista. Y, a largo plazo, tendría otras dos consecuencias nocivas. La primera sería volver a una política de «áreas de influencia» y «equilibrios de poder», tan antigua como la diplomacia misma. La segunda, destruir las bases ideológicas e institucionales del consenso posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Occidente tiene razón cuando asegura que cualquier distribución de fuerzas necesita de un consenso mínimo sobre las reglas a seguir en el comportamiento de los Estados. Pero los políticos occidentales ignoran, a conveniencia, que ese «mínimo» los beneficia y deja al resto como perdedores. En efecto, la reforma es imperiosa, pero falta un nuevo acuerdo sobre lo permisible y lo intolerable.
TAMBIÉN TE SUGERIMOS:
elTOQUE ES UN ESPACIO DE CREACIÓN ABIERTO A DIFERENTES PUNTOS DE VISTA. ESTE MATERIAL RESPONDE A LAS OPINIONES DEL AUTOR, LAS CUALES NO NECESARIAMENTE REFLEJAN LA POSTURA EDITORIAL DEL MEDIO.


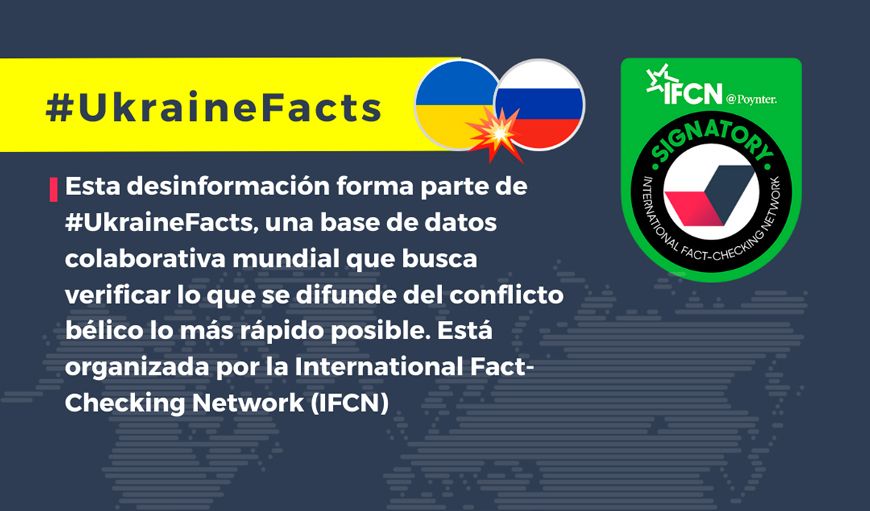








Comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
Alzugaray
jose dario sanchez
jose dario snchez
lidia
Sanson
Sanson
Sanson