Ningún cuerpo es sacrificable

Ilustración: Ana Sophia Ocampo/Cerosetenta-Colombia
Con el fémur, la tibia y la rótula, los tres huesos que se anudan en la rodilla, el agente de policía Derek Chauvin comprimió la espalda y el cuello de George Floyd quien, arrojado contra el pavimento en una esquina de Minneapolis, Minnesota, en Estados Unidos, alcanzó a decir “no puedo respirar”. Luego llegó la suspensión definitiva de aire en sus pulmones y murió sin aliento.
Tras la necropsia, Floyd dio positivo para COVID-19. La asfixia es, a propósito, el mayor perjuicio que provoca en un cuerpo el virus. Los síntomas graves van desde una rotunda sensación de ahogo, pasan por el dolor o la presión incesantes en el pecho y producen la pérdida parcial del habla y total del movimiento. Ahora, cuando lo más visible de los estragos del virus son los féretros en las calles vacías, el cadáver de Floyd enseña en carne propia una peste peor, la del miedo.
La emergencia de salud pública por el coronavirus no deja de ser igual de alarmante a las emergencias humanitarias. Floyd había perdido un puesto como guardia de seguridad tiempo antes de toparse con el agente Chauvin, y su muerte desató una oleada de protestas en su país inauguradas con una foto de la estación de policía de la sede del condado en llamas. La solidaridad no tardó en llegar en otras ciudades como París, Ámsterdam, Tokyo o Berlín.
Incluso hasta los conductores del servicio de transporte público en Bogotá, Colombia, hicieron performance honrando la memoria de Dilan Cruz al compararlo con el afrodescendiente. Porque en el país, el caso Floyd tiene nombres propios:
Alejandra Monocuco, mujer trans y trabajadora sexual del barrio Santa Fe, en Bogotá, murió luego de que una ambulancia se negara a prestarle el servicio al saber que tenía VIH. María Nelly Cuetia de 55 años y Pedro Tróchez de 58, médicos ancestrales del resguardo indígena Paéz, fueron sacados de su casa en cuarentena y asesinados en Corinto, Cauca. Y Ánderson Arboleda, cuya familia denunció que el joven murió tras recibir en la cabeza bolillazos de policías en Puerto Tejada, también Cauca.
Ya nadie sabe bien dónde estar a salvo ni si es mejor usar tapabocas o chaleco antibalas. Este momento en que vivimos, donde hay quienes pueden protegerse del enemigo común y hay quienes, por excepción, deben salir a enfrentarlo, hace del aislamiento “una ilusión de los estratos altos”, tal como lo resume Natalia Acevedo Guerrero, abogada y magíster en Derecho de la Mcgill University y candidata a la maestría en bioética de la Universidad de Pittsburgh.
Cuerpos exentos de cuidado
Las exenciones de cuarentena que exponen unos cuerpos más que otros hacen parte de una decisión política y bioética que presume que hay vidas de distintas categorías. Puesto que hay unas vidas que se sacrifican más, como explica Acevedo, es posible entender que la COVID-19 afecta a distintos grupos según relaciones de poder.
“Morir es el destino de todos”, dijo esta semana Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, el quinto país con más contagiados –y muertos– en el mundo.
“Tú como ciudadano de la tercera edad, ¿estás dispuesto a arriesgar tu supervivencia a cambio de mantener el Estados Unidos que todos amamos para nuestros hijos y nietos? Y si esa es la pregunta, estoy de acuerdo”, aseguró, por su parte, Dan Patrick, vicegobernador de Texas en un noticiero en directo.
Reactivar la economía y turnar los días de salida, así como proponer un aislamiento social que solo pueden aceptar unos, no son, para la abogada, los únicos indicadores de desigualdades: “que el foco de contagios en Bogotá esté en el sur, un sector que históricamente ha sido más marginado que el norte de la misma ciudad, lo demuestra”.
El 6 de marzo de 2020 la primera contagiada importó de Milán (Italia) el virus a Colombia. Usaquén, al norte de Bogotá, empezó a dar indicios de brotes y, tres meses después, cuando los contagios en la región equivalen a más del 30 % del total de contagiados en el país, la Alcaldía de Bogotá pone un cerco epidemiológico alrededor de Kennedy, al sur de la ciudad, con cerca de tres mil personas infectadas.
Tatiana Acevedo, hermana de Natalia, columnista, politóloga, antropóloga, y profesora asociada en geografía, coincide en que la afectación desigual de la COVID-19 depende del acceso a los recursos básicos, el nivel de infraestructura y al grado de violencia de cada territorio.
“A diferencia de Estados Unidos, donde hay trabajos más ‘sacrificiales’ aunque trabajadores esenciales, Colombia emplea a médicos, a enfermeras y a toda la primera línea de servicio sin seguridad; también a conductores de transporte, que están en peligro, y a personas que están en sectores informales, los de mayor urgencia”.
Se refiere, por ejemplo, a empleadas domésticas, rebuscadores, obreros de construcción o mensajeros de aplicaciones como Rappi. Y también a una población con riesgo evidente desde el principio de la pandemia: los privados de la libertad en las cárceles, casi siempre con altos niveles de hacinamiento.
Jaime Alonso es alguien que tiene hace once años uno de los negocios de pizza preferidos en La Candelaria, en pleno centro de Bogotá. Desde el día que inauguró su local hasta que llegó la COVID-19, solo había cerrado los 25 de diciembre y los 1 de enero, días en que no llega ni siquiera el periódico. Es decir, en 11 años (que son lo mismo que 4 mil días y millones de porciones de pizza vendidas), solo ha descansado 22 días. Hasta que llegó la pandemia.
Jaime, como millones de personas, tuvo que cerrar temporalmente. Mandó a sus empleados (menos de una decena) a licencia remunerada hasta nuevo aviso. “Les dije que descansaran…”, cuenta. Y aunque ya pudo abrir a medias, tras acogerse a una de las excepciones de los innumerables decretos que ha emitido el Gobierno nacional, cree que “lo peor está por venir”.
“Qué queremos decir cuando los gobiernos, cuando el Presidente, cuando el sistema de salud y cuando, muchas veces, desde la bioética, nos dicen que lo que hay que hacer en las crisis de salud pública es priorizar la mayor cantidad de vidas, y parece un criterio bonito, formal y hasta ético”. Pero sin duda, y como explica, la ética en las epidemias cambia y esas priorizaciones empiezan a darle la espalda a ciertas biografías.
De hecho, ahora el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el presidente Iván Duque tiene el adjetivo “inteligente” para justificar las flexibilidades de lo que él ha llamado acordeón, el método para prevenir contagios: primero la cuarentena se liberó para trabajadores esenciales y agricultores, luego manufactureras y áreas de construcción y ahora son cerca de 50 las excepciones para profesionales. Pero, ¿quiénes son entonces los que no están exentos de salir?
Natalia Acevedo asegura que la priorización de los escasos recursos de salud también dejan ese tufillo de a quiénes estamos “sacrificando”, es decir, cómo estamos evaluando qué vidas valen menos y qué vidas valen más, cuando ese estándar no debería existir, dice.
Quienes están exponiendo su cuerpo, convirtiéndolo en sacrificable, son sobre todo personas de bajos recursos o migrantes, asociados a trabajos informales: “en Estados Unidos, sin más, los migrantes están atendiendo las cajas de supermercados o cocinando fast food y en Colombia, son muchísimos venezolanos los que hacen de domiciliarios. “Es un esquema perfecto para que solo algunas personas se mueran”, exclama y se pregunta:
“Si solo hay 13 % de población Latina en USA, por ejemplo, ¿por qué el 30 % de las víctimas de la COVID-19 son latinas?”. Los límites llegan incluso a mostrar que ciudadanos venezolanos son contratados en Perú para recoger y transportar cadáveres contagiados en bolsas mortuorias.
Desigualdades estructurales
Las relaciones de poder que inciden en el mapa de calor de contagios tienen que ver, como dice Tatiana Acevedo, con los recursos básicos, la infraestructura y la violencia de cada territorio. Pero también existe, según explica, niveles en donde las relaciones de poder están cruzadas por el género y la raza.
“Hay que partir de una realidad y es que el virus va a afectar de manera distinta a las mujeres porque culturalmente nos hemos acostumbrado al cuidado y ese es el rol que desempeñamos dentro de muchas familias que ahora, encerradas, reproducen el estereotipo con fenómenos de violencia doméstica y desigualdades que hacen que, entre otras, les sea más difícil a las mujeres abandonar”.
Para la experta, además, históricamente en Colombia hay algunas comunidades cuyos territorios o barrios han recibido mucha menos inversión, un asunto que importa más de lo que todos creen. La forma como en Amazonas, por ejemplo, están haciendo frente a la pandemia, es compleja, dice, porque hay más presencia del Ejército que de puestos de salud.
“La Armada, el Ejército y la Fuerza Pública, en general, llegan desde helicópteros a hacer erradicación forzada sobre comunidades indígenas, pero no con material hospitalario o de protección de primer nivel”, dice.
Pero el caso que más llama su atención es el del Pacífico Colombiano, donde principalmente su población es afrodescendiente. Una ciudad como Buenaventura, por ejemplo, asentada en un puerto fluvial, no tiene acceso permanente al agua. Acevedo, profesora asociada, se pregunta: ¿cómo pueden entonces reforzar medidas higiénicas si no hay agua para sus habitantes sino cada día de por medio?”.
Y menciona el caso de ciudades como Soledad, Atlántico, o Malambo, toda la zona metropolitana de Barranquilla, donde no solo viven familias hacinadas sino sin acceso a la electricidad. “¿Cómo exigirles el encierro?”, se pregunta. “Hay algo con esa presunta solidaridad de quienes quieren que no salgan, que incomoda”.
Cuerpos exentos de salud
Si hay una población de la que se tenga que hablar, cuando hablamos de cuerpos sacrificables, es de la población con capacidades reducidas o especiales. Es la primera que Natalia Acevedo, la abogada, defiende. “Siempre han valido menos para los gobiernos, pero también para la sociedad, y es una discusión vigente en términos de priorización humana”.
El agente de policía Derek Chauvin en Estados Unidos estaba respondiendo a una rutina: perseguir a un hombre negro. “Sistemáticamente les agreden”, dice Acevedo, y cree que lo hacen aún sabiendo que la suya, como otras poblaciones, tiene una tasa de morbilidad (cantidad de individuos considerados enfermos en un espacio y tiempo determinado) superior a otros habitantes del territorio americano.
“Está comprobado, además, que hay una conexión tremenda entre el cáncer, las enfermedades de corazón, obesidad, entre otras, a determinadas poblaciones migrantes en distintos países”. Y señala un agravante: “estas poblaciones tienen, la mayoría de veces, bastante restringido el acceso a los servicios básicos porque están indocumentados o por xenofobia, como es el caso de los venezolanos en Colombia”.
Hay muchos casos emblemáticos de científicos, por otro lado, que creían que se podía experimentar con vacunas y trasplantes al pertenecer a una institución con enfermos terminales. Incluso las personas con discapacidad, como cuestiona Acevedo, no recibían donantes de órganos porque las clínicas preferían priorizar a cuerpos que consideraban “menos sacrificables”.
“Salvar a quienes presuntamente cuenten con más posibilidades de vivir, que parece ser el discurso que se erige ahora, es un criterio con una carga profundamente violenta para quienes comúnmente han sido dejados a un lado”.
Dice la abogada que la población con capacidades reducidas aspira a la misma calidad de vida a la que todos. “Pero el Estado capacitista en el que vivimos y esa relación con la medicina en donde también habemos humanos que valemos distinto, deja en evidencia la experimentación con ciertos cuerpos y no con otros”.
Detalla que hay más presión por ciertos cuerpos para que firmen una orden de no resucitar, conocido como un dnr. “Las primeras decisiones de la Corte Constitucional colombiana, cuando todavía existía el Seguro Social, atacaban ese pensamiento de que no se debía hacer inversión médica en personas que no se curarían, por ejemplo, de un síndrome de down”. Esa priorización ha cambiado, pero la lógica que opera ahora mismo con la COVID-19, parece la misma.
Salvavidas
Lo que resuena en la bioética siempre será el principio de justicia. Estaría encaminada a un término compuesto y vigente que, según Natalia Acevedo, se valoriza entre investigadores: el de la justicia redistributiva.
Su hermana está de acuerdo. Tatiana, cree que debería existir una serie de subsidios cruzados donde gente con ingresos altos “saque el pecho, no porque su corazón le diera para eso, sino porque debe ser una solidaridad obligada” y así aporten un impuesto especial de la COVID-19 que les sirva a quienes tengan menos.
Tatiana, de paso, está en Holanda dando clases a muchos estudiantes que son de diferentes regiones de África, continente en donde ha habido epidemias duras de ébola que otra vez repuntan. Hablando con ellos, entendió que hay lecciones que pueden darnos. “En vez de mirar qué está haciendo Europa, mirar a África. Como no podemos obligar a la gente a estar encerrada tanto tiempo, pienso en lo que hicieron en este continente para reducirlo: por ejemplo, tenían lugares comunes donde la gente pudiera estar socialmente separada, aunque unida”.
El salvavidas ahora mismo parece ese, el del contacto social, no el del aislamiento. Nadie quiere dejar que otro hombre muera por miedo. Para la abogada, Natalia Acevedo, en últimas, en esta discusión no solo aplica la lógica económica, también la clínica. “Las poblaciones que desde siempre han estado con el acceso restringido a lo que los Estados deben brindar, no pueden seguir sosteniendo a las personas que más poseen y que tienen, en cambio, el acceso ilimitado. Es absurdo, además, que cada cuerpo tenga que demostrar que quiere salvarse”.
***Esta nota fue originalmente publicada en el medio Cerosetenta, de Colombia, y es republicada como parte de la Red De Periodismo Humano.
TAMBIÉN TE SUGERIMOS:
CANDIDATO VACUNAL SOBERANA 02: DIEZ PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE CÓMO AVANZA



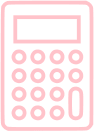
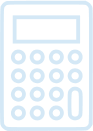




Comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *