Cuatro años después del 11J, el reclamo de libertad persiste

El 11 de julio de 2021 miles de personas salieron a las calles en más de 60 localidades de Cuba. Las primeras consignas exigían comida, medicinas y electricidad, pero en pocas horas el reclamo se transformó en una demanda de libertad y cambio político. Fue la mayor protesta nacional desde 1959. El Gobierno respondió con violencia policial, arrestos masivos y apagones de Internet.
Cuatro años después del estallido social —de acuerdo con cifras actualizadas de Justicia 11J— de los más de 1 500 detenidos, al menos 543 permanecen bajo algún tipo de medida penal. Muchos fueron condenados a penas de entre 10 y 22 años de prisión por delitos como «sedición», «desórdenes públicos» o «atentado»; e incluso se procesaron al menos 60 menores de edad.
La represión del régimen no fue un hecho aislado, sino otra muestra de un patrón de control de daños que ha ido in crescendo. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), solo en junio de 2025 se documentaron 253 acciones represivas, entre ellas 61 detenciones arbitrarias y 192 actos de hostigamiento. La mayoría de los casos ocurrieron en La Habana, Matanzas, Villa Clara y Holguín. Más de la mitad de las víctimas fueron mujeres.
Desde 2021, no ha vuelto a ocurrir una protesta de esa magnitud en la isla, pero las manifestaciones públicas de descontento no han cesado. Tan solo en mayo de 2025, se han registrado 851 eventos entre protestas, denuncias públicas y acciones cívicas por la falta de alimentos, agua, electricidad; las condiciones de vivienda, la inseguridad ciudadana y los actos represivos.
Los presos del 11J: el as bajo la manga del régimen cubano
Organismos independientes como el OCDH, Cubalex y Justicia 11J han alertado sobre las condiciones extremas de detención y los abusos a los que son sometidos los presos políticos en Cuba. Human Rights Watch entrevistó a 17 exdetenidos, quienes describieron golpizas, aislamiento prolongado, hacinamiento, falta de alimentos y acceso limitado al agua potable.
«La comida [...] tenía gusanos», relató uno de ellos. Otro dijo: «Si tu familia no te trae comida, te mueres de hambre». Los brotes de enfermedades como tuberculosis, dengue y sarna son bastante frecuentes y, en muchos casos, ignorados por el personal penitenciario.
Las organizaciones de derechos humanos advirtieron que La Habana utiliza las liberaciones como moneda de cambio en negociaciones diplomáticas. «Mientras libera a algunos presos, el régimen refuerza la maquinaria represiva contra quienes disienten», alertó Cubalex. Así ocurrió en enero de 2025, cuando el Gobierno de Miguel Díaz-Canel anunció la excarcelación de 553 personas.
El proceso coincidió con la decisión de la Administración Biden de retirar temporalmente a Cuba de su lista de países patrocinadores del terrorismo, aunque las autoridades cubanas lo presentaron como un gesto unilateral en saludo al Jubileo de la Iglesia católica.
La excarcelación no implicó libertad plena. Los liberados quedaron sujetos a restricciones que incluyen prohibiciones para salir del municipio sin autorización, limitaciones para expresarse en redes sociales o participar en manifestaciones, y la obligación de aceptar trabajos asignados por el Estado. En muchos casos, las condiciones fueron impuestas de manera verbal y sin respaldo legal.
Algunos de los liberados han sido arrestados nuevamente. Entre ellos, José Daniel Ferrer, líder de la Unpacu quien se encuentra en huelga de hambre y ha recibido varias golpizas en las últimas semanas. También fueron devueltos a prisión Félix Navarro, del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, quien permanece tras las rejas en un deteriorado estado de salud, y Donaida Pérez Paseiro, de la Asociación Yoruba Libre de Cuba. Todos habían sido excarcelados en enero de 2025 y fueron detenidos nuevamente entre abril y junio.
Criminalización del disenso digital y la represión luego del tarifazo de ETECSA
El control del Gobierno cubano sobre la esfera pública se ha extendido al ámbito digital. Uno de los casos más conocidos es el de Alexander Verdecia Rodríguez, coordinador en Granma de Unpacu, a quien la Fiscalía solicitó una condena de diez años de prisión. El sistema de justicia lo acusa de «propaganda contra el orden constitucional» e «instigación a delinquir», a raíz de expresiones críticas contra el Gobierno y llamados a liberar a presos políticos. Algo similar ocurrió con Julio César Duque de Estrada con una petición fiscal de cinco años y seis meses por grabar una cola para adquirir gas.
Otro de los focos recientes de inconformidad ciudadana emergió en el ámbito universitario en junio de 2025 y también recibió una respuesta represiva. El tarifazo del monopolio estatal Etecsa provocó protestas en facultades de la Universidad de La Habana, el Instituto Superior de Arte y la Universidad de Holguín. Las manifestaciones, organizadas por estudiantes, señalaron tanto el encarecimiento del acceso a internet como la exclusión digital de sectores vulnerables y las limitaciones a la libertad de expresión en línea. La respuesta estatal se tradujo en interrogatorios selectivos, amenazas de expulsión y citaciones policiales fuera del foco público.
En paralelo, en los años posteriores al 11J las restricciones a la libertad de prensa se han recrudecido. En septiembre de 2024, se documentó una operación dirigida contra personas vinculadas a medios de comunicación independientes. Colaboradores y excolaboradores de elTOQUE, Cubanet, Periodismo de Barrio y posteriormente La Hora de Cuba fueron citados por órganos de la Seguridad del Estado y enfrentaron restricciones de movimiento e interrogatorios prolongados.
En algunos casos, las sesiones se extendieron por más de ocho horas en Villa Marista, una especie de «cuartel general de la Seguridad del Estado». La operación se apoyó en el artículo 143 del Código Penal, reformado en 2022, que sanciona con hasta diez años de prisión el delito de «mercenarismo» a quien reciba financiamiento para actividades consideradas contrarias al orden constitucional.
Crisis prolongada sin respuesta
Los factores que precipitaron el estallido social del 11J no solo no se han resuelto, sino que se han agravado. El país atraviesa la crisis económica más severa en décadas, marcada por un desabastecimiento crónico. A la escasez se suman los largos apagones debido a la falta de combustibles y a la obsolescencia de la infraestructura de la red eléctrica.
En los primeros seis meses de 2025, el Sistema Eléctrico Nacional colapsó en cuatro ocasiones. El evento dejó a millones de personas sin electricidad durante horas o días. En provincias orientales, los cortes diarios superan las 20 horas y en La Habana, la población apenas cuenta con unas pocas horas de servicio eléctrico.
El salario medio nacional de 6 506 CUP —cerca de 17 USD al cambio del mercado informal— resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Incluso en los sectores mejor remunerados, como electricidad y comunicaciones, el ingreso apenas alcanza para el 10% de la canasta alimentaria, según estimaciones del economista Miguel Alejandro Hayes.
De acuerdo con el experto, con una pensión media de apenas 1 528 CUP, un jubilado cubano solo puede cubrir el 2.88 % del costo de la canasta básica alimentaria. Para alimentarse adecuadamente durante un mes, necesitaría más de 34 pensiones completas.
Para las infancias el panorama también se muestra desolador. Por primera vez, Unicef incluyó a la isla en su informe sobre pobreza alimentaria infantil. El ente internacional reveló que al menos un 9 % de los menores de cinco años sufre privación nutricional severa, al tiempo que la mayoría de las escuelas carece de agua potable y una alimentación adecuada.
En efecto, la inseguridad alimentaria es un problema que afecta a un alto número de familias. Una encuesta del Cubadata destacó que 70 % de los cubanos se salta al menos una comida al día, y el 61 % tiene dificultades para cubrir sus necesidades básicas, mientras que la pobreza extrema alcanza al 89 % de la población.
Por otro lado, el sistema de Salud —otrora vitrina del régimen— vive un desplome sin precedentes. El desabastecimiento de medicinas afecta a más del 70 % del cuadro básico nacional y entre 2021 y 2023, más de 63 000 trabajadores del sector Salud —incluidos 25 000 médicos— abandonaron sus puestos. La infraestructura hospitalaria está deteriorada y el sistema de ambulancias solo cubría el 39 % de los servicios en 2023.
En paralelo, el país experimenta el mayor éxodo de su historia. Según cifras oficiales, más de un millón de cubanos abandonaron la isla entre 2022 y 2023. Sin embargo, el economista Juan Carlos Albizu-Campos calcula que la población nacional se redujo en un 18 % en ese período.




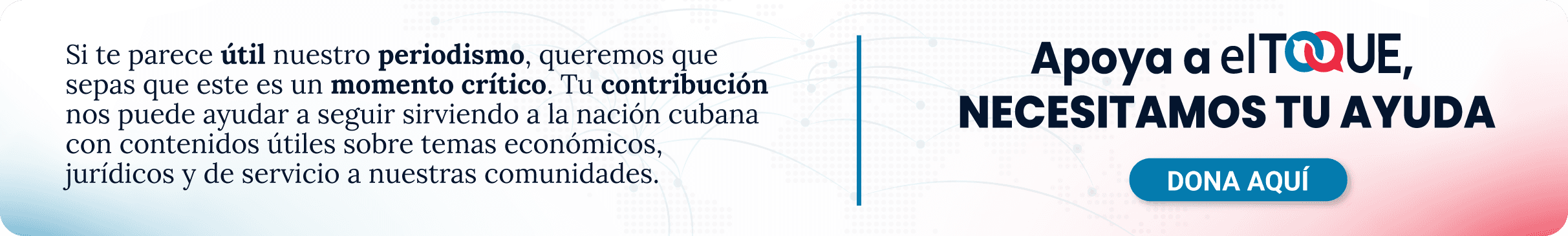
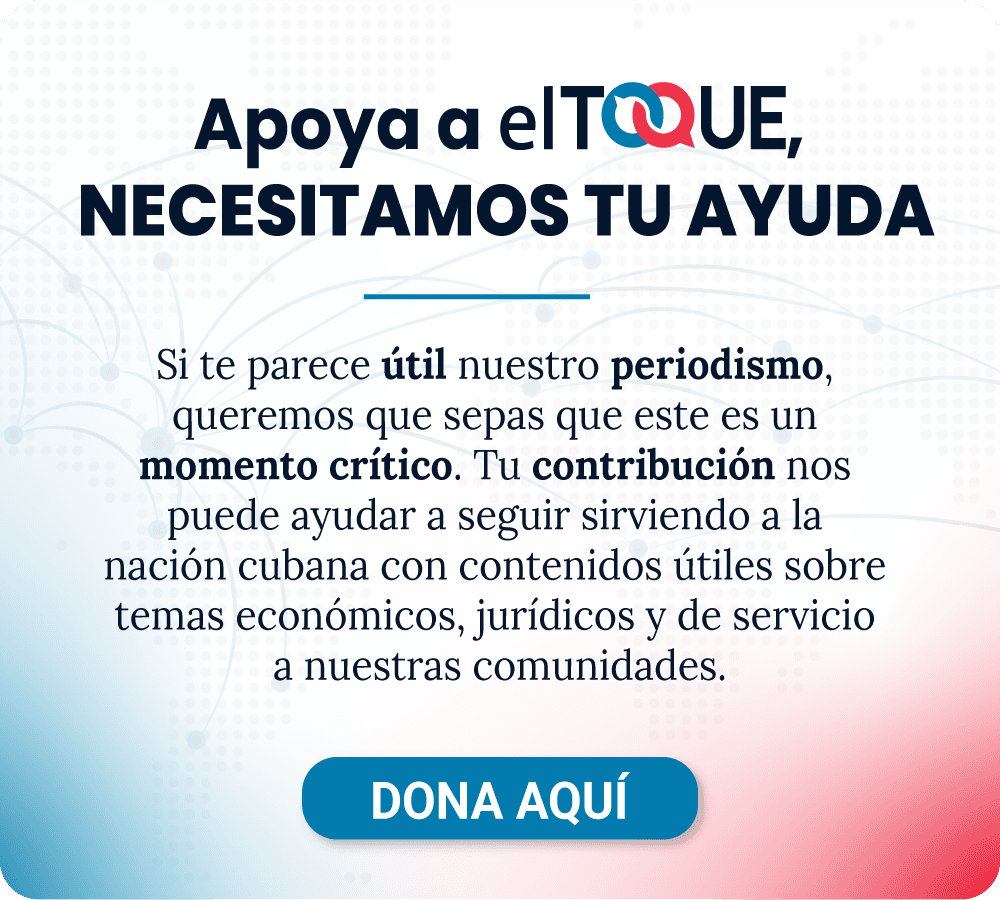

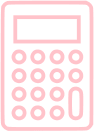
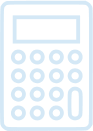
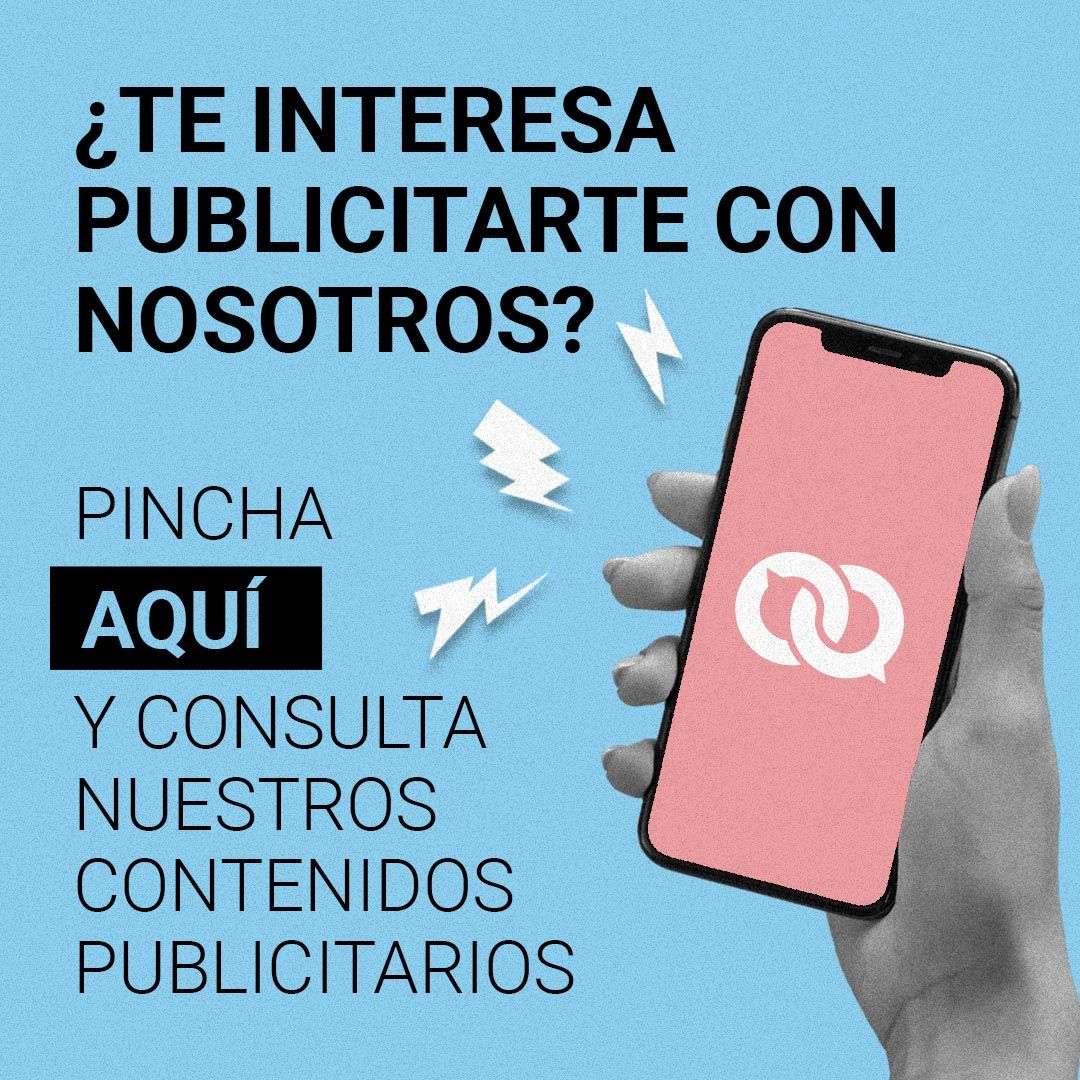



Comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *