Mamá o mom: el duelo silencioso de criar en dos idiomas

La maternidad es un exilio de tu vida anterior. Te despoja de ese país interno que llevamos como parte de nuestra identidad y te obliga a reinventarte en una nueva versión, con una vida totalmente diferente. La migración también.
Por eso, cuando ambos procesos se cruzan, el desarraigo se vuelve doble, silencioso, a veces imperceptible; hasta que, un día, descubres que tus hijos crecerán entre otras calles, jugando en otro idioma, construyendo una vida que mezcla lo tuyo con lo nuevo. Aunque a veces eso asusta, también es una forma distinta de pertenecer.
Mis niños todavía van a una guardería o daycare, como se le dice acá en Estados Unidos. Es que hasta eso cambia cuando emigras. En Cuba le decíamos círculo infantil, y, aunque en esencia es lo mismo —un lugar donde los cuidan, crecen, aprenden—, el nombre también habla de una forma distinta de ver el mundo.
Decir daycare me recuerda que estamos en otro país, con otro idioma, otras reglas. Pero, en el fondo, busco lo mismo: que estén seguros, que los traten con cariño, que aprendan, que sean felices.
Por suerte, en la guardería a la que van mis hijos, la mayoría de las profesoras son cubanas. Mujeres que emigraron hace años y que, como yo, un día llegaron sin entender nada. Otras han llegado en fechas más recientes. Entre todas han creado un espacio bilingüe en el que el idioma materno no solo sobrevive, sino que se comparte con orgullo.
Allí se habla en español, se canta en español, se consuela en español. Pero también se usa el inglés, porque saben que, afuera, en el mundo real, los niños necesitarán ese idioma para avanzar. Las actividades del día a día —cuentos, canciones, juegos— se hacen en los dos idiomas. Los horarios y comunicaciones se adaptan para que tanto padres como hijos puedan entender. Pero las tareas, incluso en la etapa preescolar, empiezan a llegar en inglés.
Es un equilibrio delicado, casi artesanal: preservar la lengua materna sin frenar la inmersión en el nuevo idioma. Un pequeño oasis lingüístico que me recuerda a casa. Sé, sin embargo, que no durará para siempre. Pronto mi hijo comenzará la escuela, y con ella el inglés se volverá dominante: las clases, las reuniones, las notas en la mochila, los cumpleaños con payasos que no entiendo y los chistes que él sí.
Entonces sabré que llegó el momento de aprender con él, a su ritmo, en su idioma, para seguir construyendo puentes entre su mundo y el mío.
Según datos del Pew Research Center, más del 70 % de los niños latinos nacidos en EE. UU. son criados en hogares donde se habla español, pero solo un pequeño porcentaje conserva un dominio fluido del idioma al llegar a la adultez. Es un fenómeno común: los hijos de inmigrantes adoptan la lengua del entorno con naturalidad, mientras los padres se debaten entre el orgullo de verlos adaptarse y el dolor de sentirse cada vez más distantes.
En mi casa decimos manzana, pero él ya corrige con una sonrisa y una pronunciación completamente diferente a la mía: «Apple, mami, se dice apple».
Yo sonrío. Le digo que está bien, que está muy bien. Pero, por dentro, a veces me desconcierta.
Porque criar en otro idioma no es solo un reto práctico, es también una forma de pérdida emocional. El lenguaje no es neutro: es identidad, memoria, forma de amar. Y, cuando cambia, todo cambia. ¿Cómo le explico que mamá no suena igual que mom? ¿Cómo le cuento mi infancia si la suya es tan diferente?
No estoy sola. Muchas madres emigrantes vivimos esta transición con una mezcla de satisfacción y duelo. Compartimos las mismas contradicciones: queremos que nuestros hijos se integren, pero tememos que se alejen; celebramos su inglés impecable, pero extrañamos sus primeras palabras en español.
Aun así, hay esperanza.
Cada vez más familias están encontrando formas creativas de mantener vivo el idioma de origen: cuentos en español antes de dormir, juegos bilingües, canciones, llamadas con los abuelos, clases de herencia cultural. Algunas escuelas públicas, incluso, ofrecen programas de inmersión dual, en los cuales los niños aprenden en ambos idiomas.
La clave está en la conexión, en recordar que el lenguaje no es una batalla de uno contra otro, sino un puente; que nuestros hijos no están dejando atrás nuestra lengua, sino sumando otra.
Hablar español en Estados Unidos no es una carga que debamos esconder, sino una herencia que vale la pena cuidar. A veces, entre tanto esfuerzo por adaptarnos, se nos olvida que esta lengua que traemos desde casa también tiene un lugar aquí.
En un país donde millones de personas comparten nuestras raíces, hablar los dos idiomas es una forma de abrir caminos. En estados como Florida, donde el español se escucha en las calles, en los mercados, en los hospitales, ser bilingüe no es solo una habilidad, es una fortaleza que se valora, incluso al buscar trabajo.
Por eso, cuando insisto en contarles cuentos en español o en cantarles las canciones que mi abuela me cantaba a mí, no es por nostalgia; es porque creo, con todo el corazón, que nuestra lengua también puede ser un futuro.
Al final, lo que importa no es si me dice mamá o mom, sino que, cuando tenga miedo, siempre corra a buscarme.


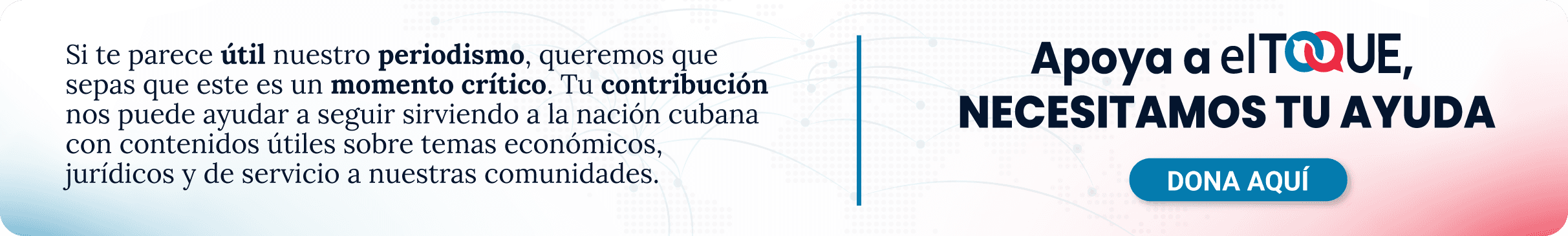
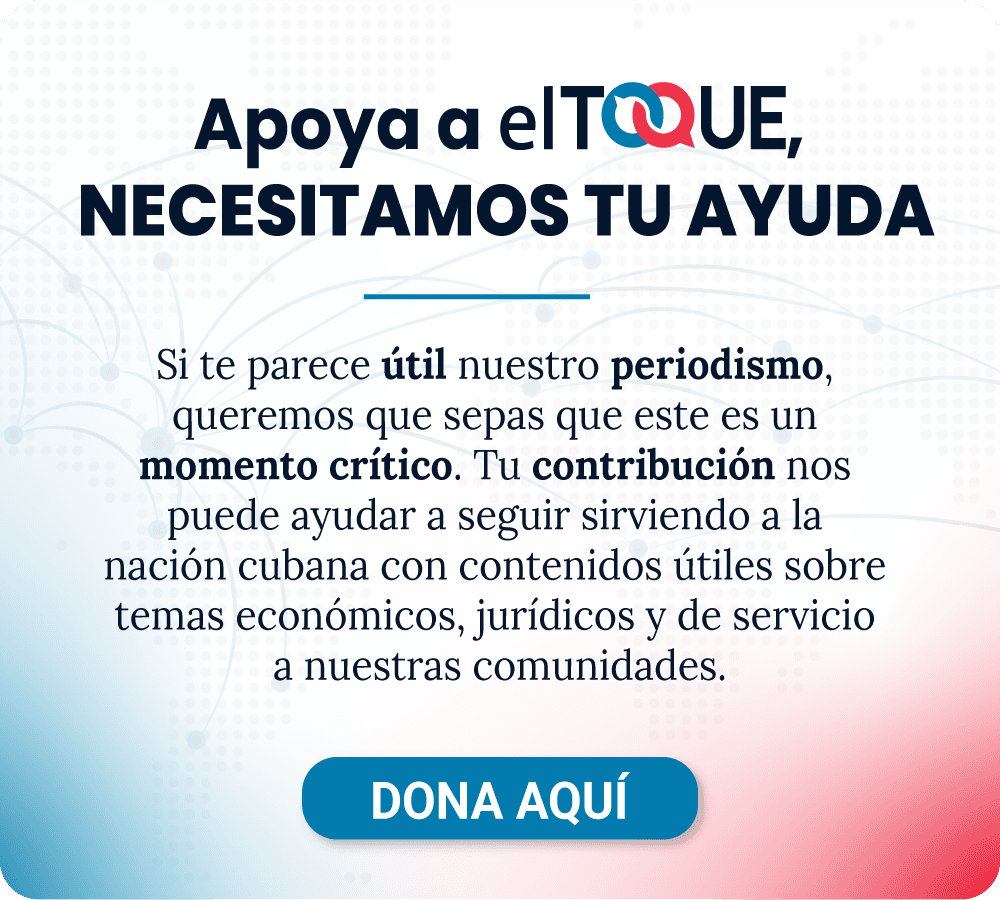

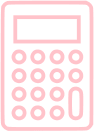
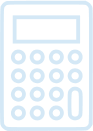
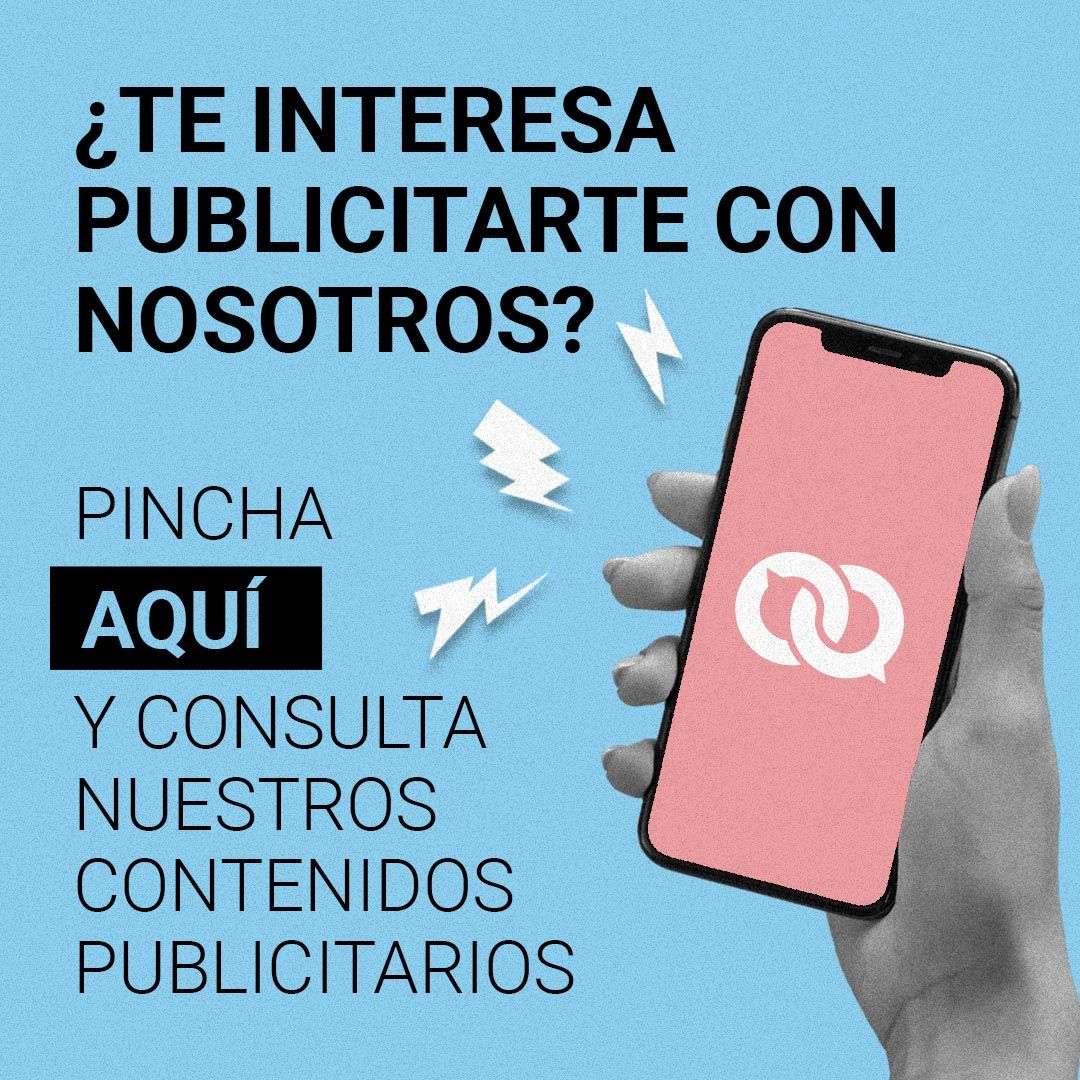



Comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *