El carrito de Tyrion Lannister

Carrito inventado por Hugo Díaz. Foto: Didier Cruz Fernández
Es el auto soñado por Tyrion Lannister, Rumpelstilskin y los siete enanitos. Apenas un par de cosas lo separan de los automóviles comunes y corrientes. La primera es que carece de marcha retroversa, y la otra, el tamaño: 180 x 70 cm. El muchacho que lo construyó, Hugo Díaz, lo conduce de medio lado o con las piernas recogidas debajo del volante y, sin embargo, te invita a subirte a él con una frase que evidencia amor y también orgullo paternal: “Este carrito aguanta cualquier cosa”.
Por lo demás, sus prestaciones son casi las mismas de un vehículo estándar. Alcanza una velocidad de 60 km/h; consume relativamente poco, un litro cada 30 kilómetros; y, aunque Hugo tiene prohibido conducirlo por carretera, una vez hizo con él un recorrido de cincuenta kilómetros: Esperanza-Santa Clara-Encrucijada-Calabazar de Sagua.
La idea se le ocurrió el día que vio un jeep Willys aparcado en Esperanza. Le tomó fotos con el celular y de inmediato se puso a reconstruirlo en un tallercito que mantiene en la sala de su casa. Tuvo que hacer milagros y viajar por casi toda Villa Clara para conseguir los materiales. En Placetas compró llantas y gomas; en Camajuaní y Santa Clara, el resto de las piezas.
A cada rato, Hugo se encuentra al dueño del auto que le sirvió de modelo. El hombre detiene su jeep, quizás el doble de tamaño que el suyo, y le dice, dando palmadas a su carrazo: “De verdad que lo hiciste igualito”.

Hugo Díaz, constructor y diseñador del auto. Foto: Didier Cruz Fernández
Lo interesante es que Hugo, de 31 años, alcanzó apenas el título de mecánico A en una Escuela de Oficios. El nivel más bajo en el mercado laboral cubano. Su gran conocimiento lo obtuvo entre la grasa y metido en cuanto taller de reparaciones lo dejaban entrar. “Si yo veo un carro roto en la calle, me pongo ahí y no me voy hasta que lo arreglo”, dice y me muestra una cicatriz que se hizo en el labio superior a los cuatro o cinco años por estar jugando con la llanta de un camión.
Su historia como diseñador y constructor de autos comenzó hace seis años, el día que iba caminando por Ranchuelo y vio un carro diminuto tirado en un patio. Hugo tocó la puerta de la casa.
—Véndame eso —el muchacho señaló hacia el juguete herrumbroso y machucado por el tiempo.
—Llévatelo, eso no sirve para nada—dijo el señor que había abierto la puerta, un hombre aburrido al que seguramente Hugo interrumpió cuando estaba haciendo las tareas hogareñas.
—Véndamelo, usted verá que sí sirve —imploró Hugo con un brillo húmedo en los ojos.
—Que no, muchacho, que te lo lleves —el hombre quizá hizo un gesto con la mano y agregó—. Me vas a hacer un favor, ese trasto ya está ocupando demasiado espacio.
Hugo cargó con el carrito, presto como una hormiga. Se lo llevó para su casa y comenzó a recopilar materiales para armarlo. Le puso piezas de triciclo eléctrico, cuatro gomas de montacargas y le hizo llantas de aluminio.
—¿Qué pasó con él?
—Las baterías eran caras —dice Hugo con cierto aire de tristeza—. El juego me salía en aproximadamente 400 CUC (unos 10 mil pesos cubanos) y duraba muy poco porque aquel carrito pesaba bastante, sobre todo por las gomas de montacargas.
Un mal día, a Hugo se le ocurrió vender su carrito eléctrico con la idea, por supuesto, de construir uno mejor. Pero el dinero se le hizo agua entre los dedos, y de pronto el muchacho se encontró sin carro y sin financiamiento.
“Yo estaba como loco, no sabía qué hacer. Entonces mi mamá me ayudó con el dinero para armar este —Hugo pasa la mano con cuidado por el chasis—. Estuve como un mes y pico construyéndolo. Desde cero. Yo mismo soldé la carrocería, le puse el motor de una planta eléctrica, acelerador, freno…”
—¿En qué trabaja tu mamá?
—Mi mamá es custodio en una empresa estatal, igual que mi papá.

Niños juagando con el carrito inventado por Hugo Díaz. Foto: Didier Cruz Fernández
Esta conversación pudiera haber ocurrido en Matanzas, Cabaiguán, Santo Domingo o cualquiera de esos pueblos perdidos de Dios donde Hugo lleva su carrito en época de carnaval. Lo traslada en un remolque, porque no está autorizado a circular por carretera. Cobra 3, 5 o 10 pesos por pasear a los niños en él, en dependencia de las posibilidades del lugar o del precio que decidan los organizadores del carnaval.
El carrito soñado por Tyrion Lannister, Frodo y el duende del bache no solo es totalmente automático, sino que además arrebata a los niños. Los hace patalear en el piso, volver locos a sus padres, hacer cualquier sacrificio con tal de dar una vueltecita. Algunos, incluso, cuando no tienen dinero para pagar, corren detrás del carrito como si eso les bastara para compartir la felicidad de los que sí pueden montar.
Según el propio Hugo, lo que más les gusta a los niños es la música, el carrito tiene un reproductor, y las muchas luces. Un incipiente estudio de mercado determinó, además, que Hugo le cambiara el color. Al principio lo tenía pintado de rojo y “sí, era lindísimo por el día, pero no se veía cuando llegaba la noche. Hasta que un amigo mío me dijo: “Oye, píntalo de amarillo”, le hice caso y ya tú ves”, confiesa él con una sonrisa de medio lado.
—Y cuando estás en los carnavales, ¿dónde guardas el carrito?
—Duerme conmigo. Si no cabe en la casa, me busco otro alquiler. Y si no, no me alquilo. Duermo encima de él. Yo no me separo de este carrito para nada.
Lo dice con cierto cariño, porque, aunque a uno le choque un poco su cara impenetrable y esos aretes agresivos colgándole de las orejas, Hugo es un muchacho tranquilo que de no ser por su trabajo carnavalesco viviría apartado del trago y la fiesta: “Lo mío es hablar de carros, construir cosas, inventar aquí o allá. Yo nací para eso”, dice.
—De seguro tienes por ahí otro proyecto, otro carro.
—No, ahora quiero construir un helicóptero chiquito.
—¿Que vuele…?
—Yo puedo hacer que vuele si quiero —a Hugo le brillan los ojos—. Pero me conformo con que mueva las aspas y camine con gasolina.
Hace una pausa y mira al piso.
—Por ahora no tengo condiciones —los ojos le han retornado a su color negro habitual, sin demasiado brillo.
—Sí, hace falta dinero para eso.
—No, el dinero es lo de menos —señala el jeep amarillo—, porque este carrito deja ganancias. Lo que pasa es que no hay piezas. Tú sales a buscar algo y no encuentras nada.
Abre las manos.
—Y un helicóptero es distinto, las aspas no se pueden hacer de hierro. El chasis tiene otra forma. Pero lo voy a construir, no digo yo.
—Cuando construyas el helicóptero, ¿vas a vender el carrito?
—No, no. Si mi mamá me dice: “Hugo, no te deshagas de él”. Y yo le hago caso porque ella me ayudó a armarlo.
Pasa de nuevo la mano por el chasis amarillo resplandeciente.
—Imagínate que ahora mismo me dan 60 mil pesos por él y no lo vendo—Hugo sonríe de medio lado y concluye—. Este carrito se muere conmigo.

Hugo Díaz, constructor y diseñador de autos en Cuba. Foto: Didier Cruz Fernández



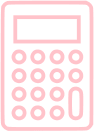
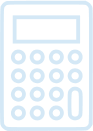




Comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *