El dolor de los caballos

Foto: Alba León Infante
Si vas a Bayamo seguramente querrás montar en coche. La canción del maestro Adalberto Álvarez ha eternizado ese deseo genuino de los que visitan la histórica ciudad. Y la verdad es que los coches forman parte del enorme monumento que es la ciudad.
Las quinceañeras recorren la ciudad, en coches tirados por caballos de paso rápido, para que todo el mundo se entere, ayudadas por la conga y los globos de colores que acompañan la ocasión, de que una nueva belleza ya está lista para ser conquistada por algún atrevido con suerte.
Los turistas transitan parte del patrimonio arquitectónico en ellos, y digo parte porque no les está permitido a los coches entrar a la pequeñísima parte colonial que aún queda de la villa, después de aquel incendio devastador.
Pero es el pueblo, el ciudadano común, el que realmente los usa en su día a día, como el medio de transporte más accesible para los que se mueven en una ciudad demasiado pequeña y enrevesada como para que circulen boteros, o rutas de ómnibus suficientes para satisfacer la creciente demanda de transporte local.
Bayamo es una ciudad en crecimiento.
Aparejado a esta demanda y a las posibilidades que el trabajo por cuenta propia a traído a esta urbe, ha crecido considerablemente el número de cocheros, que, por otra parte, tampoco da para hacerse rico, pues el tramo más largo se cobra a solo tres pesos cubanos.
También ha crecido el número de inspectores del tránsito que dedican gran parte de su tiempo al control del muchas veces complejo movimiento de los coches por la ciudad, pues no existen rutas que evadan, eficientemente, las calles más céntricas de la misma.
Sin embargo estos inspectores, la autoridad en cuestiones de coches y de caballos pudiéramos decir, solo se ocupan del tráfico en sí, y de que los cocheros-conductores tengan, como es debido, sus documentos y licencias en regla.
Pero la salud y el trato hacia estos nobles animales, una de esas especies que nos acompaña desde hace siglos para servirnos, como el mejor de nuestros amigos, es solo, en mi modesto parecer, preocupación de sus dueños.
Sé que la vida está dura, que los caballos son animales de trabajo, y que tras largos años de lucha para sacar adelante a nuestras familias se nos ha endurecido un poco el corazón. Pero no podemos perder el sentido de lo que es ser humano, de lo justo, de lo noble y de lo correcto.
Un caballo que trabaja doce horas al día, muchas veces sin la hierba o la miel que necesita para estar bien alimentado, a veces ya no puede más. Y el amo necesita que pueda, necesita esos veinte o treinta pesos para la comida de la tarde.
Pero el corcel se para en seco, ya no quiere caminar. Recibe dos fustazos. No quiere caminar. Lo golpean con el cabo de la fusta, duro, en las costillas. No quiere caminar. Lo patean, le gritan, la gente se baja horrorizada, el cochero pierde el control y trata de arrastrarlo por las bridas.
Pero es que ya no quiere, no puede caminar.
El caballo se hinca, con los ojos muy abiertos. Luego se desploma a la orilla de la carretera. Alguien corre con dos cubos de hielo, pero ya es muy tarde. Un infarto le ha segado la vida, y entre horribles estertores y las maldiciones del dueño la gente se pasa a otro coche, para seguir con sus vidas.
Hay tres inspectores en la esquina, mirando, pero el tipo tiene todos sus papeles en orden.
Y, al final, solo es un penco viejo menos en este mundo.



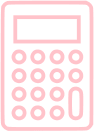
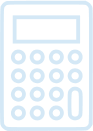




Comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
La fiebre