El trasfondo detrás de los intentos de acabar con la Ley de Ajuste Cubano

Cualquier representante del Congreso estadounidense cuya elección se produjera —en amplia medida— por su identificación con la causa cubana y de los cubanos debería luchar contra viento y marea porque la Ley de Ajuste (CAA) permanezca.
Yo creía —hasta hace poco— que los cubanoamericanos lo tenían claro. Símbolos que no se podían tocar: la Virgen, Martí y la Ley de Ajuste. Pero al parecer los tiempos cambiaron. Con mucha vehemencia, una parte importante de la comunidad cubana —influenciada por el espíritu MAGA, quiero creer— ha promovido la idea de que la ley debe desaparecer.
Ese posicionamiento (que no comparto) ha sido respondido con relativismo y negación de hechos históricos documentados, lo cual también me parece dañino. Por esa razón, listaré algunos hechos cuya veracidad cualquiera puede verificar.
La Ley de Ajuste Cubano tuvo, en su momento, una motivación política innegable. Es hija de la Guerra Fría. Como muchas decisiones estadounidenses en relación con Cuba tomadas en los años sesenta del siglo XX es parte —como también lo es el embargo— de la profundización del conflicto entre el castrocomunismo y los valores libertarios personificados en Estados Unidos. No busquen indicios sobre lo anterior en la ley, que se contiene en una sola página. Más allá del término «Cuban Refugees» —que de acuerdo con el ordenamiento estadounidense pudo haber respondido a una situación humanitaria— no hay otro indicio de su carácter político.
No obstante, las leyes no solo tienen texto. Como decía Montesquieu, también tienen espíritu. Y ese espíritu (en algunos sistemas) se determina a partir de aclaraciones que realiza el legislativo, del estudio de los debates parlamentarios que dieron lugar a la promulgación de la norma, o —como es el caso estadounidense— de la evaluación que hacen las Cortes de lo quiso o no decir el legislador cuando empleó un término.
El espíritu de la Ley de Ajuste es mucho más político que humanitario. Por ende, cuando utiliza el término «Cuban Refugees» no lo hace pensando en una situación humanitaria, sino en una política.
¿Por qué lo digo?
Los hechos y el contexto político que precedieron y acompañaron la promulgación de la Ley de Ajuste y los debates parlamentarios que se suscitaron para su aprobación, así lo demuestran.
En 1966, no había en Cuba una crisis humanitaria. El castrismo no había hecho estragos como los de hoy, aún quedaban latentes las infraestructuras nacionalizadas y comenzaba a profundizarse el apoyo soviético. Lo que había en Cuba era un torbellino revolucionario-comunista identificado así por el Gobierno estadounidense. Un torbellino que llevó a EE. UU. a romper relaciones diplomáticas con el castrismo desde 1961. Después, vino Girón y la Crisis de los Misiles. Lo que había en Cuba (desde la visión del Gobierno estadounidense) era una crisis política motivada por el establecimiento de un régimen totalitario comunista, apadrinado, además, por su principal enemigo: la URSS.
Para la fecha en que la ley se promulgó (1966), a Miami seguían llegando oleadas de cubanos que debían refugiarse (inicialmente) en espacios como la Torre de la Libertad, pero que fueron rápida y progresivamente asimilados por la comunidad cubana que ya se había establecido. La crisis de los refugiados de Miami nunca tuvo carácter de «crisis humanitaria». Mucho menos de una que requiriera atención legislativa del Congreso estadounidense. De hecho, el florecimiento de Miami y la capacidad de asimilación y el crecimiento del exilio cubano fueron vistos por muchos como evidencia del carácter outstanding de los cubanos.
Los emigrantes de la isla de los primeros años de la década de los sesenta no llegaron huyendo del hambre o las necesidades. A diferencia de lo que hoy llamamos «emigrantes económicos» —que buscan salir de sus países para encontrar mejores condiciones de vida—, los primeros cubanos que llegaron a Estados Unidos después del primero de enero de 1959 fueron calificados por varios políticos y sociólogos como «Golden Exile». Personas preparadas y, en muchos casos, económicamente bien colocada y con conexiones políticas que le granjearon influencia en el Gobierno estadounidense.
Ese primer exilio, beneficiario inicial de la Ley de Ajuste, no huía de una «crisis humanitaria». Huía de un torbellino político que confiscó sus casas, empresas, industrias, puestos de trabajo y los obligó a rebajarse en su «condición social». Por esa razón, no comparto la idea de que eran migrantes económicos que nunca se opusieron al castrismo y salieron de Cuba solo por razones «económicas».
La ola migratoria que precedió la promulgación de la Ley de Ajuste era profundamente política. A diferencia de los emigrantes económicos, fueron personas que tuvieron que salir no para buscar mejores condiciones de vida, sino para conservar las que habían alcanzado en su país y que les habían sido arrebatadas por un movimiento político que denostaba la «clase burguesa». Un movimiento político que, además, no les ofreció garantías para discutir o pelear esas decisiones que, con el paso del tiempo, demostraron ser arbitrarias y desastrosas.
Por lo anterior, se consideraban exilio. Porque eran personas que no se autopercibían como emigrantes que buscaba reconstruirse para mejorar en otro lugar. Eran cubanos «socialmente degradados» que fueron obligados a salir de su esfera de confort para no caer en lo que ellos consideraban una «indignidad». Era un exilio politizado e ideologizado que se veía a sí mismo como ave de paso en Estados Unidos. Un ave de paso que regresaría a Cuba en cuanto acabara ese accidente temporal que creían era el comunismo.
Uno de los elementos que llevaron a la Administración Johnson a impulsar y defender la Ley de Ajuste fue precisamente ese carácter de «exilio preparado» que identificaron en la primera ola migratoria cubana. Al leer los debates parlamentarios que precedieron la promulgación de la CAA, se encontrará que el Gobierno estadounidense defendía la necesidad de la ley porque sería beneficiosa para que EE. UU. pudiese disfrutar a cabalidad de personal calificado (abogados, médicos, arquitectos) mientras estuviesen su territorio. Mientras estuviesen en territorio estadounidense porque el Gobierno de Johnson y muchos congresistas (300 contra 25, así fue aprobada la ley) defendieron la idea de que el comunismo sería efímero y que el amor de los cubanos por su tierra era tan grande que muchos regresarían a su país sin importar si alcanzaron la residencia o la ciudadanía en Estados Unidos. La Ley de Ajuste era alivio para que los profesionales cubanos pudieran ejercer y emplearse formalmente en Estados Unidos, pero nunca fue ofrecida como reconocimiento de la legitimidad del castrismo o de su posible longevidad.
Los debates parlamentarios previos a la CAA también demuestran que lo que defendía la Administración al apoyar la norma era la imagen de EE. UU. como refugio para los perseguidos del comunismo. Entendían que la ley enviaría un mensaje alto y claro sobre el compromiso de Estados Unidos en la defensa de la libertad. Ante la apertura de Camarioca y el discurso de Fidel en septiembre de 1965, Johnson respondió: «abro las puertas de la nación a todos los cubanos que quieran escapar del régimen de Fidel Castro y buscar la libertad en Estados Unidos... [Lo hago] en el espíritu de la tradición de Estados Unidos como asilo para los oprimidos. Al pueblo de Cuba [le digo], quienes busquen refugio [en Estados Unidos] lo encontrarán». La idea fue repetida por el fiscal general cuando defendió ante el Congreso la aprobación de la ley un año después.
La Ley de Ajuste Cubano, si tuviese una motivación simplemente humanitaria, se hubiese extendido a otros nacionales (como los haitianos) que sufren situaciones extremas y que han denunciado de manera constante «el privilegio cubano». La CAA fue un «accidente» legislativo que se produjo, entre otras cuestiones, por el contexto de confrontación política e ideológica entre dos formas opuestas de ver el mundo. Nunca más se ha reproducido —ni creo que se reproduzca— en Estados Unidos.
La anterior fue siempre una preocupación de los congresistas que criticaron la ley: ¿qué pasaría si otra situación similar a la cubana se reprodujera? Por esa razón, pensaron y abogaron por soluciones intermedias o temporales que no garantizaran un camino expedito a la residencia permanente y a la ciudadanía. Soluciones que han sido empleadas en décadas posteriores para atender situaciones emergentes en diferentes países. El ejemplo más clásico son las protecciones temporales o TPS.
Sin embargo, a pesar del pedido de encontrar soluciones temporales, el Gobierno y la mayoría del Congreso se opuso. Se opusieron bajo el argumento de que la situación de la Cuba de 1966 era excepcionalísima y de que en el futuro cercano no se preveía algo similar. Además, sostuvieron que los cubanos merecían el trato preferencial «por sus características» (los de la primera ola migratoria).
La Ley de Ajuste es un logro del exilio cubano y ha favorecido el empoderamiento en Estados Unidos de una parte importante de la nación cubana. Sin embargo, eso no quiere decir que para defenderla debamos rechazar o desvirtuar hechos que están documentados.
Yo siento —y es una discusión de la que suele huirse— que lo que está en el trasfondo de esta discusión que me parece perjudicial —sobre todo porque no se promueve desde sectores MAGA americanos, sino desde la comunidad cubana— no es la Ley de Ajuste. Lo que está en discusión es la incoherencia con la que un sector importante de la emigración cubana ha utilizado el sistema de asilo estadounidense y ha mentido para apelar a la CAA como «perdonadora de pecados».
Para que la Ley de Ajuste absuelva es imprescindible —para muchos— desproveerla de su carácter político y endilgarle la esencia que ha tenido en la práctica —pero no en su «espíritu»— con el paso del tiempo: la de ser una solución humanitaria únicamente diseñada para cubanos.
La CAA (y la jurisprudencia que amparada en la interpretación de su espíritu se ha generado después) nos perdona muchas irregularidades a los cubanos: estadías y trabajo ilegales, etcétera. Pero no perdona mentir a funcionarios y abusar de un sistema de protección que es netamente político: el asilo.
No hay apelación alguna en este texto a quienes entraron a Estados Unidos con una visa, con un parole de reunificación familiar o cualquier otro mecanismo que les permitió bypasear los sistemas de protección política (como el asilo) antes de aplicar a la Ley de Ajuste. Esas apelaciones, si alguien las hace, no pueden ser jurídicas.
Tampoco hay apelación en este texto a quienes, como han hecho tantos cubanos refugiados en otros lugares del mundo, han esperado el paso del tiempo y su naturalización para regresar y abrazar a los suyos.
Pero hay un punto en esta discusión que no puede soslayarse. Quienes fueron «admitidos» en Estados Unidos luego de haberle comunicado a un oficial de Inmigración su necesidad de protección (asilo) porque corrían riesgo de ser perseguidos y regresan a Cuba al cabo del año, forman parte de una clase (jurídicamente hablando) diferente.
De eso se trata, en amplia medida, la discusión que se ha multiplicado en la agenda cubana. Negarla —como han hecho muchos diciendo que la Ley de Ajuste no es política, sino humanitaria y que nada tiene que ver con el refugio— también evita que como comunidad encontremos un punto medio entre la necesaria e imprescindible coherencia y la voluntad y el deseo de estar con los nuestros, apoyarles y ayudarles a sobrevivir.
Si queremos, defendamos la idea de que la mentira en el caso de los cubanos está justificada y es imprescindible, muchas veces, para poder entrar a Estados Unidos. Pero cuando lo hagamos, defendamos también la idea de que, al menos, debería vivirse de acuerdo con esa mentira, lo cual implica no regresar —por lo menos hasta la naturalización— a la tierra a donde dijiste tener miedo de regresar.
La incoherencia es señalable en todos y cada uno de los escenarios. En algunos, puede ser incluso jurídicamente reprochable.
ELTOQUE ES UN ESPACIO DE CREACIÓN ABIERTO A DIFERENTES PUNTOS DE VISTA. ESTE MATERIAL RESPONDE A LA OPINIÓN DE SU AUTOR, LA CUAL NO NECESARIAMENTE REFLEJA LA POSTURA EDITORIAL DEL MEDIO.
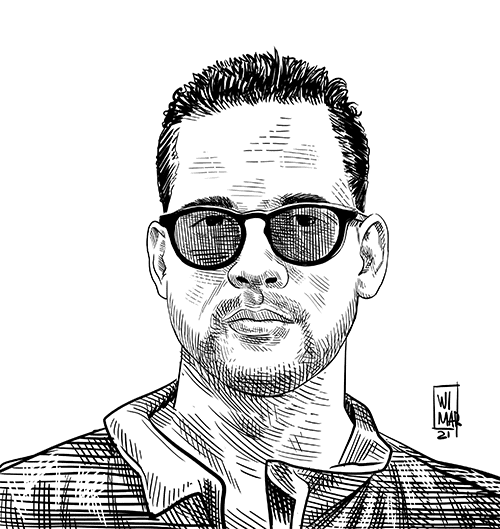


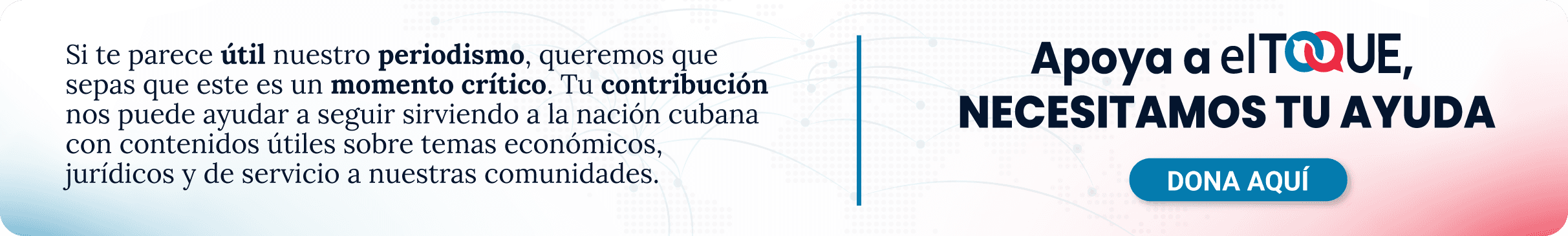
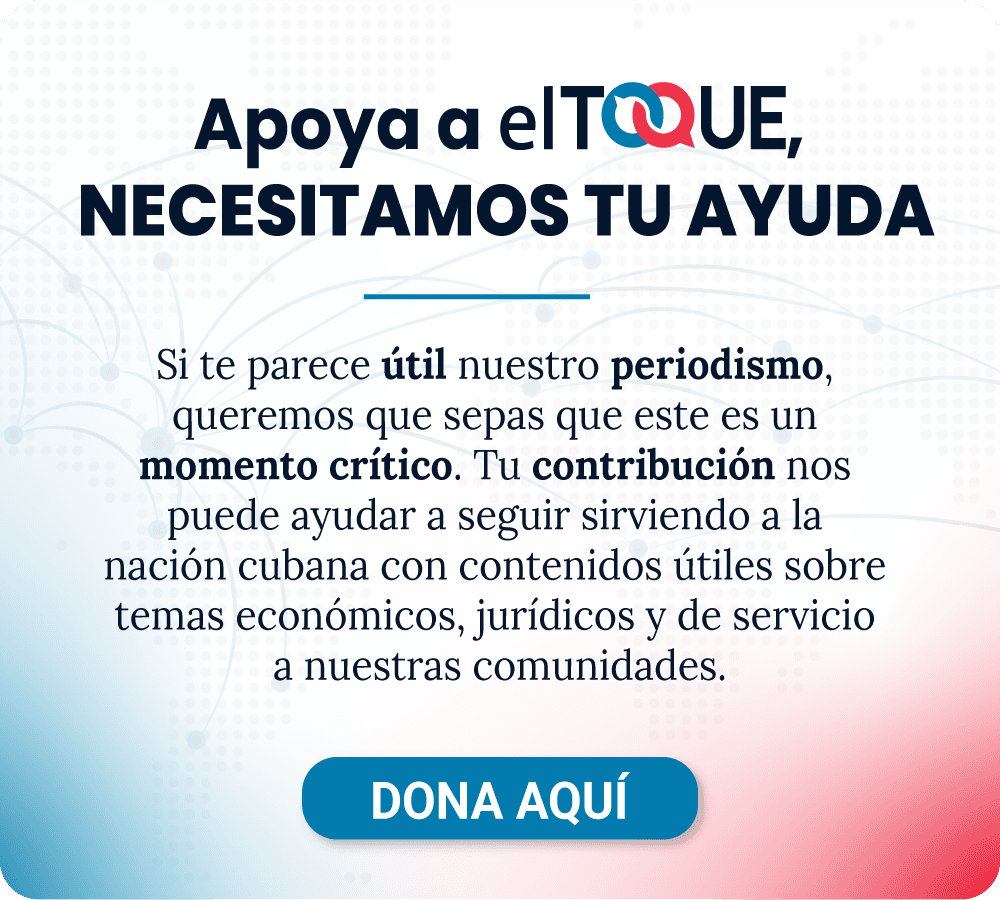

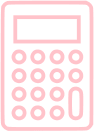
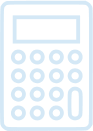
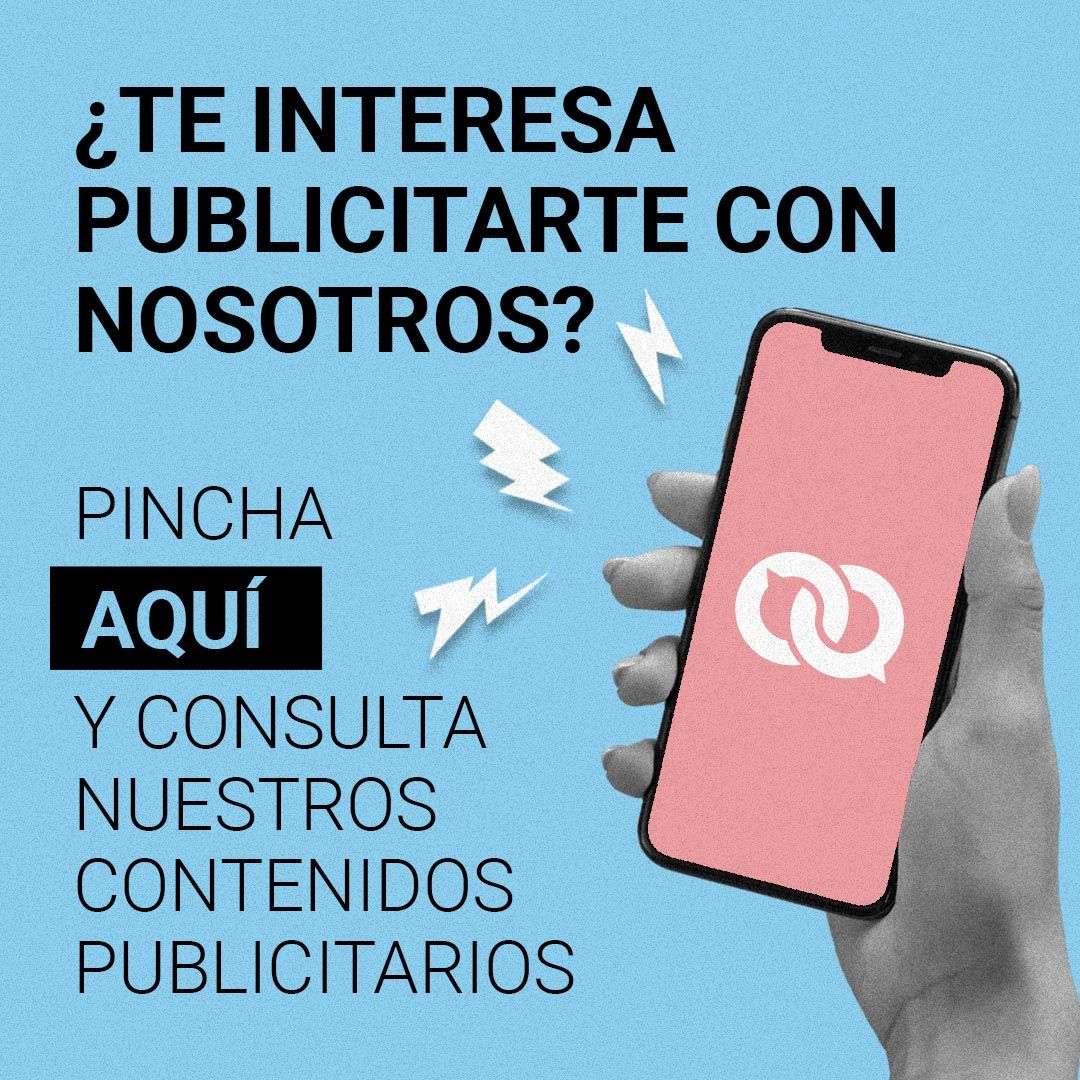



Comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
Nuria
Sanson
jose dario sanchez
Nelson Toledo
jose dario sanchez
James
James