«Hasta encontrarlos». Hablan familiares de cubanos desaparecidos en México

La conexión titubea. En pantalla, seis mujeres intentaban encuadrarse mientras una voz firme rompía el silencio: «Somos la Red regional de familias migrantes, un colectivo integrado por familias de personas que han desaparecido en este país..., migrantes extranjeros. Hay familias de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Perú, Colombia, Ecuador, ahora Cuba... y tememos que se sumen más».
Desde el 15 de octubre de 2021, el colectivo brinda apoyo a familias de personas migrantes centroamericanas que han desaparecido en México; también: acompañamiento jurídico y psicosocial, seguimiento de procesos de búsquedas, denuncias y cumplimiento de los derechos ante las autoridades mexicanas.
Durante una conferencia de prensa realizada el 25 de octubre de 2025, la vocera de la organización —una mujer mexicana que coordinó la reunión desde la distancia— refirió: «la red esperaría no existir (...). Sin embargo, al pasar de los años son cada vez más las personas que se acercan a este colectivo».
Del otro lado de la pantalla se ven —de forma borrosa por la conexión— las madres cubanas. Están en una misma habitación, portan un pullover blanco con las fotos de sus familiares desaparecidos y la frase «Hasta encontrarte», esperan turno para leer sus declaraciones escritas con anterioridad para que no les faltara algo por decir.
El tono del mensaje empieza sereno, pero cada palabra lleva el peso de una estadística viva. Ante nosotros, aparece un grupo de madres, abuelas y hermanas que hablan unidas por el mismo abismo contenido en una pregunta: ¿dónde están?
San José El Hueyate, Chiapas, México. 21 de diciembre de 2024, 7:45 a. m.
El 21 de diciembre de 2024, Meiling Álvarez Bravo, de 40 años, y su hijo, Samei Armando Reyes Álvarez, de 14, junto a Dairanis Tan Ramos, Elianis de la Caridad Morejón Pérez, Jorge Alejandro Lozada Santos y Lorena Rozabal Guevara esperaban su turno en el municipio San José El Hueyate, en el estado mexicano Chiapas, para trasladarse hacia la frontera con Estados Unidos.
Meiling y Samei salieron de Cuba el 12 de diciembre. Volaron hasta Nicaragua y emprendieron el trayecto terrestre hacia la frontera sur de México. El 18 de diciembre cruzaron a territorio mexicano.
En Tapachula, Chiapas, establecieron contacto con un traficante de personas. El plan consistía en cruzar parte del territorio mexicano por vía fluvial hasta Juchitán, Oaxaca, para evitar los retenes del Instituto Nacional de Migración (INM). Por ese traslado, Meiling y su hijo pagaron entre 1 000 y 2 000 USD.
El punto de encuentro habría sido una vivienda cercana al Parque Hidalgo, en Tapachula, donde el coyote recogería al grupo. Sin embargo, otra versión sugiere que se dirigían hacia Tonalá, también en Chiapas. En cualquier caso, desde esa mañana no se ha sabido más de ellos.
Alicia Santos Torres, madre de Jorge Alejandro Lozada Santos —a quien cariñosamente llama «gordito»—, explica que «todos llegaron por rutas diferentes» aunque su destino fuera el mismo.
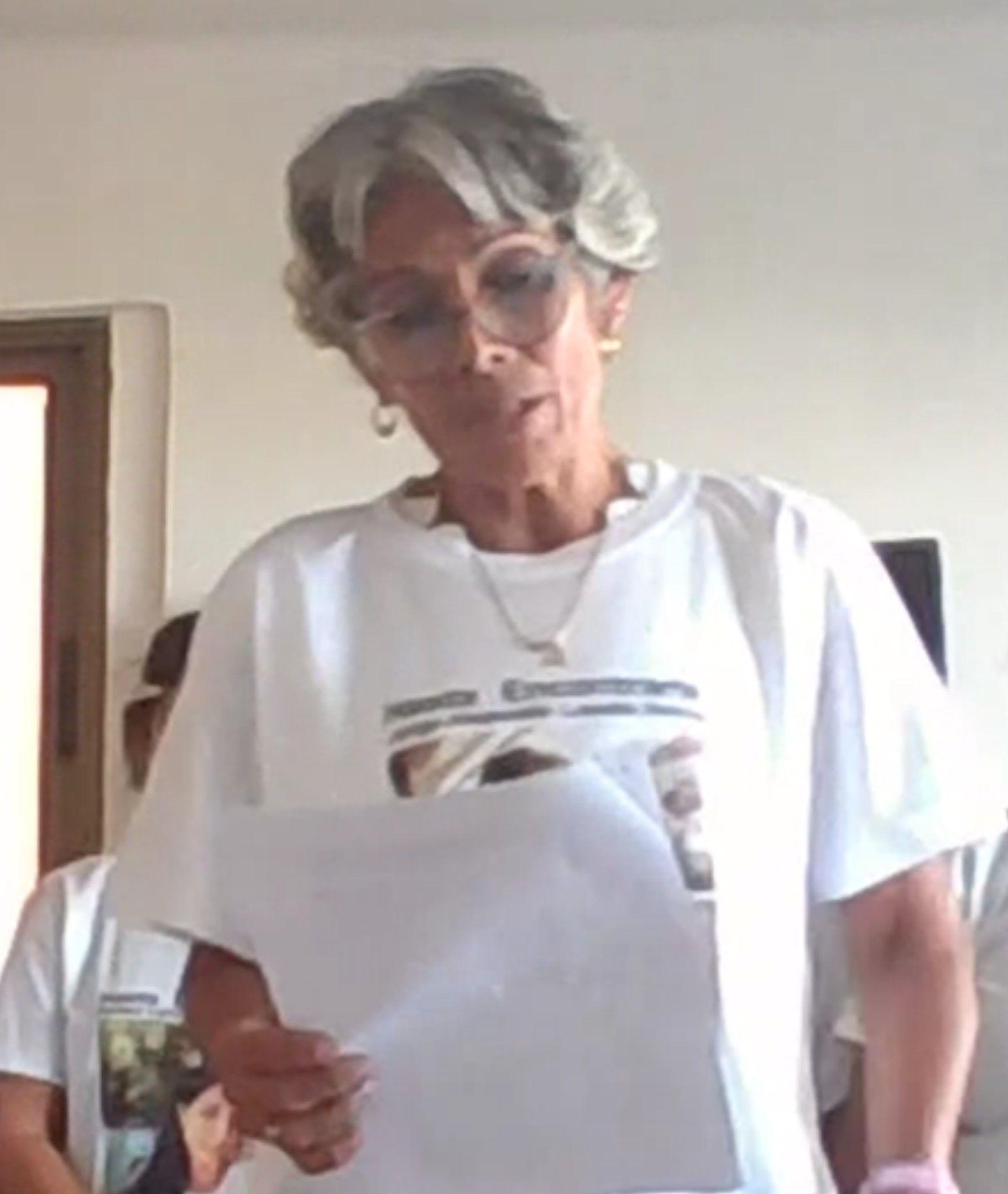
Alicia Santos Torres, madre de Jorge Alejandro Lozada Santos.
Las madres cuentan que sus hijos y los demás migrantes se habían reunido sin conocerse para continuar viaje hacia Juchitán de Zaragoza. Iban a cruzar en lancha, luego por carretera hasta Ciudad de México.
La hondureña Lilian Hernández explica que su hermano Ricardo Hernández, otro de los migrantes desaparecidos, esa mañana tomó una lancha desde San José El Guayate, junto a por lo menos otras 40 personas. La ruta, como casi siempre, los tragó sin testigos.
Nadie volvió a saber de ellos. «No sabemos qué les pasó, no sabemos si están vivos o muertos; a partir de ese momento comenzó nuestra gran pesadilla», alegan las madres.
En su voz se mezclan fe y cansancio. «Imaginen lo que significa para una madre no saber dónde está su hijo. Imaginen la angustia de los hermanos, las abuelas, los hijos pequeños que crecen sin sus padres».
Alicia lee los últimos mensajes de Jorge: «Mamá, Lorena y yo salimos entre los últimos 20»; Eliani: «Mami, cuídame a Lulu, mi perrita», Dairanis: «Mami, todo bien, estoy esperando»; y de Meilín: «Mami, vamos a desayunar para ver si nos vamos ya de este lugar».
Desde entonces, silencio.
El manejo por parte de las autoridades
En México, la búsqueda comenzó de inmediato. La familia llamó sin éxito a varias estaciones migratorias (sitios de detención de migrantes de las autoridades) como Siglo XXI y Huixtla. Una denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General del estado de Chiapas.
También se intentó obtener información directamente del coyote desde Nebraska, otra hija de Margarita logró comunicarse con él. Las respuestas del traficante fueron inconsistentes: en una ocasión sugiere que el grupo fue detenido por la Guardia Nacional; en otra, que los tenía el Instituto Nacional de Migración. Incluso, insinuó que habrían sido secuestrados por bandas criminales. Más tarde, dejó de responder mensajes. Su último comentario fue que la familia estaba «arruinando su negocio».
Ante la falta de respuestas, Margarita Bravo acudió al Consulado de Cuba en México. Allí, solo recibió «palabras de espera». Mientras tanto, ha compartido la historia en redes sociales y medios de comunicación con la esperanza de obtener información. Cualquier pista, recuerda, puede ser vital.
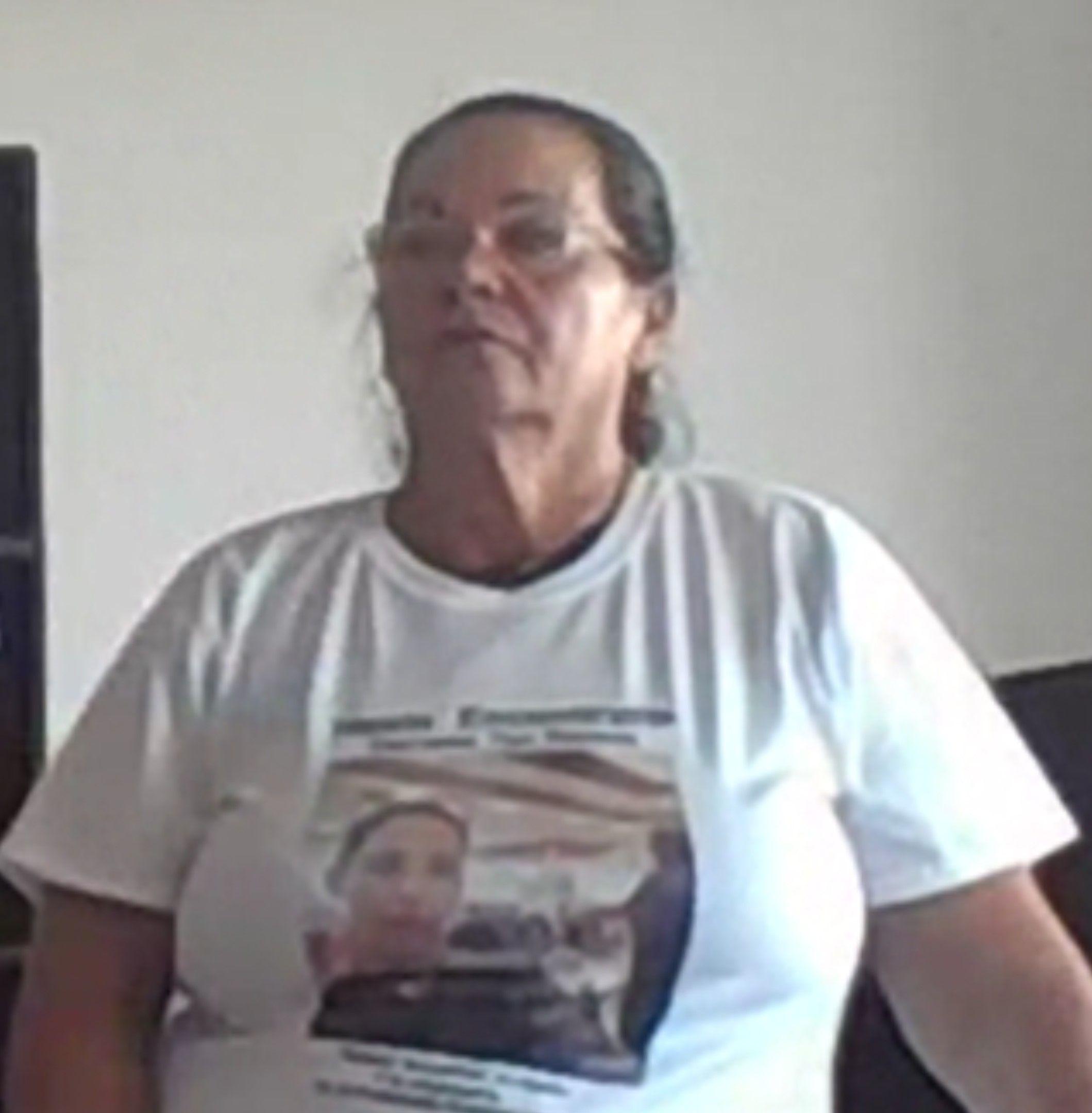
Graciela Ramos, madre de Dairanis Tan Ramos.
Graciela Ramos toma la palabra y su tono se vuelve más firme. «Nuestras llamadas han sido ignoradas. Nuestros expedientes duermen en un rincón de las oficinas. ¿Dónde está la empatía? ¿Acaso la vida de un migrante no tiene valor en México?».
Ella recuerda cómo el 27 de enero de 2025, un mes después de la desaparición, avisaron al Consulado cubano y a la Fiscalía de Chiapas. Desde entonces, repite, lo único constante ha sido el silencio.
«Desde el momento en que denunciamos la desaparición de nuestros hijos, los familiares hemos escuchado excusas sin sentido y hemos visto una total falta de acción. Nuestras llamadas han sido ignoradas. Nuestras preguntas quedan sin respuesta. Y los expedientes de nuestros familiares languidecen en algún olvidado rincón de sus oficinas», asegura Graciela.
A casi un año de la desaparición de sus hijos, las madres siguen sin un número de carpeta ni información concreta sobre los avances de la investigación. Alegan que la Fiscalía no ha mostrado la mínima iniciativa de comunicarse con ellas. Además, la distancia y la precariedad tecnológica lo agravan todo: muchas solo pueden comunicarse mediante WhatsApp, pues no cuentan con saldo suficiente para sostener llamadas internacionales.
«Hay falta de asesoría por parte de las autoridades de México y Cuba para tomar acciones rápidas ante la desaparición de nuestros familiares», denuncian. Esa negligencia —dicen— no solo impide encontrarlos, sino que perpetúa la impunidad, permite que las injusticias se repitan y que los responsables sigan operando con total libertad. «Parece que la vida de un inmigrante no importa —sentencia Graciela—. Su desaparición no merece ser investigada».
En Cuba, lo primero fue tocar la puerta de la Cancillería cubana y del Consulado de la isla en México.
«Lo primero que hicimos en el caso de mi hijo y de toda la familia fue buscar la comunicación con las autoridades de Cuba en México», relató Alicia. «Allí pudimos contactar con la cónsul, el 27 de enero; hicimos una especie de denuncia, ella nos pidió los datos y le informamos de las cinco familias que, en ese momento, teníamos seis desaparecidos».
Confiaban en que esa gestión diplomática abriría el camino hacia la verdad. Pero lo que recibieron fue burocracia. «Ella nos explicó que pasaría todo esto (la información) a las autoridades mexicanas, a la Fiscalía del Migrante en Chiapas, y que ellos debían dar un número de folio, pero que ella no hacía una denuncia como tal. Tenía que esperar a que las autoridades mexicanas la retroalimentaran con noticias sobre nuestros hijos».
Las madres no recibieron llamadas ni correos ni informes. Decidieron entonces buscar directamente en la isla.
Alicia acudió al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex): «dejamos las fichas, la denuncia que habíamos hecho en México y el documento que se hizo a la ONU, todo en el Minrex, con la compañera que atiende en Latinoamérica la parte de los consulados».
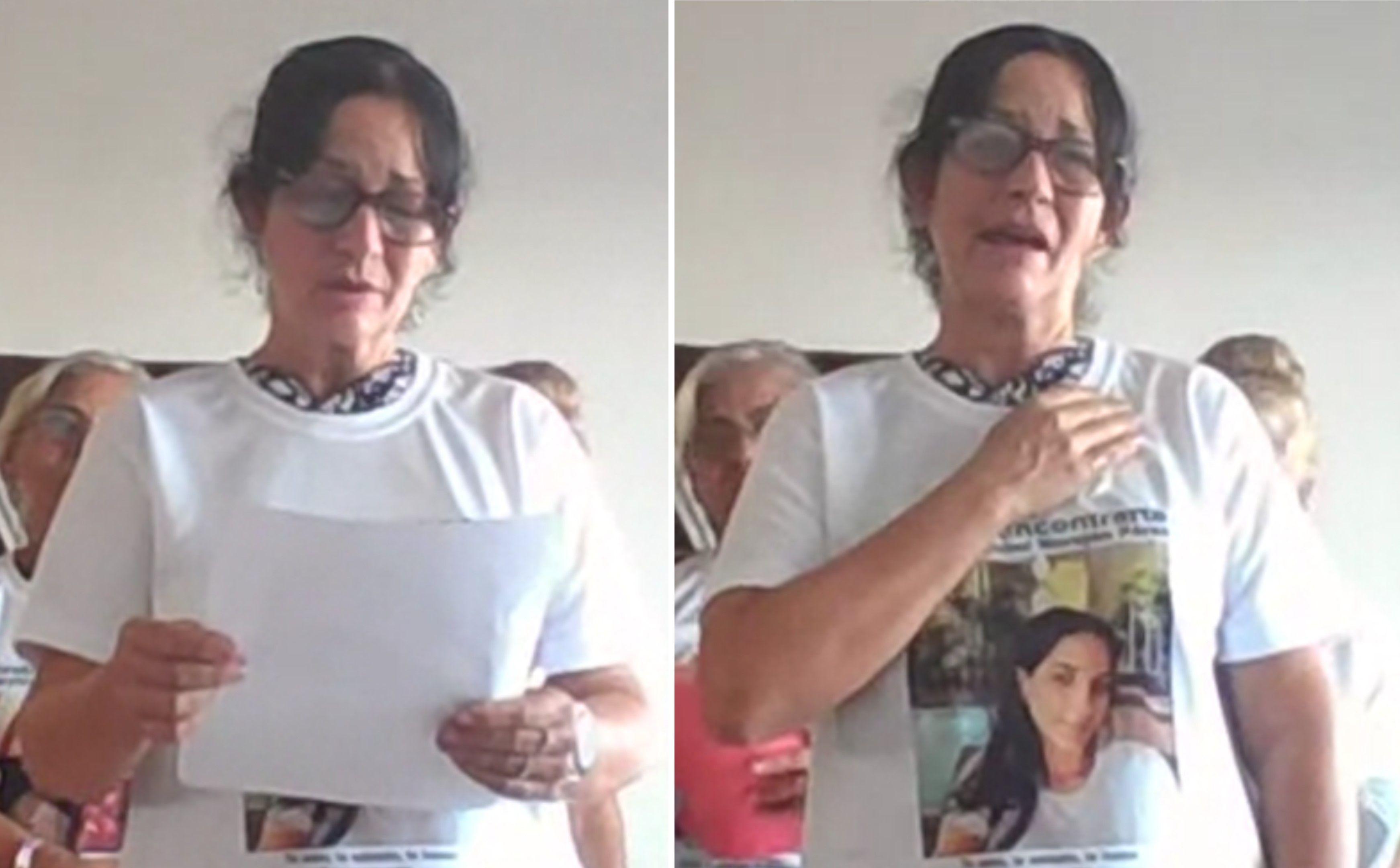
Isis Caridad Pérez Ramos, madre de Elianis Caridad Morejón Pérez.
Desde el 26 de abril de 2025, las madres cubanas dieron a conocer el caso de sus familiares a la Cancillería mexicana en Cuba. «Ellos nos plantearon que ya tenían conocimiento de lo que estaba aconteciendo», porque la cónsul de Cuba en México había tenido un contacto con ellos. Pero esa supuesta comunicación nunca se tradujo en resultados concretos: ni una sola pista sobre el paradero de los desaparecidos ni una diligencia nueva ni una cita oficial para las familias.
Agotaron así los caminos posibles: la vía diplomática, la institucional, la consular. Al final, solo encontraron el eco de su propio esfuerzo. «Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos», dijo una madre con voz contenida. «No tenemos a quién más acudir. Les dimos toda la información, y lo único que recibimos fue silencio».
Ese silencio —el mismo que ahora las obliga a buscar fuera de su país y a elevar sus voces ante organismos internacionales— se ha vuelto su única respuesta oficial.
A mediados de octubre de 2025 lograron un pequeño avance: gracias a la presión de la Red Regional de Familias Migrantes se abrió una comunicación con la Fiscalía General. Las madres celebran ese paso, pero advierten que la confianza no se regala. Exigen investigación inmediata, transparencia y coordinación entre las Fiscalías de México, Cuba y Honduras.
El reclamo de las familiares es por respuestas: ¿Dónde están? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué pasó con nuestros hijos? ¿Por qué perdimos el contacto con ellos? ¿Qué pasó ese día en San José El Hueyate?
Lo mínimo, entonces, se vuelve programa: «Falta claridad respecto a las investigaciones. Pedimos que se atienda la desaparición de nuestros familiares en la unidad de migrantes de la Fiscalía General de la República. Comunicaciones claras e investigaciones inmediatas y transparentes con la Fiscalía de Chiapas». Y un paso más: «Que las autoridades de México, Honduras, Cuba y de todos los países se coordinen para que haya investigaciones inmediatas, exhaustivas y transparentes».
«No permitiremos que sus sueños se conviertan en estadísticas olvidadas», advierte Lilian Hernández.
El apoyo de la sociedad civil y de la ONU
Elizabeth Guevara habla con un tono más pausado: «Tras la desaparición de nuestros hijos, nos enfrentamos a un muro de silencio y negligencia por parte de las autoridades mexicanas. Durante meses nos sentimos solas, desamparadas y desesperadas. Fue entonces cuando entendimos que debíamos buscar ayuda externa, unir fuerzas con quienes compartían nuestro dolor y nuestra sed de justicia».
Frente a la desidia oficial, la sociedad civil hace de puente y de altavoz. Lograron presentar una denuncia formal el 9 de abril de 2025, reunirse con la Comisión Nacional de Búsqueda mexicana y colocar el caso en la esfera pública.
«Gracias a la fundación, nuestra historia salió publicada en El País. Fue la primera vez que sentimos que alguien nos escuchaba fuera de Cuba y México», dice Elizabeth. «Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que siga apoyando nuestra lucha y para que presione a las autoridades mexicanas y cubanas para que cumplan con sus obligaciones».
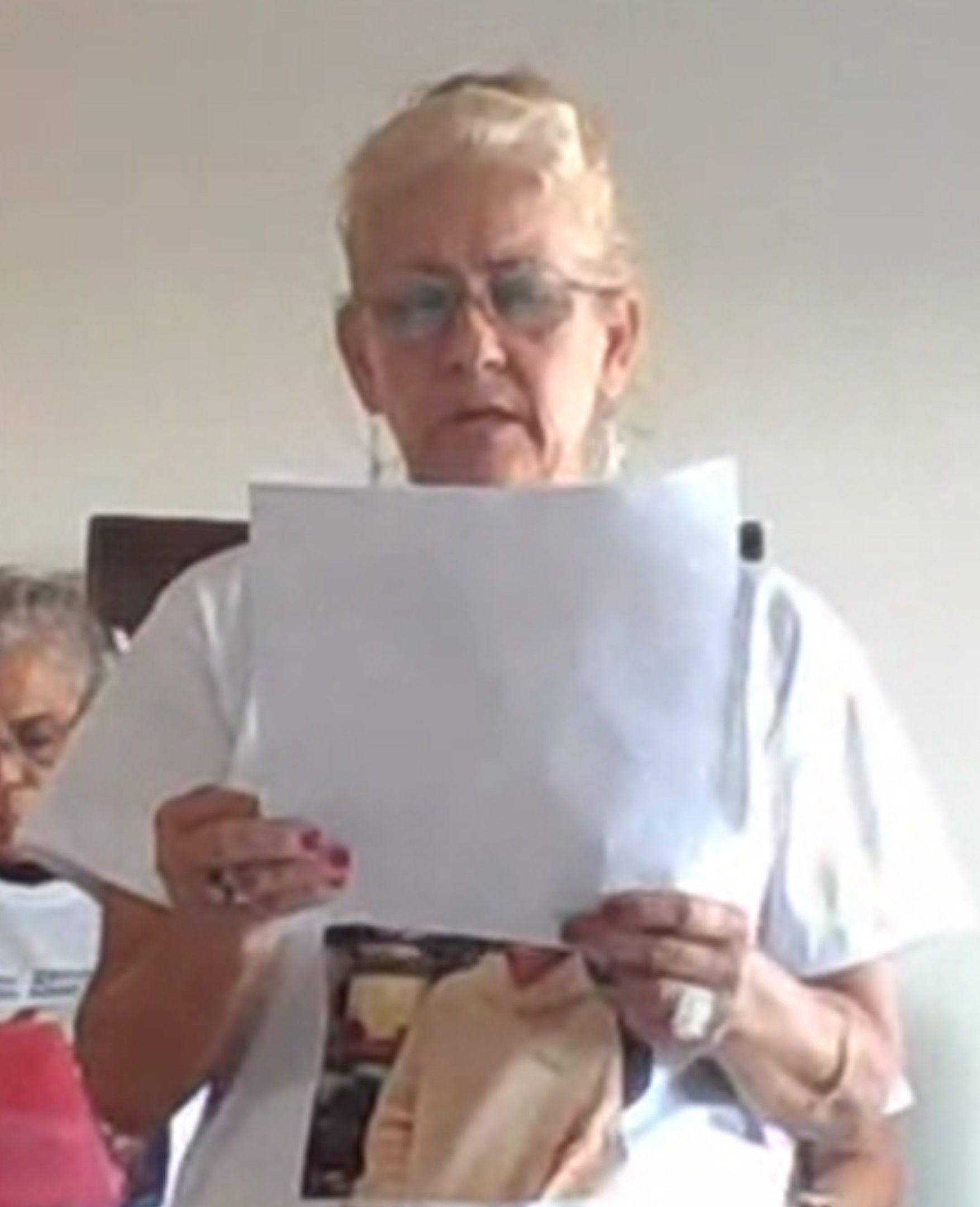
Elizabeth Guevara Guevara, madre de Lorena Rozabal Guevara.
También mencionan el acompañamiento de periodistas y defensoras de derechos humanos, quienes se convirtieron en puentes entre las familias y el mundo. «Nos dijeron que no estábamos solas. Que podíamos exigir justicia aunque fuéramos pobres, aunque fuéramos migrantes», añade Isis Caridad Pérez Ramos, madre de Elianis Caridad Morejón Pérez. Cuando le dieron la palabra, Ana Enamorado, fundadora de la Red Regional de Familias Migrantes, explicó que la búsqueda también es un derecho, aunque pocos Gobiernos lo traten como tal. Ana no hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia. Su hijo Óscar Antonio López Enamorado también desapareció en México hace más de 14 años.
Ana recuerda a los familiares que ese derecho no se ejerce en soledad, sino a través del reconocimiento oficial como víctimas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Solo entonces, explicó, las Fiscalías federales y la Unidad de Delitos contra Personas Migrantes están obligadas a asumir los casos, y las comisiones de búsqueda deben trabajar de manera coordinada: «Las cancillerías, los consulados, las autoridades a nivel federal, local y de los países de origen deben coordinarse para que las madres puedan ejercer su derecho a búsqueda».
La activista habló también del acompañamiento de la red: «Desde la Red Regional de Familias Migrantes las vamos a acompañar. Esperamos, de corazón, que sus hijos aparezcan pronto; pero mientras tanto, las ayudaremos en ese proceso, porque es derecho de las familias en búsqueda».
Las familias de personas desaparecidas pueden solicitar visado a México para emprender su búsqueda en el territorio. Sin embargo, esta es la misma trampa burocrática que causó la desaparición de las víctimas en primera instancia: «Si sus hijos tuvieron que pasar por rutas clandestinas es porque México no les permite transitar. Les obligan a andar por caminos complicados, peligrosos, difíciles».
Esta red de apoyo permitió, además, que el caso de San José El Hueyate escalara a la Oficina de Naciones Unidas. Julia Margarita Bravo, madre de Meiling y abuela de Samei, cuenta que decidieron llevar el caso a la ONU y explica: «no por venganza, sino porque ya no nos quedaba otra opción (...). Queremos que presionen a las autoridades mexicanas y cubanas para que cumplan con sus obligaciones internacionales».
La decisión de involucrar a la ONU se debió a «la morosidad de las autoridades de México» en el caso de sus hijos, declaró Alicia. La ONU respondió casi de inmediato, reconoció la gravedad del caso y solicitó más información sobre los desaparecidos.
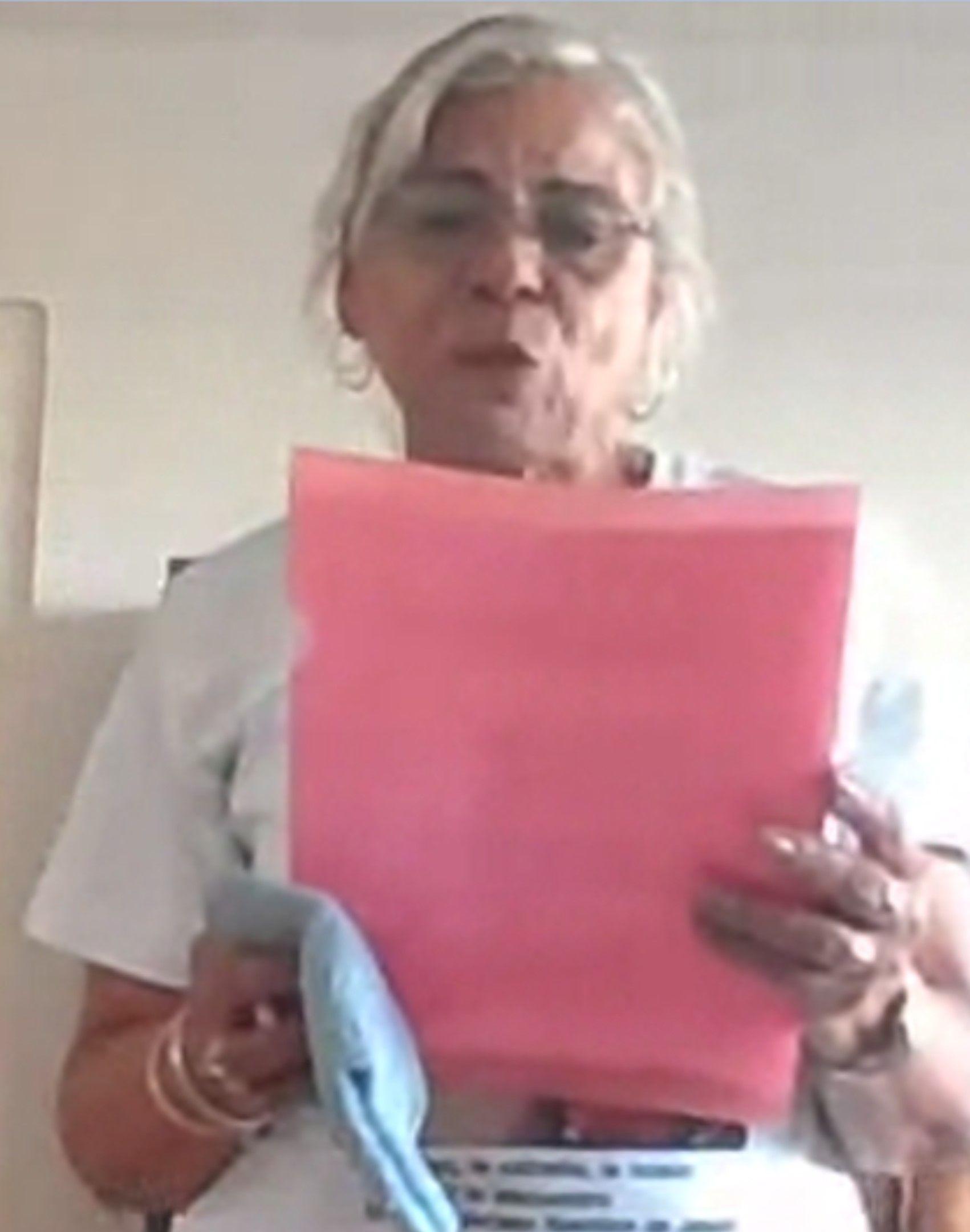
Julia Margarita Bravo Días, madre de Meiling Álvarez Bravo y abuela de Samei Armando Reyes Álvarez.
«La ONU inmediatamente contactó con Margarita y empezamos a trabajar (...). Supimos que la ONU está muy interesada en exigirle a México y a Cuba cuáles son las acciones que ellos han tomado en cuanto a los desaparecidos cubanos, hondureños, que están ahora mismo ahí, en México», alegó Alicia.
El contacto fue establecido por un funcionario llamado Jesús, quien pidió los datos de las víctimas para abrir el expediente formal. Julia Margarita le explicó que solo tenía el nombre de cinco cubanos, un hondureño y un ecuatoriano.
Aun con esa información parcial, la respuesta fue inmediata: Naciones Unidas asumiría el seguimiento del caso y presionaría a ambos Gobiernos para que informaran sobre las acciones emprendidas en la búsqueda. Esa comunicación —que las madres describieron como «una pequeña luz en medio del túnel»— no resolvió el misterio de dónde están sus hijos, pero marcó un cambio de tono.
Por primera vez, una institución internacional reconocía su causa, les daba un número de registro y prometía mantener el contacto. Desde entonces, esperan el siguiente mensaje.
El sentir de los familiares
Alicia Santos explica que, en medio de la desesperación, las familias publicaron sus números telefónicos en redes sociales y grupos de ayuda para pedir información sobre sus hijos. Esa exposición fue aprovechada por personas que se presentaron como intermediarios o testigos, y que comenzaron a contactarlas para pedir dinero a cambio de supuesta información.
«Los coyotes dejaron de responder y empezaron las llamadas de extorsión, de estafa, de personas que encontraron nuestra publicación en medio de la desesperación. Estas personas comenzaron a llamarnos y a intimidarnos, diciendo que sabían dónde estaban nuestros hijos, que si pagábamos cierta cantidad nos los entregarían».
Uno de los casos más crueles fue el de un cubano residente en México que aseguró conocer el paradero de los desaparecidos. Les prometió que «iban a negociar» y que «no querían rescate, sino fuerza de trabajo forzada». Las familias, desesperadas, vieron una chispa de esperanza. «Este ciudadano continuó comunicándose con cada una de nosotras diciendo que todo estaba bien, pero una semana después desapareció», relató Alicia. «Fue otra mentira y otro engaño cruel al que nosotras estuvimos sometidas».
Desde entonces, las familias viven entre el miedo y la duda: no saben si las personas que contactan por redes sociales o llamadas telefónicas lo hacen con buena fe o para aprovecharse de su vulnerabilidad. En sus palabras: «la incertidumbre nos tortura cada segundo», y cada llamada desconocida es una mezcla de esperanza y terror.
En medio de la incertidumbre, las familias aprenden rápido que la desesperación también tiene un costo. Los especialistas insisten en que la denuncia debe hacerse únicamente ante las autoridades competentes: la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y las Fiscalías correspondientes. Que no atiendan ninguna llamada, ningún mensaje de desconocidos que prometan información a cambio de dinero.
Por seguridad, se recomienda mantener contacto directo con los consulados y con organizaciones humanitarias reconocidas (como la Cruz Roja) que pueden ofrecer acompañamiento y apoyo durante la búsqueda. Las redes de extorsión se alimentan del dolor ajeno y aprovechan la urgencia de las familias, por ese motivo no se deben compartir datos personales —como teléfonos, correos y direcciones particulares— ni detalles sensibles con personas desconocidas.
Cada intento de estafa debe ser documentado y denunciado. Guardar los mensajes, registrar los números, buscar asesoría legal o apoyo en organismos de derechos humanos puede marcar la diferencia entre caer en una trampa o mantener la búsqueda segura. Porque en un contexto en el que la esperanza se paga cara, la prudencia también se vuelve una forma de protección.
Isis recuerda cómo, al principio, no sabían a quién acudir. «Estábamos completamente solas. Llamábamos y nadie respondía. Cuatro meses así, hasta que conocimos a una abogada de una fundación y pudimos poner una denuncia. Pero seguimos igual: sin respuesta, sin avance, solo silencio».
Su voz se quiebra, pero no se apaga. «Le pedimos a los fiscales que este caso no quede impune. A las organizaciones internacionales, a las personas solidarias: ayúdenos. Una madre nunca deja de buscar».
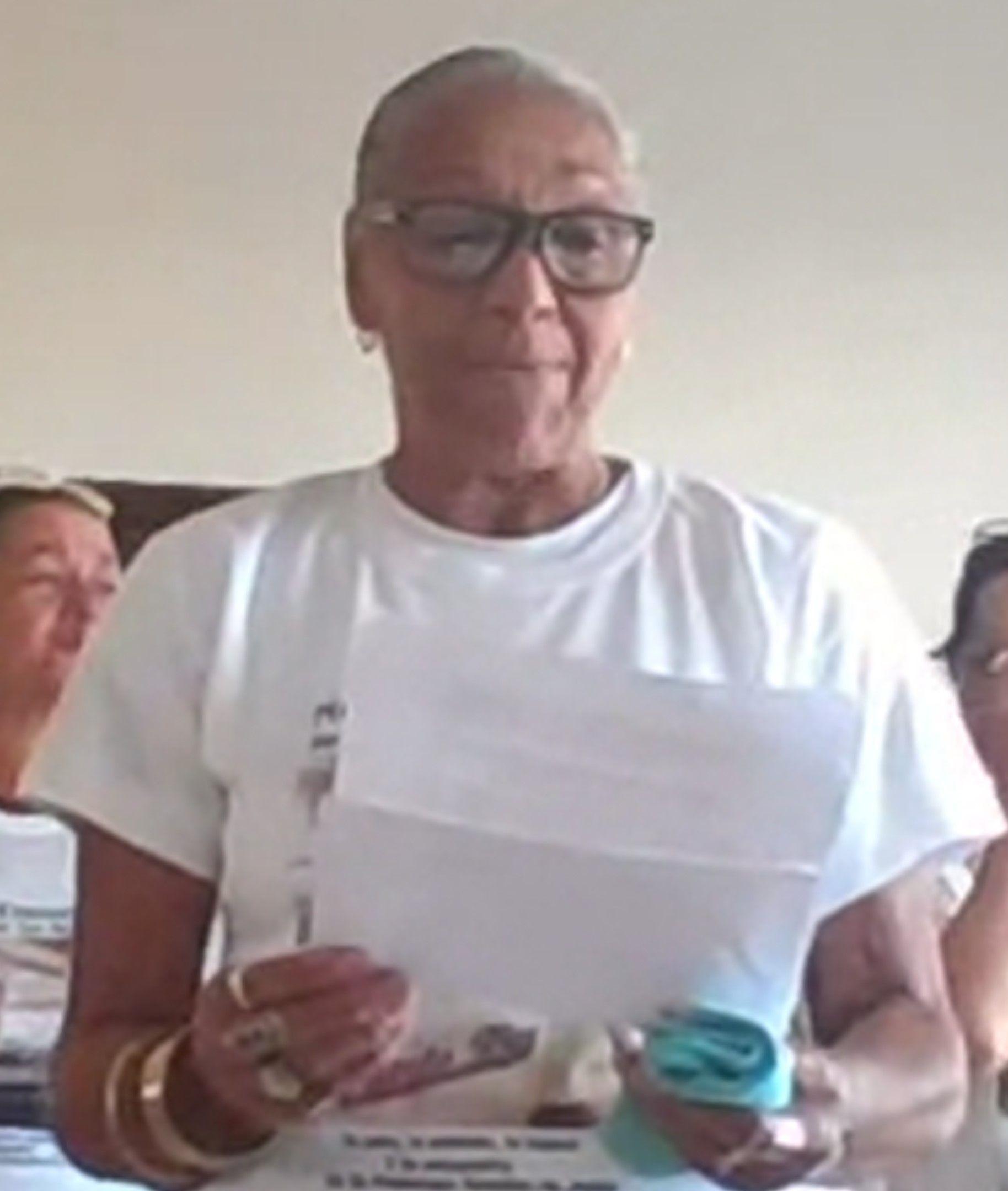
Lázara Isabel Fernández Sosa, abuela paterna de Samei Armando Reyes Álvarez.
Lázara Isabel Fernández Sosa, abuela paterna de Samei Armando Reyes Álvarez, el adolescente de 14 años desaparecido, siente su ausencia con doble pesar: «Hoy con un profundo dolor y una herida abierta que sangra desde lo más profundo de mi corazón, alzo mi voz como abuela del único recuerdo que tengo de mi hijo Santiago Reyes Fernández, fallecido hace tres años y cinco meses».
Para ella, la ausencia de Samei es la pérdida del recuerdo tangible de su hijo. Por esa razón no logra hablar sin que las lágrimas le corten la voz.
El apoyo entre las madres
Ninguna de estas mujeres se conocía antes del horror. Fueron los nombres de sus hijos —repetidos en publicaciones de Facebook, en grupos de mensajería, en notas de voz— los que las fueron juntando. «Fue una experiencia única», contó Alicia con una sonrisa tenue que parecía escaparse entre tanto dolor. «Pudimos conocer que había más familias, que no estábamos solas, y decidimos unirnos».
El vínculo nació del miedo y la necesidad. Al principio, los padres, los novios, las hermanas y las esposas fueron quienes intentaron cargar el peso de la búsqueda. «Ellos nos exoneraron a nosotras, las madres, para no preocuparnos», recuerda Alicia. Pero las madres, con esa terquedad que solo da el amor, terminaron tomando el mando. «Usted sabe cómo somos nosotras —dijo—, siempre metemos las manos porque creemos que está mejor en las nuestras».
De pronto, ante mi pregunta de qué ha significado para ellas conocerse y acompañarse en esta búsqueda, Graciela responde con un torrente de palabras y rompe en lágrimas, como si las contuviera desde hacía meses. «Todas las familias están unidas, nos conocimos, nos hemos compartido, nos queremos, nos ayudamos, nos amamos unos a otros. Pero es un dolor tan grande que nadie puede entenderlo (...). Tenemos que ser fuertes, apoyarnos una a la otra, y saber que la verdad está ahí. Tenemos que buscar a nuestros hijos. ¡Que el Gobierno de México haga algo, caballero!».
Llora desconsoladamente pero no para de hablar: «Cuba es un país muy pobre, nosotros estamos muy lejanos de la ciudad. Con mi hija, me pasé más de 20 horas de camino para poder llegar aquí, dejando mi casa, mi familia, sin saber si comen o no comen, solo para venir a apoyar a las demás madres».

Su testimonio terminó con una radiografía del lugar desde donde habla: «Somos de aquí de Cuba, estamos bloqueados por todos. No tenemos casi corriente, no tenemos casi comida, no tenemos alimento…».
La ruta no es una sola y cada camino tiene su precio
Este acontecimiento en San José El Hueyate —que dejó en paradero desconocido a 40 personas— no es un hecho aislado. Un reporte de Milenio señala que «México alcanza casi 133 000 personas desaparecidas, según la Comisión Nacional de Búsqueda»; de los cuales el 10 % se registró entre el primero de octubre de 2024 y el 22 de septiembre de 2025. La cifra se vuelve más alarmante si se toma en consideración que en el actual Gobierno el promedio diario de desapariciones ascendió a 40 casos, un aumento del 16 % del número de víctimas en comparación con 2024.
A lo largo del territorio mexicano, las rutas migratorias irregulares han sido escenario de miles de desapariciones. Solo entre 2014 y 2024, el proyecto «Migrar: una decisión de vida y muerte» reporta la desaparición de al menos 856 migrantes cubanos en la región, 70 de las cuales fueron ubicadas por última vez en suelo mexicano.
El endurecimiento de las condiciones de vida en Cuba —agravadas por crisis económicas, políticas y energéticas— ha incrementado los flujos migratorios hacia el norte. Tras la eliminación del requisito de visado para viajar a Nicaragua en 2021, se consolidó un corredor terrestre que conecta a migrantes cubanos con la frontera sur de México y, eventualmente, con Estados Unidos.
Esa apertura en el punto de salida trajo consigo un nuevo conjunto de riesgos en el trayecto. La falta de vías legales para el tránsito migratorio obliga a cientos de personas a depender de redes informales y de tráfico humano, en los que los abusos, secuestros, extorsiones y desapariciones se han vuelto moneda corriente.
Por ende, las rutas migratorias son diversas. Algunos migrantes logran ingresar por vía aérea con visas, respaldados por becas académicas, vínculos o apoyo familiar. Otros, en cambio, deben cruzar a pie o en transporte informal desde Nicaragua, Honduras o Guatemala, enfrentando condiciones extremas. En muchos casos, deben sortear retenes ilegales, caminatas nocturnas, amenazas, robos y detenciones arbitrarias. Varios relatan haber dormido en las calles, padecido hambre y haber sido estafados por quienes se presentaban como coyotes o facilitadores de paso.
Contratar a un «guía» no ofrece garantías. Por el contrario, según los testimonios recogidos en el estudio «Nuevos flujos migratorios de cubanos, venezolanos y salvadoreños en México», del proyecto «Nuevas olas migratorias en las Américas», esta estrategia expone a quienes migran a nuevos riesgos. Los precios por estos servicios pueden alcanzar entre 4 000 y 10 000 USD por persona sin ofrecer garantía en el éxito de llegar a Estados Unidos ya que, en muchos casos, los coyotes abandonan al grupo antes de cumplir el trayecto o lo entregan directamente a las autoridades. Algunas personas, incluso, han sido detenidas después de haber pagado por una supuesta ruta segura.
El tránsito migratorio por México está marcado por un sistema de control conocido como «frontera vertical»: una red de operativos, retenes y estaciones migratorias distribuidas por el país, con especial concentración en el sur. Ello obliga a las personas a tomar rutas más peligrosas, expuestas al crimen organizado, a las inclemencias del terreno o a redes de trata.
En vez de disminuir, el tránsito irregular se ha vuelto más riesgoso. El despliegue de la Guardia Nacional, la suspensión de visas humanitarias y otros mecanismos de contención no han detenido el flujo migrante, pero sí han incrementado su vulnerabilidad. En muchas detenciones, las personas migrantes relatan haber sido tratadas con negligencia o discriminación.
Uno de los hallazgos más graves del estudio citado es la normalización de la extorsión durante el tránsito. Los migrantes son obligados a pagar sobornos a policías, agentes migratorios e, incluso, empleados de estaciones de autobuses. También se enfrentan a cobros ilegales impuestos por actores criminales que controlan zonas del país y exigen «cuotas» a cambio del paso. Algunos son forzados a trabajar o extorsionados bajo amenazas.
«Con policías sí nos encontramos en algunas ocasiones cuando estábamos subiendo de Tapachula al DF [CDMX]. Nos pararon en unos puntos y nos pidieron dinero en dos ocasiones. Nos decían que no nos iban a dejar pasar si no pagamos y que nos iban a regresar para Cuba», explica uno de los migrantes entrevistados durante el estudio.
El perfil del migrante también ha cambiado. Ya no son hombres jóvenes que viajan solos. Aumenta el número de mujeres, menores no acompañados y familias enteras. Lo anterior incrementa la exposición a agresiones sexuales, separación forzada de familiares y estrés psicológico. Algunas familias han sido divididas en detenciones y sus miembros enviados a distintas ciudades.
La frontera norte no siempre es el final del camino. Muchos migrantes quedan varados en ciudades como Tapachula o Tijuana, atrapados por la falta de recursos y por procesos migratorios en trámite . En esos lugares, persisten los peligros: discriminación, criminalización, condiciones de hacinamiento y riesgo constante de deportación arbitraria.
La espera puede extenderse durante meses. Las personas migrantes, en ese tiempo, no pueden trabajar legalmente ni acceder a servicios básicos; lo cual genera nuevas formas de precariedad y dependencia, muchas veces sostenidas solo por redes informales o el acompañamiento de organizaciones civiles.
Migrar por México se ha convertido en una decisión cargada de incertidumbre y peligros. Las rutas están plagadas de amenazas —naturales, institucionales y criminales— que transforman cada tramo en una prueba de resistencia. A falta de alternativas regulares, quienes migran se ven forzados a navegar por un sistema que prioriza la contención sobre la protección.
Mientras no exista una política clara y sostenible que garantice caminos seguros y legales, el tránsito migrante seguirá dejando historias inconclusas. Como la de Meiling, Samei, Dairanis, Elianis, Jorge y Lorena. Para sus familias, la única certeza es la ausencia. Su paradero sigue siendo desconocido. Su historia, suspendida.

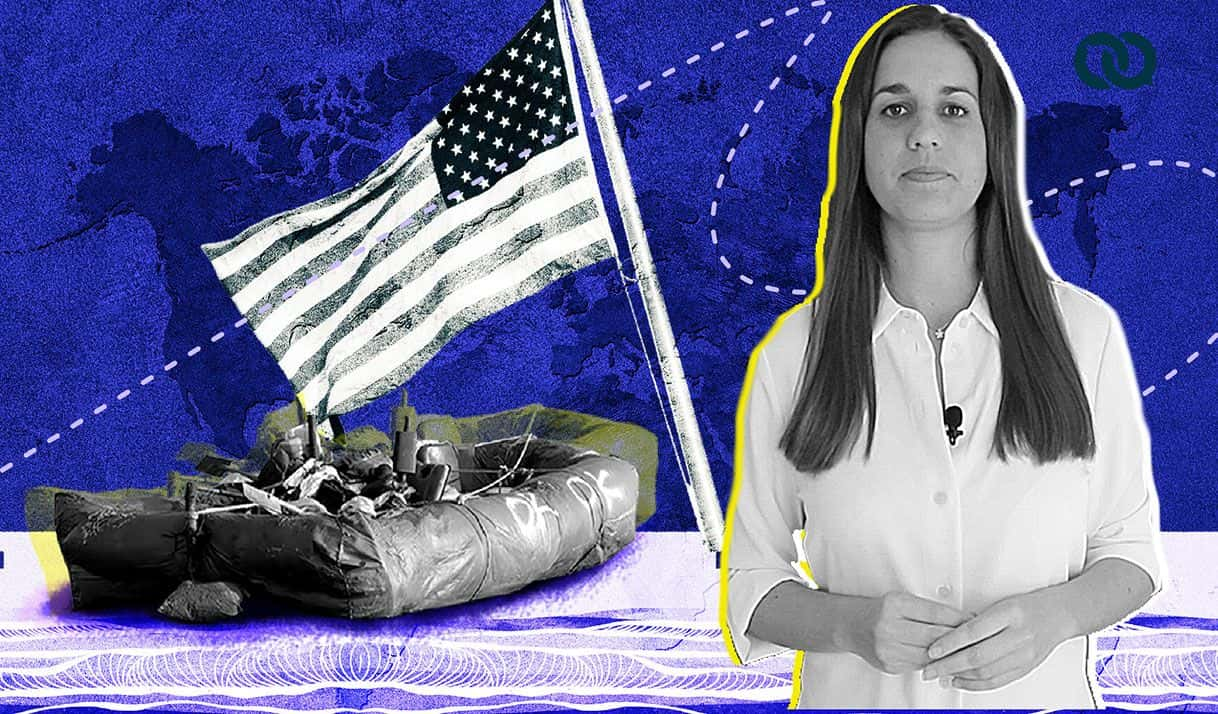
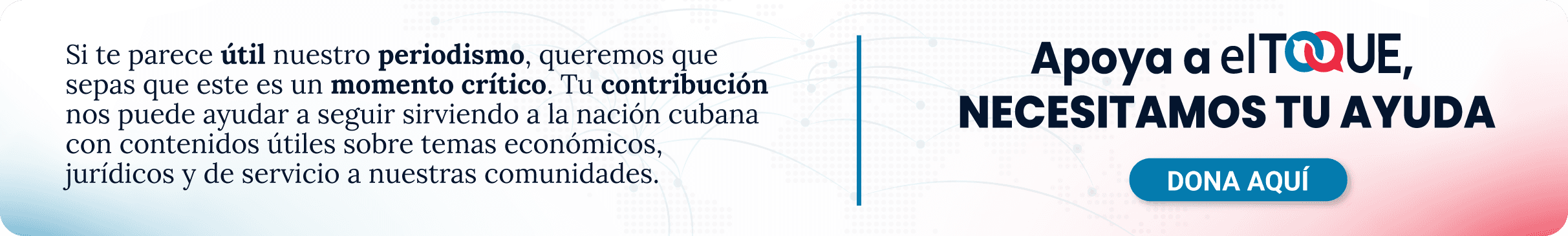
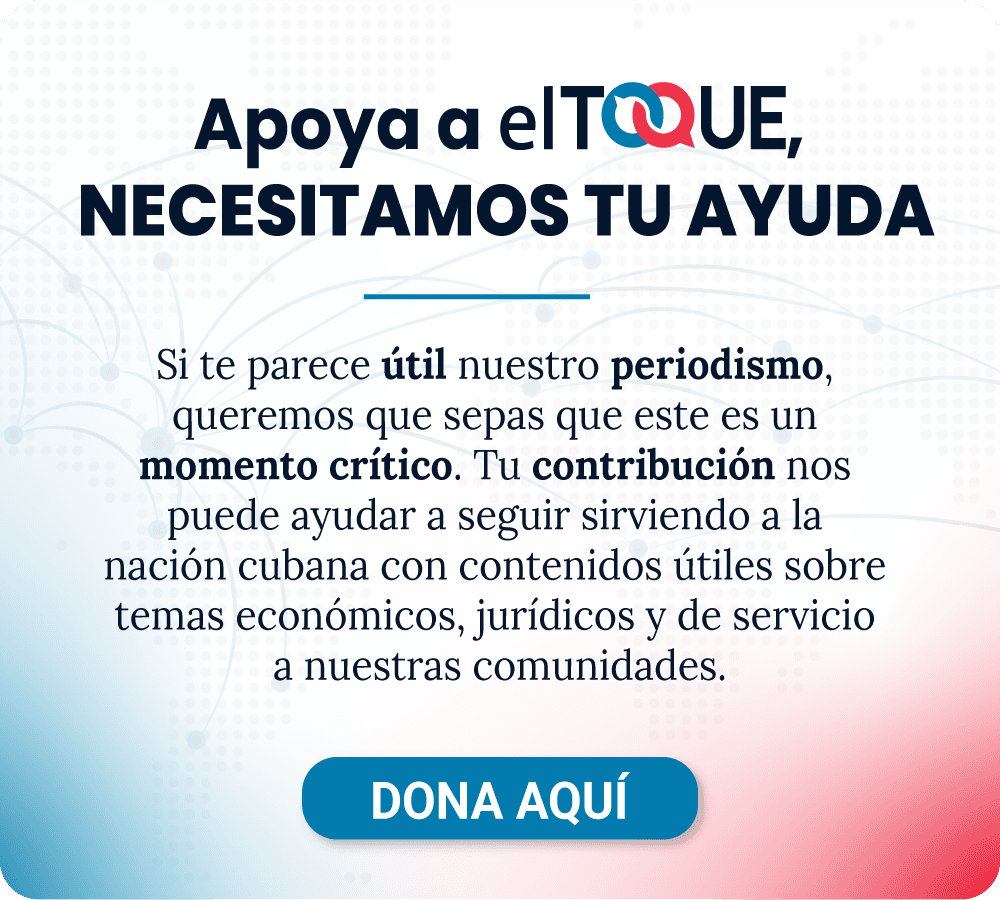

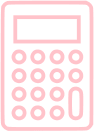
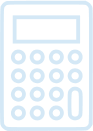
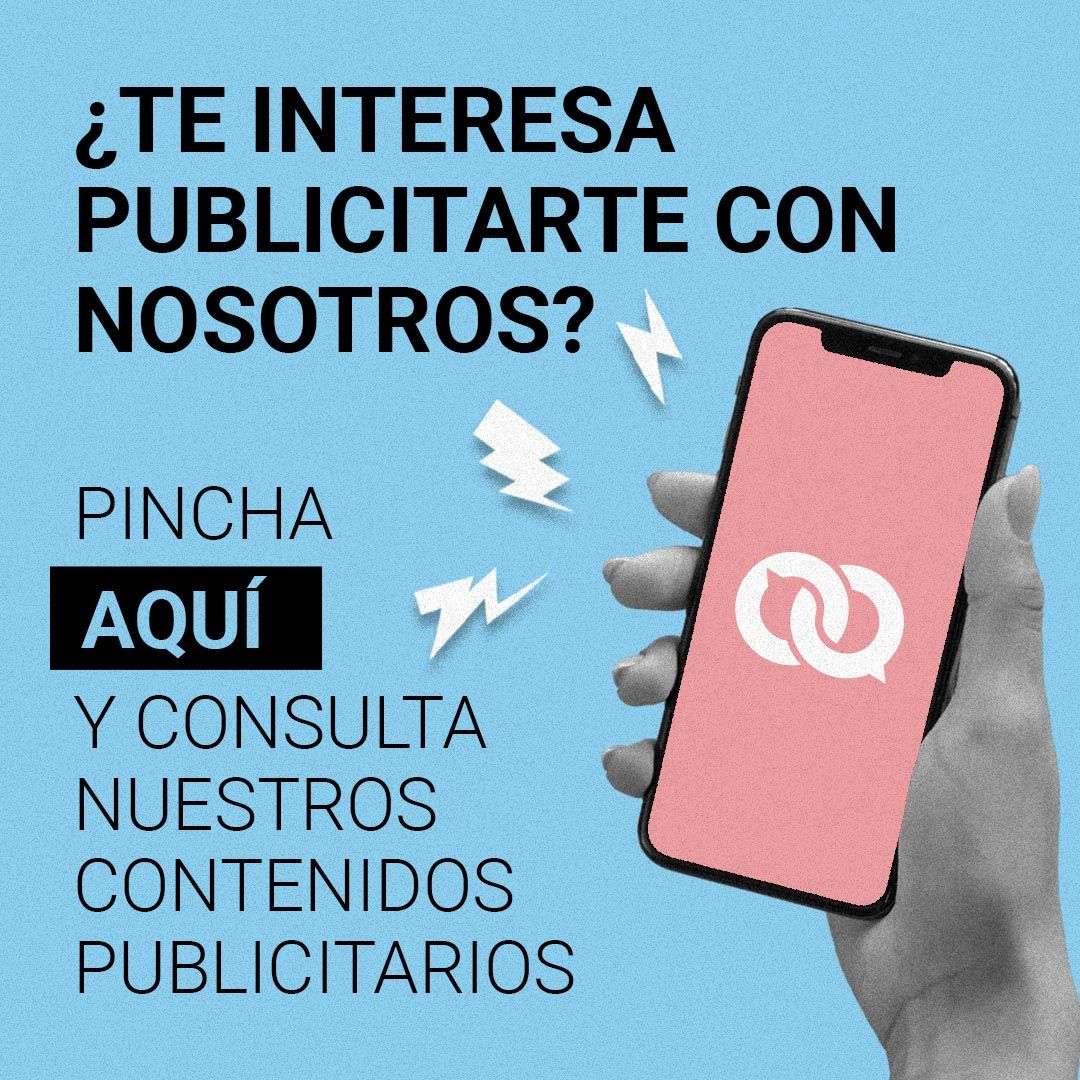



Comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *