Las amargas lágrimas de La Bambi en Camagüey

Foto: Ahmel Echevarría.
Puede que no haya sido una señal cuanto vi al cruzar la intersección de la 12st. con la Washington Avenue en South Miami Beach. Petrificada en el concreto, justo en la esquina y sobre la acera vi la palabra Cuba. En esta ciudad algunas aceras lucen un rojo desvaído, raro color, se me antojan medio desteñidas por la inclemencia del sol.
Alguien enchufó para siempre el nombre de un país dentro de otro mientras el concreto fraguaba, como si en vez de tatuarlo lo introdujera en el torrente sanguíneo de la ciudad. La acera, cual arteria, parece conectar una pequeña isla con otra mucho más grande, y a su vez con los cuerpos que la recorren en ambos territorios o con los imaginarios o con los sueños y las derrotas. Una conexión posible al menos en el espacio mental.
Di con la palabra Cuba justo el día en el que cumplí un mes en Estados Unidos. Puede que no sea una señal, pero devino la mejor manera de entender o de explicarme y fijar tiempo después el significado en clave contenido en una serie que vi en La Habana y traje conmigo para socializarla, Las noches de Tefía (Buendía Estudios y Atresmedia, 2023), creada y dirigida por Miguel del Arco.
Narrada en dos planos temporales e inspirada en la novela de Miguel Sosa Machín Viaje al centro de la infamia, la serie pone en contexto los rigores a los que fueron sometidos los hombres confinados en la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía (isla Fuenteventura, España) entre 1954 y 1966. La modificación de la Ley de Vagos y Maleantes en 1954 le permitió al régimen franquista encerrar junto a presos comunes y políticos a homosexuales y a personas no heterosexuales en campos de trabajo forzado.
Vi casi de corrido Las noches de Tefía como si se tratara de una miniserie de seis capítulos sobre las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP). Quizá exagero. Cada cual administra y carga como puede sus delirios y obsesiones.
No podía sino pensar en la breve e intensa novela de Reinaldo Arenas Arturo, la estrella más brillante: «de pronto, reconoció espantado que no había escapatorias, que todos sus esfuerzos habían sido inútiles, y que allí estaban las cosas, agresivas, fijas, intolerables, pero reales, allí estaba el tiempo, su tiempo, su generación ofendida y estupidizada, las literas molestísimas y él sobre una de ellas, y dentro de poco la voz gritona que le ordenaría incorporarse, integrarse a un terror que ahora, al saberlo definitivo, insuperable, resultaba desde luego aún más espantoso».
Pero no se trataba de las UMAP, sino de una colonia agrícola penitenciaria en otra geografía, aunque en un período de tiempo cercano, de métodos de vigilancia, control y castigo similares y con el propósito de conseguir masculinidades de tipo marcial o masculinidades digamos fabriles o trabajadoras. ¿Para qué torcer la lengua? ¿Para qué «rocambolizar» y no escribir sencillamente Hombre Nuevo?
Pienso en Gastón Baquero y en su poema Palabras escritas en la arena por un inocente. Pienso en la rotunda primera estrofa y digo para mí «Yo no sé escribir y soy un inocente. / Nunca he sabido para qué sirve la escritura / y soy un inocente». Tras releer el poema por segunda vez repito los primeros versos con la muda voz del pensamiento, pero confinándolos entre signos de interrogación.
En la laptop, la serie transcurría alternando las escenas a color utilizadas para narrar el presente con la trama del pasado filmada en blanco y negro. Debo consignar que en un inicio la estrategia narrativa me sedujo poco y ver a Jorge Perugorría me alarmó. Temí ante la posibilidad de tener en la pantalla nuevamente a Cuba cual suerte de parque temático o puro color local en el que la intención de narrar las gradaciones de la pobreza, la desesperación y los eslabones de hierro de la política suelen terminar en un cándido relato distante de la realidad.
Eran pura escoria quienes picaban piedras en un erial rodeado por un mar bravo y gris bajo un sol intolerable que todo lo calcinaba. Pura escoria para el régimen franquista o lacras sociales si la escena hubiera acontecido en la década cubana de los sesenta, con un infinito cañaveral frente a los confinados cuyo destino era la zafra en la antigua provincia Camagüey, fértil desierto, archipiélago de campamentos agrícolas rodeados por alambradas de púas y guardias armados bajo el mando de hierro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Interpretado por Javier Ruesga, en el erial de la isla Fuenteventura el personaje apodado La Sissy, medio asolada su cabeza por el sol, confunde la realidad que la rodea con la realidad de su delirio. Toma una rama y da pasos de baile con la musiquita reverberante en su cabeza y sonríe y trastabilla ante el resto de los confinados y la soldadesca. Parece no haber afrenta mayor que ser abiertamente gay frente a los guardias en un campo de trabajo forzado, los militares al servicio del caudillo Franco y del comandante Fidel; una colonia agrícola penitenciaria y una unidad militar de ayuda a la producción son el testimonio.
En la inmunda barraca y tras la pateadura a La Sissy, el confinado al que llaman La Vespa (Patrick Criado) le dice a Charli (Miquel Fernández) «cuéntale una historia a la niña, para que se relaje». Hay otros confinados alrededor, pura escoria, pura lacra, sucios, hambreados, saeteados por el cansancio, los sujetos enviados a la colonia agrícola por su «conducta sexual dudosa». Entonces se produce el milagro, la serie arriba otra vez al color y de ahí a la intensidad de la fiesta, de la vida a todo gas, al intenso colorido de las luces y el vestuario con cristales y lentejuelas, al de las voces abandonadas a una música febril y al de los cuerpos arrojados a una danza intensísima, al delirio, al coqueteo, al amor en cualquiera de sus formas.
El milagro es un music hall, es un cabaré, es El Tindaya, un pequeño gran universo en el que no habrá nada aprovechable para un régimen que desea crear un individuo modelo, un sujeto que no descrea de la fe, la familia, la faena ardua, las formas de la fidelidad a Francisco Franco. El Tindaya primero tiene lugar en la cabeza de Charli o El Seriales, hombre cuya vida es y será el teatro; luego, como un virus, el cabaré se instala en el corro de gays con quienes comparte la barraca. Como un franco gesto de resistencia y evasión, El Tindaya toma la forma y el sentido del sitio al que se debe peregrinar una y otra vez, aunque al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver.
Poniendo a un lado a Joaquín Sabina, a la fatalidad y al melodrama, y dejando a un lado cifras, nombres de víctimas y victimarios, sea en la isla Fuenteventura o en Cuba, nada tan elocuente como la ruptura del nivel de realidad y del quiebre de la solemnidad para darse un salto al pasado y regresar, en el caso de la colonia agrícola penitenciaria de Tefía o del archipiélago de campamentos UMAP en Camagüey, con el equivalente a la flor amarilla en la solapa como evidencia del viaje temporal, un clavel verde a lo Oscar Wilde o verde y «radiactivo» a lo Tintaya.
Pude negociar conmigo mismo ver a Perugorría en el papel de Airam Betancourt. Al salir de la colonia creó una fábrica de vestuario para carnavales que administra junto a su familia, muy pocos sabían que tenía un apodo y era homosexual. En Tefía y para el Titaya diseñaba y confeccionaba el vestuario.
Me dejé guiar y fue una suerte que Cuba apareciera de otro modo, como en clave o variante de mensaje cifrado. En un desgarrador ejercicio de memoria y a pedido de un documentalista, el viejo empresario recorrerá los 17 meses de trabajo forzado en la colonia agrícola. Solo cuando resulta inevitable, el viejo Betancourt sale oficialmente del closet, lo cual provoca más de un problema con… pero hasta aquí el spoiler.
Airam tenía 19 años cuando fue denunciado por encamarse con el hijo de la señora para la que trabajaba su madre. Enviado a Fuenteventura, una vez en la barraca y rodeado por un corro de homosexuales a los que mira desde el miedo, el terror, la angustia y la atroz sensación de soledad, La Vespa, le otorga un alias, La Bambi.
La colonia agrícola penitenciaria le tiene reservado a La Bambi no poco dolor en el plano físico y mental. Un sufrimiento casi extremo que supurará en forma de llanto. Las amargas lágrimas de La Bambi, las mismas que pudo haber destilado en Camagüey.
No está de más aclarar que, salvo uno, en este caso Roberto Álamo en el rol del brutal carcelero alias La Viga, los actores elegidos para el relato ambientado en el presente no son los mismos que los del pasado. Perugorría alterna con Marcos Ruiz para darle orden y sentido a Betancourt.
Junto al de los otros sujetos de «conducta impropia», el apodo de La Bambi es otro detalle significativo. La manera de nombrar dice más de lo que calla, pero dice la verdad. Echando mano otra vez de Sabina y dejándolo atrás me digo, en el infierno no todo es infierno porque entonces no sería infierno. He olvidado de quién es la cita, ¿será de Primo Levi, él, que salió vivo de una variante de infierno y lo relató y años después se bajaría de la vida parando en seco su propio corazón?
«El infierno de los vivos no es algo que será; hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos: buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar, y darle espacio». Esto sí lo dijo Italo Calvino. La frase me sitúa en la barraca del campo agrícola penitenciario, para de ahí fugarme hacia El Tintaya, donde las coreografías ponen en contexto el erotismo, la violencia, el amor, la redención y creo que la traición, pero va y exagero.
Los victimarios que en la colonia campean por su respeto, en el ilusorio contexto del cabaré tendrán más de un lado flaco. Allí su poder entra en crisis, son sujetos vulnerables y manipulables. El Tintaya no es solo el escenario de un music hall, también es el teatro de operaciones de una batalla ideológica, la de la «máquina política» y la de la «máquina deseante».
El quiebre en el nivel de realidad pone en perspectiva dudas y certezas que tuve respecto de la vida en un campo de trabajo forzado y en los de exterminio. Primo Levi fue pródigo en detalles al narrar las conductas y características de los sujetos que sobrevivieron. Por lo general, lo consiguieron los individuos físicamente más fuertes, más saludables y los que decidieron robar, mentir, negociar, traicionar, establecer alianzas, entre otros ardides.
¿Qué hay de la resistencia y la evasión a la hora de afrontar las prácticas de control social, higienización y reeducación a través del confinamiento y el trabajo agrícola?
Si con El Tintaya Las noches de Tefía es elocuente a la hora de narrar dolor, desespero y evasión, con ciertas escenas ubicadas en el contexto de lo real lo reafirma. Me refiero por supuesto al erial en Fuenteventura, específicamente al momento en el que Charli, a cambio de un favor del director de la colonia, echa mano del teatro. Es el día de la visita de un militar de alto rango; en las manos del confinado está la posibilidad de generar la ilusión de un campo agrícola modelo en el que es viable la siembra y la cosecha de plátanos. El gerifalte podría ascender al director tan desesperado por dejar atrás Fuenteventura.
Sí, el absurdo en muy alta concentración. ¿Cómo entonces no asociar la serie con un texto del dramaturgo y crítico cubano Héctor Santiago en el que da cuenta los métodos de resistencia y evasión de los gays en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción?
En La homofobia de Estado en Cuba: un recuento de sus primeros años, Héctor Santiago detalla qué hacían los homosexuales en los campamentos agrícolas entre noviembre de 1965 y julio de 1968, el arco temporal en que las UMAP estuvieron activas. Vestuarios, maquillaje, alias, personajes asumidos como si alegremente «bajaran un muerto», representaciones que ejecutaban para fluir con sus identidades, fuera bajo un disfraz, una máscara, un tipo de discurso a espaldas de la soldadesca y el mando militar o de cara a sus victimarios sin que fuera del todo evidente o nunca evidente para quienes los mantenían en un modo extremo de confinamiento.
Si la serie me condujo a las UMAP, y El Tindaya a Héctor Santiago, el texto La homofobia de Estado en Cuba me lanzó a la novela de Reinaldo Arenas Arturo, la estrella más brillante: «pero siguió aplicándose al trabajo, entrando, como todos, en el baño a la hora reglamentaria, parodiando las ridículas letras de las canciones populares declamadas por todos ellos, y en la barraca, a la hora de gritar, así, con voz de soprano histérica, era él quien más alto lo hacía, a la hora de modelar en las fiestas prohibidas y perseguidas por los soldados que participaban en las mismas como entusiastas espectadores, era él, ya, quien llevaba siempre la falda más escandalosa, quien más se pintarrajeaba, quien ostentaba la peluca más estrambótica, y quien cantaba al final el cuplé más provocativo con su evidente sentido obsceno reforzado por ademanes, pestañeos, miradas y visajes, y luego de la fiesta, el mismo soldado que lo vigilaba en el corte le otorgaba el mismo gesto, y los dos se adentraban en el cañaveral».
Algunos textos estiman que la cantidad de hombres enviados a la antigua provincia Camagüey rondaba los 30 000 y no todos eran jóvenes en edad militar, algunos la sobrepasaban. Entre ellos hubo quienes apostaron por hacer recitales de poesía, bodas, obras de teatro, algo tan aparentemente simple como contar una película, shows de travestis y desfiles de moda, devenir Rosita Fornés, Madame Musmé, Judy Garland o Marlene Dietrich, transformar el uniforme, usar lo que tenían a mano para maquillarse ―ladrillos de barro triturados hasta lograr un polvillo, betún, grasa mezclada con la fina limalla arrancada a las mochas a golpe de lima, la tintura extraída de ciertas flores, semillas, cristales y mil y un retal reconvertido en adorno para las ropas que se confeccionaban con sábanas y mosquiteros—.
Los homosexuales convivieron por la fuerza con religiosos, presos comunes, «burgueses» o «dolce vita», con individuos no integrados a las dinámicas y tareas de la Revolución y los disconformes con la ideología y la política. Todos integrarían la masa a disciplinar y reeducar mediante el trabajo, principalmente en la zafra azucarera, entre ellos «ese subproducto que no se da en el campo», según el comandante Fidel en su discurso en la escalinata de la Universidad de La Habana el 13 de marzo de 1963, o «los flojos de pierna», según le decían desde el público.
Para Fidel, «todos son parientes: el lumpencito, el vago, el elvispresliano, el “pitusa”». Al final de la oración se escuchan risas.
Cuanto detalla Héctor Santiago no es ficción, aunque parece una ruptura del nivel de realidad. Lo hacían Los Rosados, Las Cultas, Las Públicas, Las Finas; fueran artistas o no, escritores o no, los gays y los sujetos «de orientación sexual sospechosa» participaron en los espacios de libertad creados dentro de un entorno vigilado, cuidando no ser descubiertos. Justo ahí, lo inverosímil de lo real en las UMAP conecta con El Tintaya. Independientemente del rol asumido por cada uno en la dirección del cabaré y sobre el escenario, fuera del espacio mental o virtual todos son sujetos subalternos y deben «buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio».
Más que una señal, el nombre de Cuba confinado en el concreto es un relato contenido en cuatro letras. Lo más importante no está en los caracteres, sino en cuanto fluye debajo, en las múltiples capas de sentido, en las conexiones, en la microscopía de la performance de arañar la mezcla antes que solidifique, de perpetuar una pertenencia, un pasado. Fue un gesto apenas perceptible si se lo compara con el frenético ritmo de la ciudad y su gente, de las nacionalidades de quienes andan de paso y la de los inmigrantes.
Desde la elipsis, las cuatro letras me sitúan frente al sujeto subalterno diluido en un devenir, en la Historia. Su pasado, el tránsito de una isla a otra, y su presente, ahora circulan por una arteria intangible que conecta dos imaginarios. ¿El migrante trató de fundirlos en uno? Quizá en su caso será imposible.
¿Cómo deberíamos recordar a alguien que no tiene rostro? ¿Qué relato le encajaría? ¿Qué final le estaría aguardando?
Pienso y prefiero la desmesura, la porosa frontera entre los límites, el absurdo e incluso lo fantástico como variante para saber hasta dónde podría extenderse el infierno y buscar y reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio, como si se tratara de conseguir evasión o libertad o empoderamiento en un contexto árido, agreste, vigilado, de castigo o en una cultura y sociedad y leguaje que se antoja intraducible para esa persona que con muy alta probabilidad no quedará registrada en la Historia.
ELTOQUE ES UN ESPACIO DE CREACIÓN ABIERTO A DIFERENTES PUNTOS DE VISTA. ESTE MATERIAL RESPONDE A LA OPINIÓN DE SU AUTOR, LA CUAL NO NECESARIAMENTE REFLEJA LA POSTURA EDITORIAL DEL MEDIO.


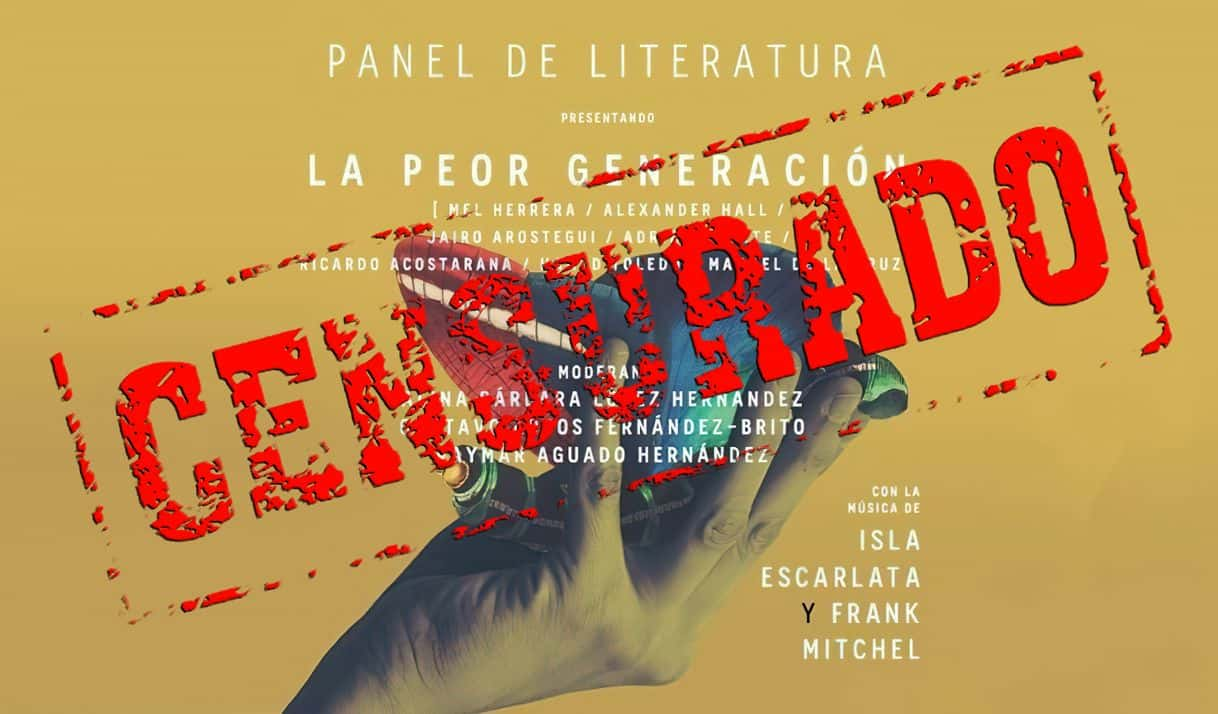


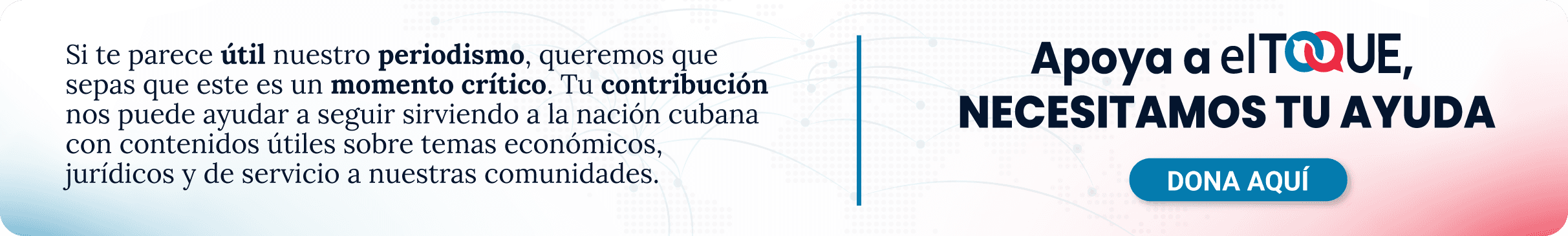
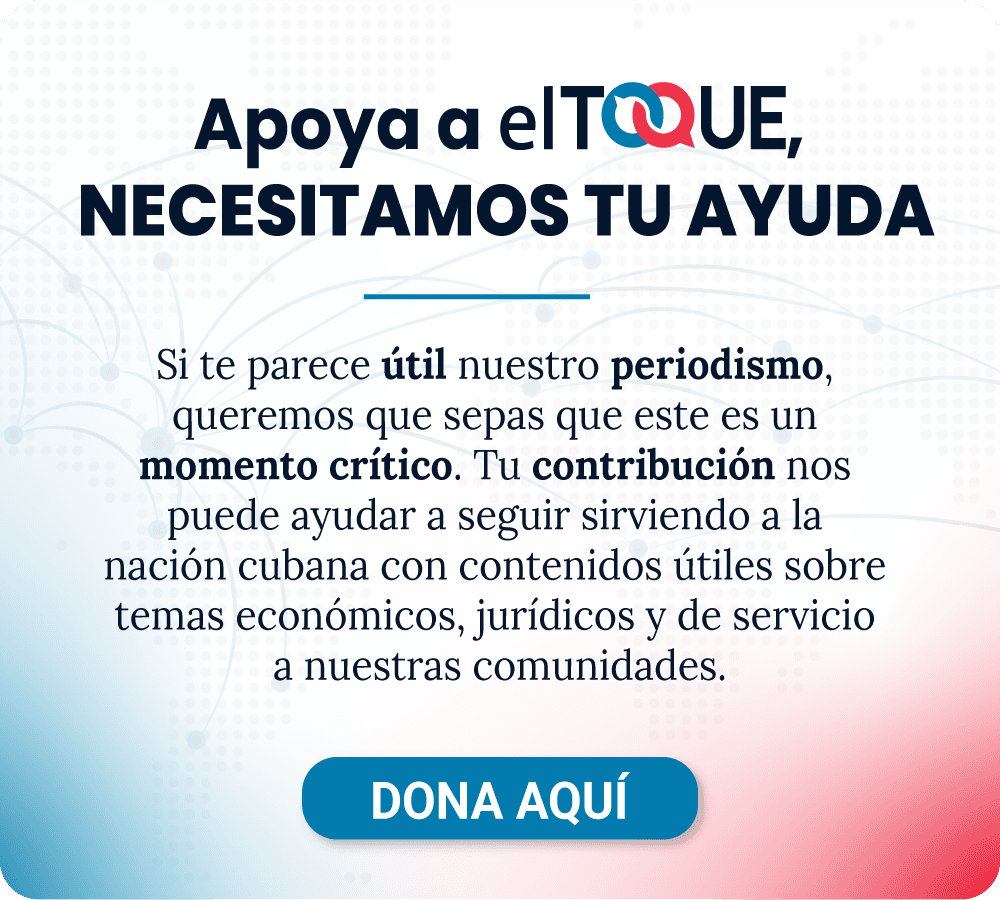

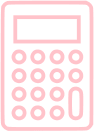
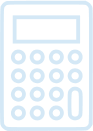
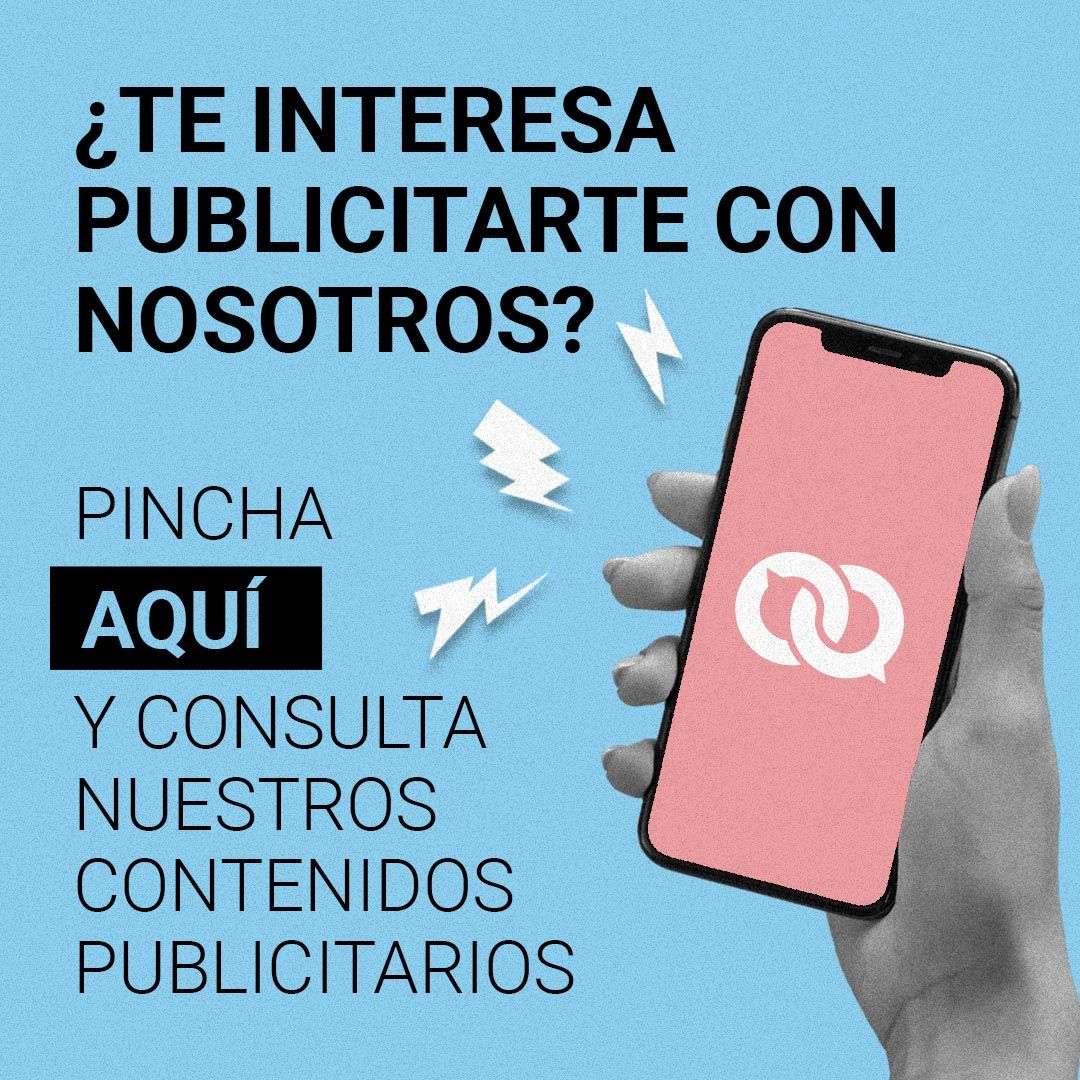



Comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *