Lancé la pregunta en una de esas reuniones de exiliados. De las que alude Cernuda en «Impresión del destierro». Un encuentro de «señores viejos, viejas damas» y en el que la mención de la patria perdida sonaba «densa como una lágrima cayendo». Ese patetismo impúdico como solo se permiten quienes comparten una pérdida antigua e incesante. Los pretextos de esas reuniones no son originales ni rebuscados. En este caso, se presentaba un libro. Páginas que permitían ensayar, una vez más, la repartición de culpas en la debacle nacional.
Como era previsible, estas se repartieron de manera equitativa que es lo mismo que decir con muy poca justicia: todos los nacidos en aquella isla eran culpables del triunfo y persistencia del castrismo. Aunque salomónico, es un dictamen sospechoso, por cómodo. Poco importa la inmensidad de la devastación castrista. Dividida entre millones resulta una carga bastante soportable. Y de paso, nos da la oportunidad de sentirnos autocríticos. Yo, en cambio, cuando se trata de culpas nacionales, sigo el principio que el músico Gorki Águila enunciara en una entrevista: «Cuando se tiene el poder absoluto también se tiene la responsabilidad absoluta».
Como el deporte de la justicia retroactiva a estas alturas resulta tan entretenido como inoperante, esa noche preferí enfocarme en el presente. Pregunté a los señores viejos y viejas damas: «¿Qué hemos aprendido los cubanos?». Porque si el castrismo es una tragedia nacional —aclaré—, tragedia mayor sería que no aprendiéramos nada de ella.
Era una pregunta retórica, por supuesto. A la vista de los errores que nos esforzamos por repetir, la tragedia doble de que lo ocurrido no nos haya servido siquiera como enseñanza era demasiado obvia. Pero no insistí. No valía la pena ensañarse con los que esa noche habían ido de buena fe a apoyar el lanzamiento de otro fruto del destierro.
¿De qué hablamos cuando decimos «cubanos»?
Pero preguntar «¿qué hemos aprendido los cubanos?» no es mero recurso retórico. También es una falacia. Porque primero habría que admitir la inexistencia de ese «nosotros», partido en unos cuantos pedazos. Millones diría yo, para no exagerar. Empezaré excluyendo a los compatriotas que viven en ese fondo de la caverna platónica que es Cuba. Esos que tienen que conformarse con las siluetas que les proyectan en la pared de la caverna el NTV, la Mesa Redonda y demás simulacros que les destina el sistema (propagandístico, cultural, educativo) local.
Excluirlos de ese nosotros es un acto de leso paternalismo, lo sé, sobre todo en tiempos de acceso a Internet o a uno que otro viajecito fuera de la cueva, pero prefiero ser paternalista que exigirles un aprendizaje para el que parten con tanta desventaja. Mi pregunta va dirigida más bien a los paisanos que han salido de la cueva, ya superado el brillo enceguecedor del capitalismo y con el deber de comportarse como seres libres.
Empecemos por el que hace la pregunta. Con 30 años fuera de la isla, durante los primeros 15 no creí que lo aprendido en la caverna cubana me sirviera de mucho. ¿Acaso el castrismo no se trataba de eso? ¿De mantenernos en la ignorancia más abyecta mientras simulaba educarnos (y hasta intentaba hacernos creer que éramos «el pueblo más culto del mundo», «prostitutas incluidas»)? No obstante, si uno presta atención, el castrismo es una magnífica escuela inversa. Una escuela de todo lo que debe evitarse si se quiere alcanzar niveles mínimos de decoro y de respeto por sí mismo, si se busca ser libre. Solo que al salir de la cueva castrista lo aprendido allí parecía inservible en un mundo que, acabada la pesadilla soviética, se aprestaba a entrar en el siglo XXI con otras preocupaciones en mente.
Fue una experiencia bastante común, al menos para mi generación: obtener un doctorado en cacería de dragones y salir al mundo para enterarse de que los dragones se habían extinguido hacía rato. Un conocimiento tan inservible como los instintos adquiridos en el patio de una cárcel para comportarse en el barbecue del domingo.
Ya en el mundo exterior, frente a una vida nueva y exigente, había demasiado que aprender para echar en falta viejos instintos de presidiario. En cualquier caso, de una cárcel que se pretende revolución infinita no se sale al mundo exterior a cambiarlo, sino a adaptarse a él en la medida de lo posible. Nada de extrañar dragones ni cacerías. Luego de pasarte media vida defendiendo tu almita inmortal de la indecencia de Estado, vienes dispuesto a aprender lo que haga falta y, sobre todo, a descansar.
¿Pero es que la gente no aprende?
Pasan los años y a ese cubano que salió de la caverna platónico-castrista para aprender y descansar, el mundo exterior se le empieza a hacer incómodamente familiar. Lo descubre en los primeros pujos de la corrección política como religión académica y corporativa; o la llamada cultura de la cancelación le recuerda la vieja aplicación de la censura ideológica; o el crecimiento exponencial de las paranoias conspirativas le recuerda la convicción con que Granma le achacaba a la CIA todo lo que no estaba bajo su control. Detalles múltiples en los que percibir el inconfundible aliento del dragón.
La gradual imposición de una neolengua, dizque justiciera e inclusiva, la censura minuciosa y omnipotente, las condenas sin juicio, la concepción maniquea del arte que prioriza la claridad de los «mensajes»; el incansable revisionismo de la historia a partir de un sistema de valores anacrónico y puritano; y, sobre todo, la reivindicación de soluciones colectivistas frente a las limitaciones, desigualdades e injusticias del capitalismo: fenómenos que ponían en guardia a los cazadores de dragones. Señales —decían y no sin cierta razón— de que nos adentrábamos en una situación revolucionaria. Y nada como las revoluciones para graduar expertos en detectarlas. Y en aborrecerlas.
Aquí vale hacer una distinción sobre los emigrados cubanos. A diferencia de los nativos de Europa del Este, para quienes el totalitarismo es cosa del pasado, o de los chinos —entre quienes todo cuestionamiento político es opacado por las aspiraciones nacionales de convertirse en la principal potencia planetaria—, para los cubanos el comunismo sigue siendo una cuestión pendiente y lacerante. No sorprende que, sin que nadie se lo haya pedido, se sientan destinados a impedir cualquier intento de reencarnación del viejo fantasma.
Ante la proliferación de camisetas del Che, los usos nostálgicos de los mismos símbolos bajo los que millones de seres humanos encontraron la muerte o el trato más bien considerado que recibe el castrismo, los cubanos se preguntaban cómo era posible que, al igual que ocurrió con el nazismo y el fascismo, la humanidad no hubiera sacado las debidas conclusiones sobre la experiencia comunista y su abrumadora capacidad destructiva.
El asimétrico pájaro totalitario
Todo intento de comparación entre el nazismo y el comunismo viene viciado por una falla de origen. De origen más histórico que ideológico. Mientras la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial se entendió universalmente como la batalla del bien relativo contra el Mal absoluto, el desmoronamiento del comunismo tras décadas de Guerra Fría se percibe en términos más ambiguos. La Guerra Fría —asociada con la guerra de Vietnam, al apoyo estadounidense a dictaduras sanguinarias y a guerras sucias— se recuerda más como apoteosis de la propaganda y las maniobras sórdidas que como lucha contra el mal.
Que en su momento la nave madre del comunismo mundial fuera esencial en la derrota del nazismo tampoco ayudaba a la claridad del relato. El cordón sanitario trazado alrededor del bloque soviético hizo menos por entender el comunismo que por satanizarlo y al final no consiguió ni lo uno ni lo otro. En contraste con el proceso de desnazificación al que se sometió a la Alemania Occidental tras la Segunda Guerra Mundial, la crítica empañada de nostalgia por el pasado comunista parece más bien una reprensión cariñosa.
Tras la publicación de El libro negro del comunismo en 1997, el editor de Le Monde, Jean-Marie Colombani, intentó negar todo punto de comparación entre los crímenes del comunismo y los del nazismo afirmando: «Siempre habrá una diferencia entre quienes se comprometen creyendo en un ideal unido, por la reflexión, a la esperanza democrática, y quienes se ven atraídos por un sistema que reposa sobre la exclusión y que apela a las pulsiones más peligrosas del individuo».
Ciertamente, el totalitarismo fue un concepto que en su momento sirvió para relacionar en su dinámica y efectos a comunismo, fascismo y nazismo. Al tiempo que evidenciaba la condición fundamental pero a la vez epidérmica de la ideología, el concepto hacía énfasis en su capacidad de movilizar a las masas para demoler los cimientos de las sociedades democráticas. Para instaurar mecanismos de dominación en todos los niveles de la existencia basados en la devoción propia de una religión. No obstante, el comunismo, con su ideología universalista y la estatización máxima del sistema productivo resultaba, de los principales modelos totalitarios, el más universalmente atractivo y el que, a su vez, aseguraba mayor control a nivel económico y social.
Se esperaba que el parecido de los modelos agrupados bajo la sombrilla totalitaria permitiera distinguir mejor el peligro que enfrentan las democracias modernas más allá de las etiquetas ideológicas. Tras larga contemplación del espectáculo totalitario, la humanidad debería haber aprendido bastante más, sobre todo quienes hemos ocupado los mejores asientos que, con espectáculos de esta especie, casi siempre resultan los peores. Que deberíamos sospechar de los vendedores de paraísos, futuros o pasados. Pero los esfuerzos por presentar al comunismo y al nazismo como alas simétricas del ave totalitaria han fracasado miserablemente.
Mientras el nazismo perdura en cientos de películas y libros como encarnación casi caricaturesca del mal, el comunismo no ha pasado de ser un mal menor cuando no es visto como una buena idea corrompida por una humanidad algo torpe. «Se califica al estalinismo de “desviación” del ideal comunista —apunta Alain de Benoit— mientras que a nadie se le ocurre ver en el nazismo una “desviación” del ideal fascista. El comunismo tenía derecho a equivocarse, pero no el nazismo». Si quiere hacer la prueba piense en las palabras antifascismo y anticomunismo. ¿Acaso tienen la misma connotación?
Más peligroso aún que no señalar la familiaridad entre nazismo y comunismo fue el que el mundo democrático no viera el totalitarismo más que como una pesadilla, como posibilidad permanente en el mundo moderno. Que no entendiera que, bajo ciertas circunstancias, sus soluciones inmediatas y definitivas son más atractivas que el lento y laborioso ritmo con que opera la democracia. O que los próximos totalitarismos tendrían el cuidado de no aparecerse en la forma de campos de exterminio o expropiaciones masivas, pero serían igual de eficaces cuando se tratara de aplastar cualquier señal de disidencia esencial.
Demasiado elemental, amigo Watson
Todo parece indicar que, en 66 años de castrismo, lo aprendido por los cubanos puede resumirse en que «el comunismo es malo». Aunque concuerde con ese resumen, debemos coincidir que como aprendizaje resulta demasiado pobre y limitado. Para calibrar la maldad intrínseca del castrismo bastan un par de años observando sus desmanes, no 66. Cierto que muchos amplían su conclusión hasta afirmar que «el comunismo es el Mal», pero —y aquí no es difícil darme la razón— tal afirmación no resiste la comprobación cronológica. Como que la existencia del Mal es muy anterior a que Marx y Engels publicaran su famoso manifiesto.
Casi siete décadas de trato cotidiano con esa versión condensada del Mal que es un régimen marxistaleninista nos debería haber convertido en expertos. En especialistas, por ejemplo, de los peligros que entraña la aspiración al Bien absoluto, como el de terminar convirtiéndose en un Mal bastante bien organizado. Pero no. Ha bastado la aparición en el horizonte de un nuevo caudillo que, como el anterior, prometa liberarnos de una vez y por todas, para que legiones de compatriotas junto con el voto se sientan obligados a entregarle el alma.
De poco ha valido el esmero que ha puesto Trump en parecerse a nuestro viejo caudillo: no han bastado sus ademanes de matón, su sobrecogedora inmodestia, sus proyectos megalómanos e impracticables, su desprecio por el sentido común, por las leyes y las instituciones vigentes, por los modales y la inteligencia ajena, por los medios que no le son favorables o por los trámites democráticos. O en su insistente conversión en «enemigos del pueblo» de todo el que le lleve la contraria, empezando por los periodistas. Como diría un propagandista del estalinismo temprano: «Es enemigo quienquiera dé la impresión, por signos físicos, psíquicos, sociales, morales u otros, de estar en desacuerdo con el ideal de la felicidad humana».
Ese profundo parecido psicológico y conductual de Trump con el fundador del castrismo no parece molestar a muchos de mis compatriotas. Como si el cambio de la guerrera por el traje, la barba por la cuchilla de afeitar y el atacar al capitalismo en lugar de al comunismo fuera suficiente para disfrazar la esencial comunidad de carácter. Como si lo que les incomodara de Fidel Castro no fuera su autoritarismo o su desprecio por el prójimo no partidario, si no en nombre de qué ideología los justificaba. Por mi parte, estoy convencido de que el carácter define mejor a alguien que sus preferencias ideológicas o su vestuario. ¿Acaso el mismo Trump no se había registrado como republicano en 1987, demócrata en 2001, para volver al redil republicano en 2012?
Habrá quien atribuya el incondicional apoyo cubano a Trump a cierta mutación introducida en la genética nacional tras tantos años de autoritarismo. Según esa teoría, la ya larga costumbre de adorar a un macho autoritario los llevaría a seguir al próximo que se les presentara como negación del anterior. Pero resulta tan elemental como cifrar en el comunismo la fuente de todos los males del planeta. El principio que exponía Czesław Miłosz en su libro El pensamiento cautivo para explicar la adhesión al comunismo de intelectuales de muy diversa procedencia y carácter serviría también para explicar la atracción de muchos cubanos por Trump: la edificación de un poder absoluto satisface carencias —materiales, espirituales y psicológicas— muy distintas entre sí, que luego cohesiona en un movimiento único. Los cubanos apoyan a Trump por razones muy distintas que van desde el entusiasmo al despecho, pero sospecho que los unifica menos la esperanza por recuperar su tierra que la de ver vengados tantos años de marginación y desprecio por parte del progresismo mundial.
Al contrario de uno de nuestros refranes más sanguinarios, ni el dolor ni el desprecio han demostrado ser buenos maestros. La conclusión elemental de que el comunismo es malo reduce todo a un asunto ideológico, cuando la principal enseñanza que ofrece un régimen como el castrista apunta a algo más esencial y ubicuo: a los peligros de entregarse ciegamente a un mesías político que propone objetivos desmesurados y que para alcanzarlos requiere devoción absoluta y poderes extraordinarios.
Por elemental que parezca esa enseñanza, buena parte de los cubanos no hemos conseguido asimilarla. Si penoso ha sido soportar las primeras semanas del nuevo reinado de Donald Trump, bastante más lo es escuchar los argumentos que utilizan mis compatriotas trumpistas para justificar acciones muchas veces contradictorias entre sí. Si el trumpismo se justifica, entre muchas cosas, como una revuelta contra la tentación intelectual «de pronunciar que una cosa es lo contrario de lo que parece» (Borges dixit), los trumpistas patrios se han vuelto profundamente intelectuales: no hay acción de su líder, por aberrante que parezca, que no intenten convertir en rasgo de genialidad.
Conscientes de que el principio «el comunismo es malo» suena muy pobre como ideología, mis compatriotas rendidos al trumpismo no solo han determinado que todo el Mal es comunista. También asumen que todo lo que se oponga al comunismo es necesariamente bueno. Para delimitar el campo de batalla parafrasean a don Vito Corleone al instruir a Michael: «Todo el que te venga a hablar de igualdad y justicia social es comunista».
Pero no debería sorprendernos tanta simpleza. Al otro lado de la trinchera ideológica las órdenes guardan una simetría escalofriante: todo el que venga a hablar de meritocracia, derechos individuales y sentido común es un fascista declarado. Y uno se imagina a los auténticos comunistas y nazis felices de contar con fuerzas tan abundantes.
Todos contra la democracia
No se trata (al menos en todos los casos) de pura enajenación mental. Para quien ha sido sometido durante años a la propaganda comunista es muy difícil no encontrar ecos de esta en medios avasallados por la corrección política. Aquí el contenido importa menos que los métodos: la insistencia ramplona en ciertos principios; las referencias continuas a un pasado y un presente opresor y, al mismo tiempo, el falseamiento del pasado y el presente para que se acomoden a su visión del mundo; o el florecimiento del kitsch político junto al patetismo y la crispación. Y la extensión del malestar anticapitalista siempre a un paso de convertirse en sinónimo de comunismo.
Se entiende que Trump quiera ver en esa reacción rococó de una sociedad frívola y necesitada de credos y experiencias fuertes, el efecto de una conspiración comunista ante la que él sería el único antídoto. Se entiende menos que le creamos quienes llevamos décadas de experiencia en propaganda antiyanqui: los sustantivos cambian, pero el lenguaje y la sintaxis son los mismos.
Resulta llamativo que entre los primeros llamados a resistir los desmanes del trumpismo se hable más de antifascismo que de defensa de la democracia. Llamativo, pero no sorprendente. Después de todo, imita al anticomunismo trumpista en atacar al contrario más de lo que se defiende la convivencia democrática. Porque si nos guiamos por el comportamiento trumpista, la democracia solo es buena cuando les da la razón. Una elección en términos trumpistas solo puede tener dos resultados: ganamos o nos hicieron trampa. De esa fe nació el asalto al Congreso el 6 de enero de 2021.
Entre quienes sospechan de la democracia por ser invento de hombres blancos y quienes la aceptan solo cuando las urnas los favorecen, el futuro de esta no parece prometedor. Hace mucho que la democracia no contaba con tan pocos defensores. Para encontrar desprecio parecido por los principios democráticos habría que retroceder hasta los años treinta del siglo pasado, justo cuando fascismo y comunismo —aparentemente blindados ante los efectos de la Gran Depresión— parecían opciones bastante más atractivas.
Sin embargo, en estos días, hablar de fascismo y comunismo, de totalitarismos de derecha y de izquierda, sería hacerles un gran favor. El de dignificar los movimientos actuales con una profundidad política que ni siquiera pretenden. Para referirnos a las motivaciones profundas a las que apelan mejor hablemos del partido del egoísmo vs. el partido de la envidia. Desnudos de ideología, apenas arropados por los instintos a los que apelan, podremos entenderlos mejor.
Hablarán de libertad versus igualdad cuando en el fondo la consigna de ambas partes es «¡que se jodan!»: la diferencia estriba en si se joden quienes están peor o mejor que tú. Ya las conciliaciones —liberales o socialdemócratas— entre libertad e igualdad no enardecen a nadie. Buscando sabores fuertes, experiencias estimulantes, en este mundo acolchado por la sobreabundancia material y tecnológica, los usuarios de la política se corren a los extremos dejando el centro más desolado que nunca.
Temo los desmanes de Trump por ellos mismos. Pero temo aún más que sus despropósitos terminen normalizando el abuso de poder, la erosión de las instituciones, las peticiones de lealtad absoluta y abran el camino hacia un autoritarismo de signo contrario. Por la propia naturaleza de esas pasiones, siempre ha sido más fácil movilizar y organizar el partido de la envidia que el del egoísmo.
Que reviva la revolución
Si el clima woke tenía aires de totalitarismo vegano —con la carne en lugar de la sangre, claro está—, los inicios del segundo mandato de Trump más bien recuerdan los de una revolución. Una revolución que en lugar de ejecutar miembros del antiguo régimen arranca con el exterminio de programas e instituciones públicas. El regreso de Trump resulta revolucionario tanto por las maneras díscolas del líder como por el entusiasmo y la confianza ciega de sus seguidores.
No se trata solo de la puesta en práctica de su programa político con mayor velocidad y radicalidad de la esperada. De que Trump expulsaría inmigrantes o emprendería guerras comerciales estábamos avisados. Pero que su insistencia en asociarse con el heredero del imperio soviético o en cortar la ayuda a la prensa independiente cubana encuentre apoyo incondicional en quienes se dicen anticomunistas resulta, si cabe, más perturbador aún.
Lo más preocupante no son lo disparatada o perniciosa que sea la medida que el presidente tenga a bien aplicar cada mañana, sino el apoyo instantáneo de quienes las explican y defienden. Ya nos dice el politólogo francés Claude Pollin que, a diferencia de las tiranías clásicas en que una minoría oprime a la mayoría, «el poder totalitario es, en primer lugar, la tiranía de todos sobre todos; el verdadero fundamento del poder de quienes se hallan en la cúspide de la jerarquía es el poder de quienes constituyen la base».
No implico que ya se viva en un régimen totalitario, pero sí que los ingredientes necesarios para instaurarlo ya comienzan a mezclarse: el mesianismo del líder y el apoyo incondicional de sus seguidores. Un apoyo que temo que sostengan sus partidarios incluso cuando las medidas presidenciales los perjudiquen. Una vez aceptada la necesidad absoluta de cambios radicales, cualquier sacrificio parece poco. ¿Acaso no razonaban así nuestros abuelos fidelistas cuando justificaban la confiscación de sus propios negocios por el régimen revolucionario?
Un cubano ya no tiene que haber sido adulto en 1959 para conocer de primera mano el ambiente de aquellos días. La política estadounidense le vuelve a ofrecer el espectáculo de inundar, indetenible, todos los ámbitos de la vida, de modo que cualquier conversación amenace con derivar en trifulca política. Ni siquiera podremos refugiarnos en una cháchara intrascendente sobre las condiciones del tiempo: no hay nada tan «politizable» como el clima en estos días.
Se nota el ambiente revolucionario en el descenso abrupto del sentido del humor, de la tolerancia, de la empatía y de la humanidad. Y en el ascenso del espíritu pendenciero, del fanatismo, de la división social y familiar y sobre todo de la confianza en todo lo que propone el gran líder. Esa confianza infantil en soluciones mágicas e inmediatas a problemas complejísimos que está en la base de todo proyecto totalitario.
Sin embargo, hay una diferencia apreciable entre estos tiempos norteamericanos y los inicios del castrismo. No me refiero a la persistencia estadounidense del bipartidismo, la Constitución, el orden judicial y el detalle de que el viejo ejército de la república siga en pie. Ahora, a diferencia de Fidel Castro, Trump no necesita explicar sus decisiones en discursos sinfónicos. Para hacer inteligibles las medidas del líder se bastan las legiones de seguidores que ofrecen en las redes sociales sofisticadas explicaciones, ya sean propias o dictadas por su influencer de cabecera.
Como la creencia en las visitas mágicas de Santa Claus, una vez que se acepta la premisa principal (una figura con la capacidad instantánea de complacer todos los deseos de los niños buenos del planeta), la explicación de cómo viaja el trineo por el aire o cómo el aumento de las tarifas aduanales hará florecer la economía, parecerán lógicas.
Que el extremismo de Trump engatuse a parte de la opinión pública estadounidense, acostumbrada al comportamiento contenido de su clase política, es comprensible: si en algo supera Trump a cualquier otro presidente de Estados Unidos es en su sentido del entretenimiento. En cambio, que una proporción similar de cubanos se vea contagiada por un fervor para el que debían estar inmunizados, más que a un defecto nacional lo atribuyo a la pobre capacidad humana para aprender colectivamente de su pasado. Acaso hemos confiado demasiado en los efectos pedagógicos del dolor para comprobar que, antes que sabiduría, los golpes producen traumas: el deseo de desquitarse de algún modo supera cualquier otro.
Si como conducta humana el trumpismo cubano es comprensible, como víctimas del castrismo se disculpa menos. ¿Cómo convencer a los compatriotas en la isla de nuestro compromiso democrático cuando nos entregamos ciegamente a alguien con modos tan autoritarios? ¿Cómo convencernos a nosotros mismos? ¿Cómo creernos que hemos madurado para la democracia si todavía creemos en Santa Claus imberbes de traje azul y corbata roja? ¿Cómo cuestionar la docilidad de los que acuden a las movilizaciones castristas si fuera de la isla renunciamos pensar críticamente? (No te refugies en teorías conspirativas: la paranoia no es una forma de pensamiento crítico). Con el apoyo incondicional al autoritarismo de Trump, ¿acaso el exilio no confirma ahora el tópico castrista de que lo que desea para Cuba es volver a los tiempos de Batista?
El trumpismo de los exiliados cubanos no solo es una muestra más de la incapacidad humana para aprender de sus errores, sino también de «la descorazonadora idea —decía Joseph Brodsky— de que un hombre liberado no es un hombre libre, de que la liberación es solo el medio de alcanzar la libertad, y no un sinónimo de ella». Mientras nos resistamos a madurar como entes políticos y sigamos creyendo en líderes infalibles y recetas milagrosas, nuestra libertad, en el exilio o en Cuba, seguirá siendo una asignatura pendiente. Y seremos responsables, por la parte que nos toca, de la próxima debacle.
ELTOQUE ES UN ESPACIO DE CREACIÓN ABIERTO A DIFERENTES PUNTOS DE VISTA. ESTE MATERIAL RESPONDE A LA OPINIÓN DE SU AUTOR, LA CUAL NO NECESARIAMENTE REFLEJA LA POSTURA EDITORIAL DEL MEDIO.
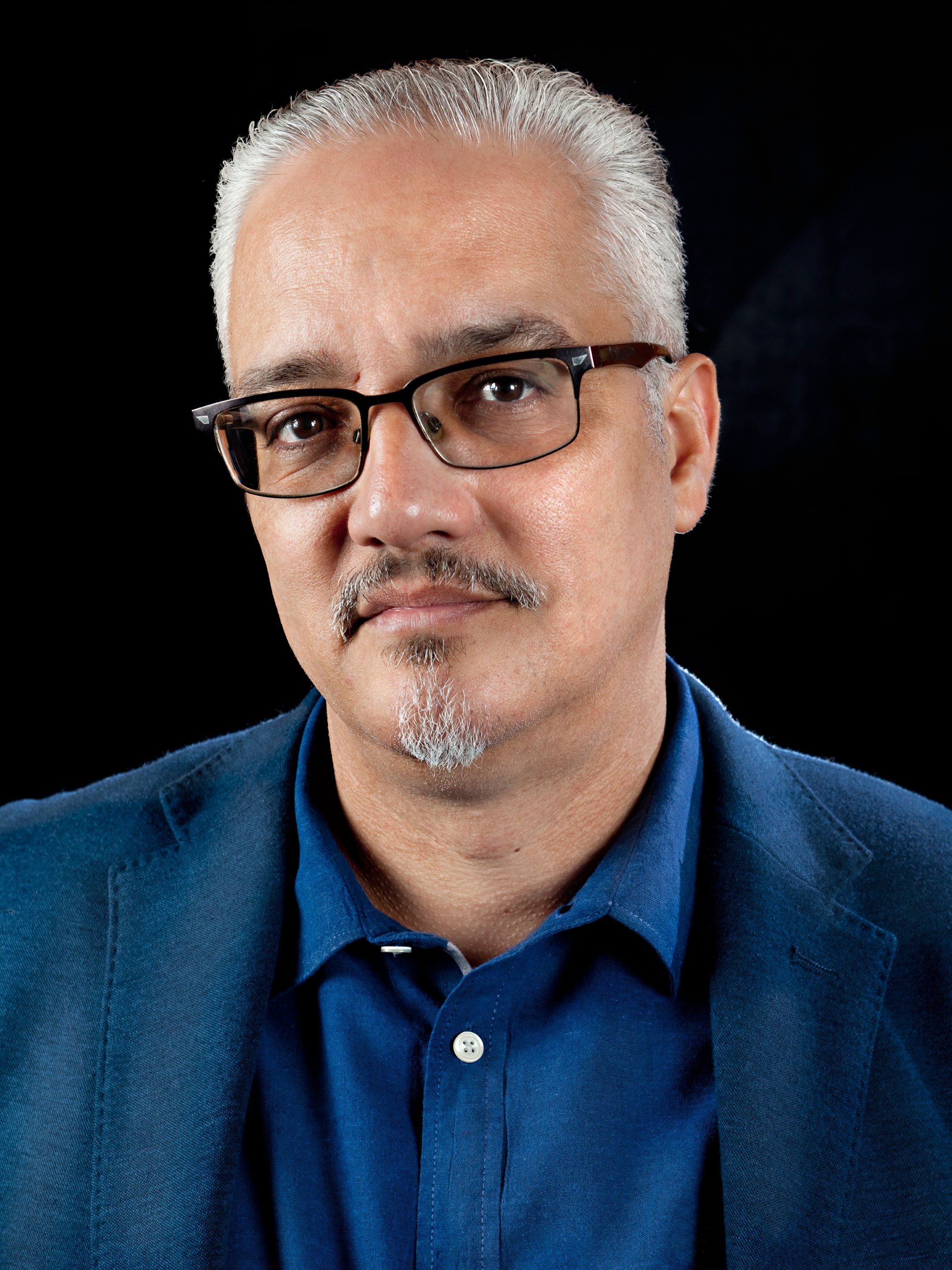








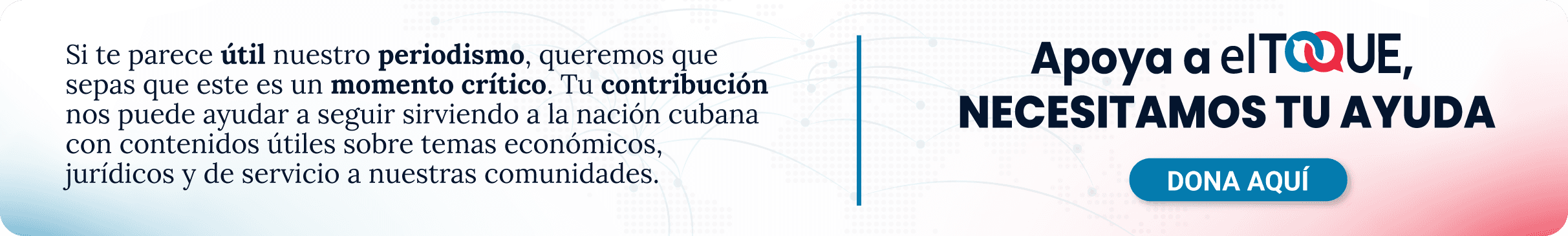
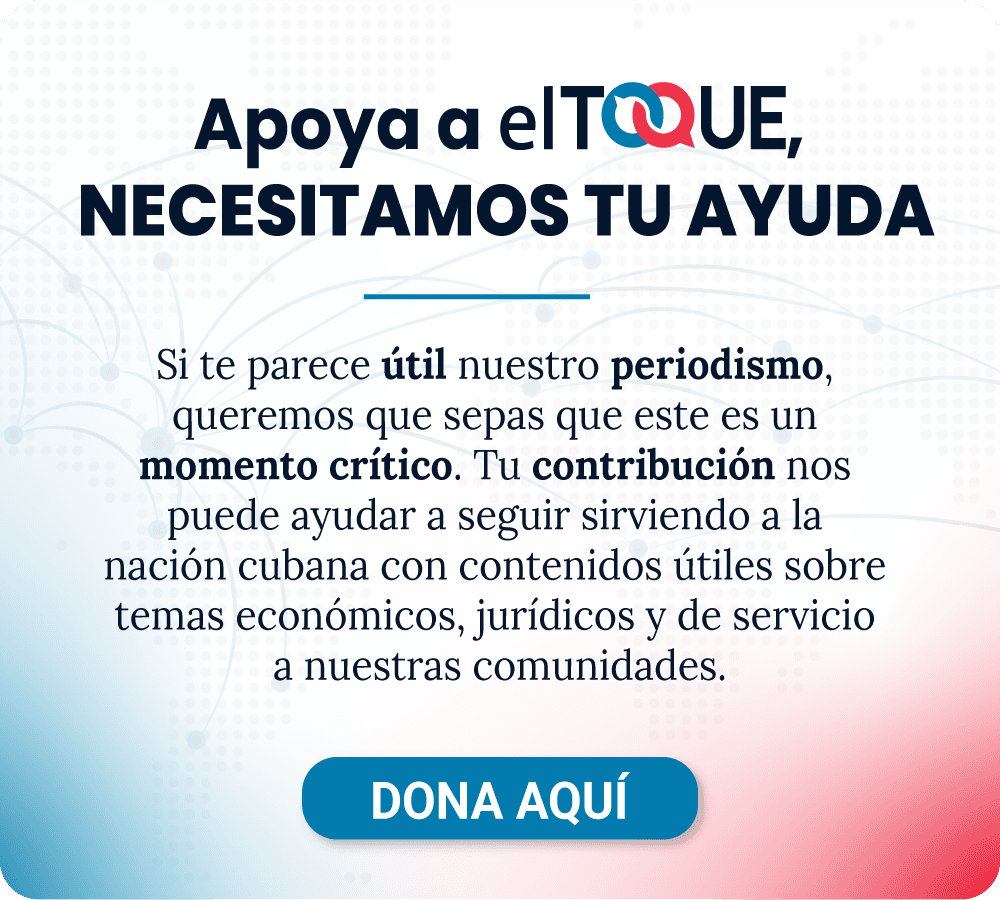
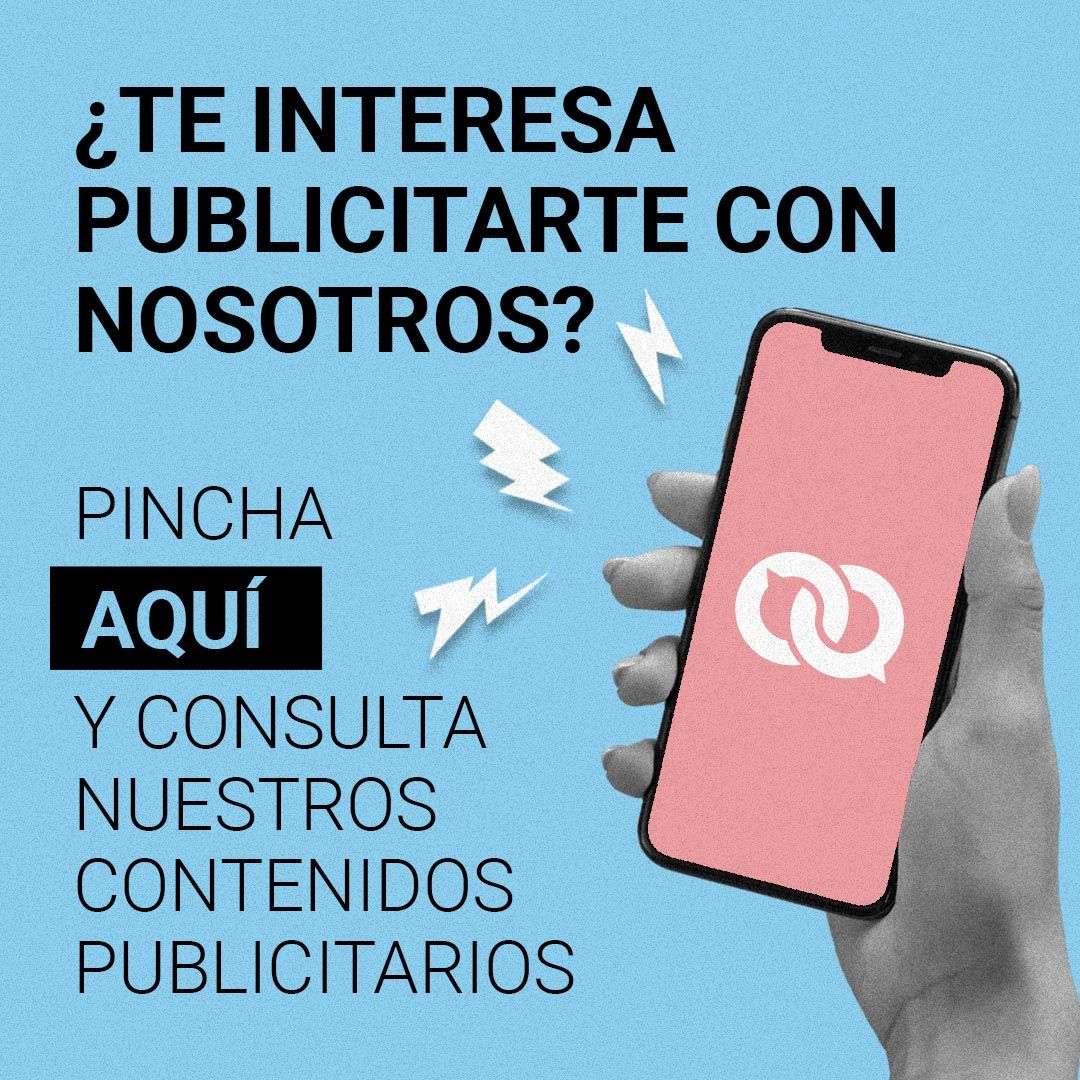



Comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
Uno
James
Javier
Pedro Lorenzo
Charly
jose dario sanchez
Charly
Aida
Belkis Suárez Gomez
Sanson
Sanson
Carlos