De la «carne rusa» a la obesidad por pobreza, así se degradó la dieta cubana en 60 años

Foto: elToque
Desde hace algunos años, medios y organizaciones independientes vienen reportando un notable descenso en la calidad y cantidad de alimentos que ingieren los cubanos residentes en la isla. Encuestas de Cubadata y Food Monitor Program arrojan que las personas en Cuba han comenzado a eliminar una de las tres comidas principales del día; han llegado, incluso, a ingerir solo una. Sin embargo, los recortes alimentarios en el país no son un fenómeno reciente.
En fecha tan temprana como 1962, Fidel Castro decidió racionar los alimentos que consumía el pueblo a través de la libreta de abastecimiento. Desde ese año, los cubanos nunca más pudieron comprar libremente la comida que querían, ni en cantidad ni en calidad ni cuando desearan. El racionamiento estuvo motivado porque, a solo tres años del triunfo de la Revolución, el sistema alimentario del país comenzó a colapsar.
Un claro ejemplo es la situación que presentó el consumo de carne de res. Si en 1958 el conteo de bovinos llegaba a una cabeza por habitante —lo cual alcanzaba y sobraba para el autoabastecimiento—, la mayor parte del consumo de este alimento durante los años siguientes provino de los enlatados soviéticos. La URSS llegó a enviar a la isla, hasta 1989, 400 000 toneladas de la llamada «carne rusa».
El declive de la ganadería derivó en la falta de productos lácteos. Desde la década de 1960, la leche quedó también racionada para niños, adultos mayores y personas con dietas médicas. En un principio, el límite de edad se estableció en los 13 años; derecho de consumo que luego fue restringido para los niños mayores de 7 años. Muchos podrían justificar esta medida aludiendo que la leche no constituye un alimento indispensable para el buen funcionamiento del cuerpo humano. Es cierto que la col rizada o el brócoli contienen más calcio que la leche, así como las espinacas y acelgas; sin embargo, también incluyen altas dosis de oxalatos, que dificultan su absorción.
Los oxalatos, no obstante, no son el único obstáculo, hay que añadir otros elementos. Primero, el cultivo de verduras y frutas en Cuba es mayormente estacional. Por esa razón, no se puede contar con muchas de ellas como fuentes sustitutas de calcio a lo largo del año. Segundo, muchos de esos cultivos no se dan en la isla, como los frutos secos. Lo más cercano que puede encontrar en Cuba es el maní; sin embargo, apenas tiene 61 mg de calcio por cada 100 g, frente a los 300 mg que tiene cada vaso (250 ml) de leche entera. Tercero, el cuerpo nunca absorbe la cantidad exacta del calcio que consume.
Un estudio publicado en la revista médica cubana Finlay afirma que «el organismo solo absorbe el 32 % del calcio que contiene la leche, el 21% de las almendras, el 17 % de las legumbres y el 5 % de las espinacas». O sea, para las generaciones nacidas después de la Revolución, el déficit nutritivo comenzó desde la infancia. En plena etapa de desarrollo infantil, millones de niños cubanos fueron obligados a disminuir su consumo de calcio; elemento indispensable para el desarrollo óseo.
Por otra parte, con la disolución de la Unión Soviética y del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), a partir de 1991, los cubanos vieron mermados los productos alimentarios que compraban a través de la libreta de abastecimiento. Los lácteos y las carnes no fueron los únicos que se vieron casi extintos; también disminuyeron las cuotas de arroz, azúcar, pan, sal, aceite comestible e, incluso, las viandas (como la papa).
En esa década, la inseguridad alimentaria, la mala alimentación y el hambre oculta derivadas de las ineficientes políticas agroindustriales y económicas trajeron serias consecuencias para la salud. A partir de 1991, miles de cubanos comenzaron a presentar pérdida de visión sin que las autoridades sanitarias lograran detectar las causas. La enfermedad alcanzó categoría de epidemia y se llegó a registrar entre 3 000 y 4 000 casos semanales. No fue hasta 1993 que se diagnosticó como neuritis óptica, asociándose entonces a la crisis alimentaria. Alfredo Sadun, un oftalmólogo estadounidense enviado a Cuba por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para estudiar el fenómeno, dijo: «en nuestro grupo [de estudio], la pérdida de peso osciló entre 9 kg y 13 kg. (…) Eso me dio la idea de la base nutricional del problema».
La neuritis óptica no fue el único padecimiento diagnosticado durante el Período Especial. También se identificaron neuralgias periféricas que afectaron la movilidad de los pacientes, aquejados de fuertes dolores, debilidad y entumecimiento en piernas y brazos, así como pérdida del equilibrio. Las autoridades gubernamentales y médicas, al parecer, desconocían o habían olvidado que esta no era la primera vez que se reportaban dolencias semejantes en Cuba. Según un artículo de la revista santiaguera Medisan, los antecedentes históricos de esta enfermedad en el país se remontan al siglo XIX:
«En 1898, la neuropatía óptica carencial fue descrita por ese destacado oftalmólogo matancero, Dr. Madan, en su artículo publicado en la revista Crónica médico-quirúrgica de La Habana con el título “Notas sobre una forma sensitiva de neuritis periférica, ambliopía por neuritis óptica retrobulbar”. El texto refiere el cuadro clínico de una ambliopía central, en ocasiones concomitante con neuropatía periférica, predominantemente sensitiva, y lesiones de las mucosas, en pacientes sin hábitos tóxicos, sometidos a importantes privaciones alimentarias por la situación de guerra en el país y, en especial, a períodos de mayor escasez de alimentos».
«(…) La aparición de esta había coincidido con la crisis económica que atravesaba el país, justamente en 1897. Un año antes de la descripción de Madan, el general español Valeriano Weyler y Nicolau (…) había concentrado a los campesinos cubanos en los poblados y en las fortificaciones del Ejército Español, sin las mínimas condiciones para su cuidado y alimentación».
La disminución de la grasa corporal en las mujeres provocó en ellas un aumento de la menopausia precoz. A ello se asociaron otras enfermedades como la osteoporosis y baja densidad ósea, agravadas por el permanente déficit de calcio. Asimismo, el uso continuo y extendido de la soya en productos alimenticios, sin que los consumidores supieran nunca su porcentaje dentro de los ingredientes, condujo al agravamiento de otros males (entre ellos, la mala absorción de proteínas, síndrome que se conectaba directamente con la epidemia de polineuritis).
El Gobierno cubano, en vez de implementar una política alimentaria que aligerara la crisis y la salud del pueblo distribuyó en las farmacias del país pastillas de complejo B. El llamado Polivit, más que un complemento nutricional, devino alimento esencial de los cubanos.
Tres décadas después, la situación en el país ha empeorado a niveles nunca vistos. Durante el último quinquenio, el Gobierno cubano ha implementado varias políticas que han llevado a la isla a una policrisis peor (al menos en términos de alimentación, poder adquisitivo e infraestructura) que la del Período Especial.
Primero, la continua y creciente inversión estatal en el sector del turismo, deprimido y sin posibilidades de recuperación a corto plazo —mucho más teniendo en cuenta que ha sido dirigida hacia la construcción de hoteles, sin un plan de desarrollo turístico—. La Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) publicó en su reporte sobre inversiones de 2024 que el monto destinado al turismo alcanzó el 37.4 % frente a solo el 2.7 % destinado a la agricultura, ganadería y silvicultura. O sea, el Gobierno eligió priorizar 14 veces más el desarrollo turístico sobre el agrícola. No es de extrañar, entonces, que el país se vea en la necesidad de importar la casi totalidad de los alimentos que consume. Esta disparidad en las cifras puede leerse como un evidente desinterés gubernamental en mitigar la profunda crisis alimentaria existente en la isla.
En segundo lugar, se suma la abrupta reducción de los pocos alimentos vendidos a través de la libreta de abastecimiento y los atrasos en su distribución. La falta de productos alimentarios racionados y de acceso en moneda nacional se ha visto agravada, además, por el proceso de dolarización impuesto por el Gobierno cubano.
Esta tercera cuestión ha provocado brechas insalvables —tanto a nivel social como económico— entre quienes reciben divisas y la mayoría de la población, que solo puede contar con pesos cubanos. Dicho proceso, implementado inicialmente con las tiendas en MLC (y ahora con los comercios estatales en dólares) junto con las declaraciones oficiales de la «dolarización parcial» han dejado desamparados a grupos vulnerables (sobre todo, ancianos, niños, embarazadas y personas con discapacidad).
Lo anterior, aunado a otra diversidad de factores, ha dado como resultado una inflación galopante. Según datos de la ONEI, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó en 2021 más del 77 %; en 2022, 39.07 %; en 2023, 31.34 %; y en 2024, 24.88 %. De acuerdo con el Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi), la proyección inflacionaria prevista para 2025 ronda entre el 25% y el 30 %. Asimismo, la ONEI reconoció que los cubanos se ven obligados a destinar más del 90 % de sus ingresos monetarios en productos de la canasta básica de bienes y servicios.
La crisis alimentaria empeora aún más con la crisis energética, que aumenta la inseguridad alimentaria e hídrica. Los continuos apagones limitan la capacidad para cocinar y almacenar los alimentos, así como el acceso a agua potable. La situación ha llegado a un punto tan crítico que, en menos de seis meses, Cuba experimentó varios cortes energéticos nacionales. Ni siquiera en la etapa más dura del Período Especial, el país llegó a estar apagado por completo.
En ese contexto, cientos de miles de cubanos han tenido que reducir sus comidas y realizar una sola al día —un obligado ayuno intermitente—. Si bien en cualquier otro país cuyo Gobierno garantice la seguridad alimentaria y los derechos a la alimentación de sus ciudadanos, saltarse una comida bajo supervisión médica sería bastante natural. El ayuno intermitente en Cuba es sinónimo de enfermedades y muertes seguras.
No ingerir alimentos durante más de 12 horas desemboca en un déficit de calorías, contraindicado, sobre todo, en mujeres embarazadas o en proceso de lactancia; niños y adolescentes; personas con bajo índice de masa corporal, diabetes, insuficiencia renal o hepática, trastornos alimenticios, anemia, gastritis, VIH, ansiedad, depresión, afecciones tiroideas.
Los pocos datos clínicos sobre Cuba recogidos en diversas publicaciones nacionales e internacionales muestran un empeoramiento de la salud de los cubanos, acrecentado por la mala alimentación y la inseguridad alimentaria.
El Atlas de la Obesidad Mundial 2025 —a cargo de la Federación Mundial de Obesidad, con datos de la OMS y otras organizaciones internacionales— estima que la obesidad alcanzó al 24 % de la población adulta en Cuba y pronosticó que aumentaría para 2030. Las cifras y proyecciones que reflejan este documento son bastante conservadoras, teniendo en cuenta que el informe apunta que el país no ha conducido ninguna investigación o encuesta sobre el sobrepeso ni la obesidad, así como las dietas no saludables en los últimos cinco años.
Por otra parte, el Atlas… apenas se limita a emitir cifras, sin analizar las causas de los números. Uno de los aspectos negativos recogidos es la ingesta semanal de hasta 2.5 litros de bebidas azucaradas; pero lo que no explica es que millones de cubanos de todas las edades se ven obligados a tomar bebidas azucaradas —sobre todo agua con azúcar o refrescos en polvo— para sustituir alternativas más sanas (como los jugos de fruta naturales) o para mitigar el hambre.
Lo anterior se constata, sobre todo, en la población infanto-juvenil, en especial entre 7 y 14 años, que se ve obligada a desayunar y merendar con este tipo de bebidas. Mucho más si provienen de familias con trabajos estatales o sin posibilidades de manejar divisas. Podría decirse que los más afectados en este caso son los niños en etapa de educación primaria cuyos padres o tutores no tienen otra opción ante la falta de garantía alimentaria en los centros escolares.
La situación ha llegado a ser tan crítica que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) reconoció en 2024 que Cuba tiene 9 % de pobreza infantil grave; lo cual significa que los niños menores de 5 años no tienen acceso a más de la mitad de los ocho grupos de alimentos imprescindibles para una vida saludable. El Gobierno tuvo que pedir ayuda al Programa Mundial de Alimentos (PMA) para poder garantizar el suministro de leche a los infantes menores de 3 años.
El Atlas de la Obesidad Mundial 2025 tampoco habla sobre el hambre oculta que subyace en la isla. Este estado, definido a principios del siglo XX, establece la deficiencia de vitaminas, minerales y otros micronutrientes debido a la mala calidad de los alimentos. Por tanto, es un fenómeno asociado con la pobreza y la depauperación económica que puede llegar a conducir a la obesidad por escasez. Básicamente, tanto la una como la otra se dan cuando las personas consumen productos altos en calorías y bajos en micronutrientes esenciales —como la llamada comida chatarra— debido a la escasa capacidad adquisitiva, la falta de alimentos saludables y la inseguridad alimentaria (entre otros factores).
El Atlas de la Diabetes 2025 recoge una prevalencia del 10.1 % de esta enfermedad en los adultos entre 20 y 79 años; así como un estimado de 39 % sin diagnosticar en el mismo grupo etario. En total, casi la mitad de esta población en Cuba es diabética. El Anuario Estadístico de Salud listó la diabetes como la octava causa de muerte en la isla en 2018 y reconoció: «en nuestro país la diabetes infantil más frecuente, contrario a la tendencia en muchas otras naciones, es la Tipo I: autoinmune, donde ya el individuo nace con el defecto de una producción de anticuerpos contra los propios islotes del páncreas que no produce insulina». A ello se deben sumar los índices de diabetes gestacional.
A las cifras anteriores se añaden los más de 134 100 pacientes con VIH, los que apenas pueden llevar una dieta saludable que ayude a mantener su sistema inmunitario y prevenir enfermedades secundarias. La dieta requerida no solo es indispensable para el equilibrio de su salud; también es necesaria para su tratamiento, ya que algunos retrovirales deben conjugarse con ciertos alimentos o ingredientes.
Según un estudio realizado en 2017, las enfermedades del tiroides se encontraban entre las cinco primeras causas de solicitud médica en las consultas de endocrinología y otros centros de atención. Aunque estas cifras no se han podido actualizar debido a la falta de información pública oficial, se sospecha que hayan aumentado significativamente debido al estrés y al déficit de ingesta de yodo a través de los alimentos.
Dentro de los grupos poblacionales más vulnerables, los adultos mayores son quienes más sufren la crisis e inseguridad alimentarias en Cuba. La reducción de tan solo una de las tres comidas básicas diarias los afecta de manera doble, no solo por la condición física propia de la tercera edad, sino porque muchos de ellos padecen también alguna enfermedad base o arrastran las consecuencias de una mala alimentación sostenida durante décadas.
Lamentablemente, los datos clínicos asociados a la crisis alimentaria en Cuba no parece que vayan a mejorar siquiera a mediano plazo. La agudización de la inseguridad alimentaria durante el último quinquenio ha desembocado en una aceleración en el deterioro de la alimentación de los cubanos residentes en la isla, con evidentes consecuencias tanto en la salud física como emocional.
Si bien las instituciones y organismos de salud nacionales demoran en emitir información actualizada sobre la condición clínica de la población relacionada con la mala alimentación, los pocos datos encontrados hasta el momento —junto con el mal manejo económico y la desidia gubernamentales— apuntan a un incremento de enfermedades y comorbilidades. Si el Gobierno no ejecuta medidas de urgencia que puedan revertir la situación, los cubanos enfrentarán un elevado riesgo de muerte en un futuro inmediato.

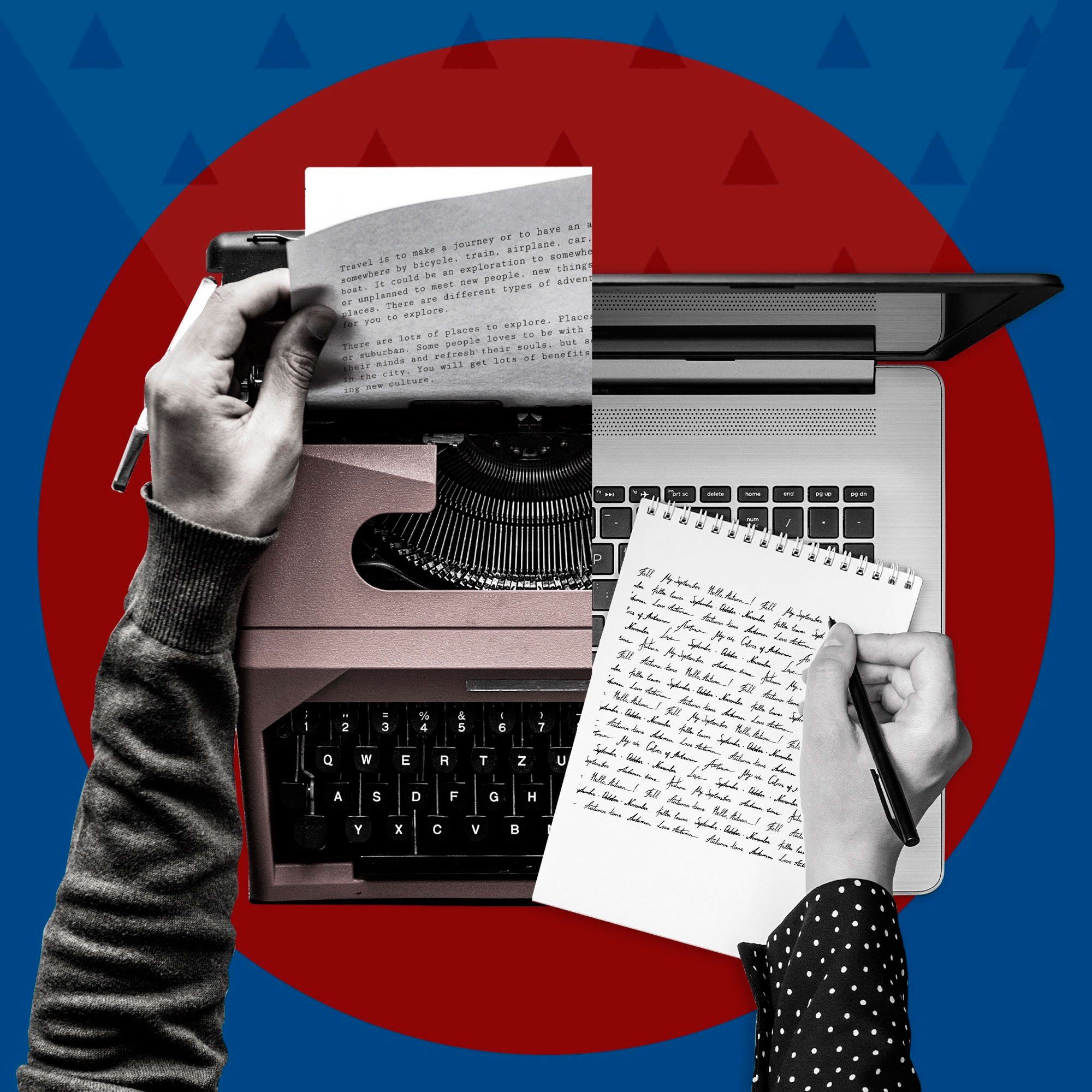

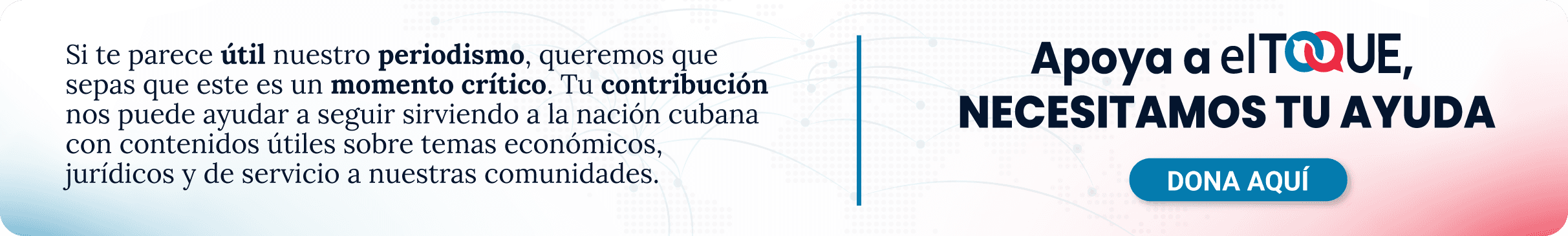
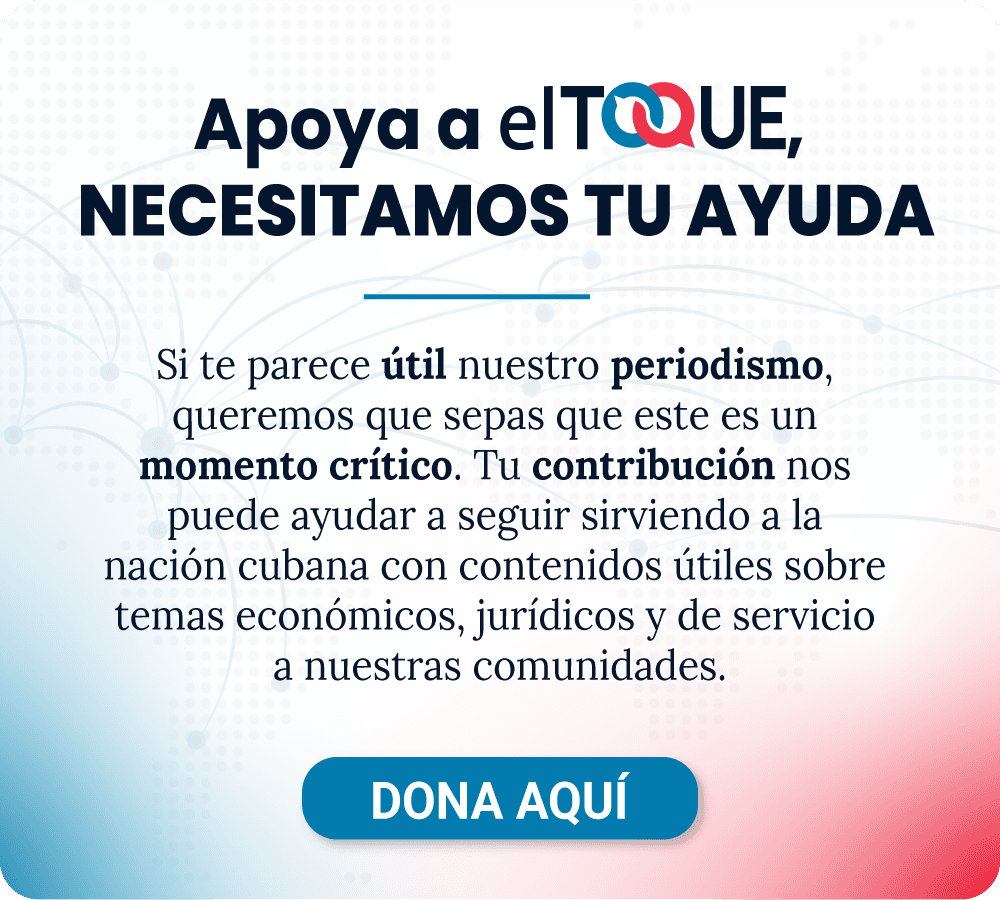

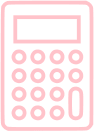
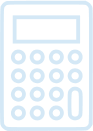
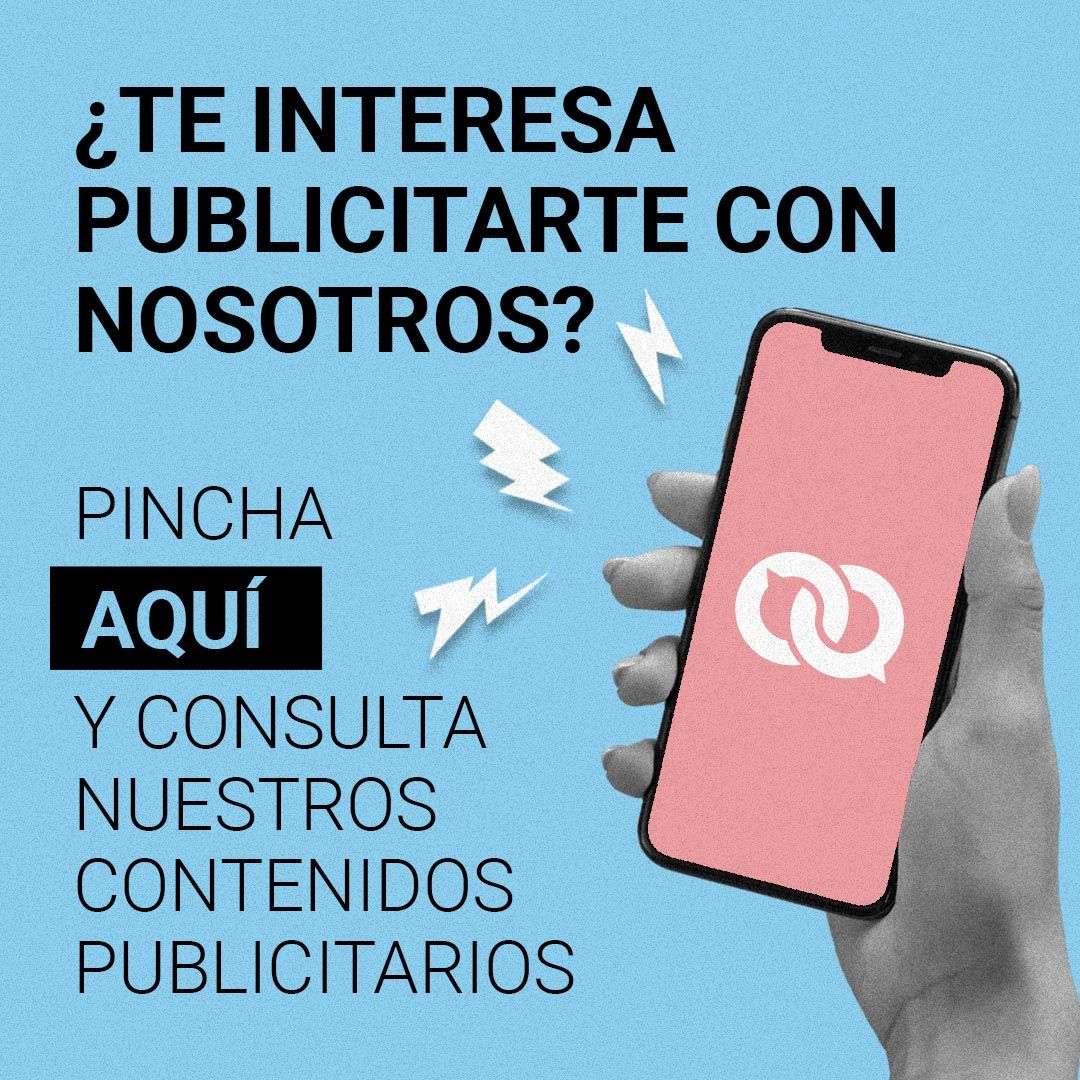



Comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
LUIS
Alex
Yobanis H