Este año solamente estará mamá para poner el árbol, pero no sabemos si tendrá deseos de sacar el que guardamos debajo de la cama. No sabemos, en nuestras distancias, si sus manos querrán volver a acomodar las figuras y las luces, si las luces prenden, si habrá electricidad para que sea posible la luz. No sabemos si los ojos de mamá querrán ver el árbol que armamos una vez en familia y el que poco a poco fuimos armando entre menos gente. Primero sin mi hermano, luego sin mi sobrino y después sin mí. Armar el árbol cada año marcaba la ausencia, la partida de otro de los seres queridos.
En algún momento, no hubo árbol; pero nos sentábamos a la mesa junto a una familia amplia. Era una cena de Nochebuena en la que nos reuníamos muchos más en casa de los abuelos. Allá íbamos tíos y primos a echarnos los cuentos de lo que habíamos vivido en el año, a proyectar los cumpleaños de la familia y a ver a los que andaban lejos.
En mi país, mi madre no es la única ni yo soy el único hijo que anda dando vueltas por el mundo en países prestados para poder soñar, para poder vivir. Hay muchas historias de hijos que nunca quisieron abandonar a la madre, dejarla atrás solita en un lugar en el que ella no le importa a nadie, a ningún poder político, a ningún Gobierno. No interesan las horas que ella dedicó a trabajar para cumplir la emulación, las que dejó a sus hijos para no fallar con el horario o cuando en las marchas gritaba «viva Fidel».
Mi madre, como tantas otras maestras, enfermeras, campesinas, científicas, doctoras, lloraron desconsoladamente la muerte de Fidel Castro. Pero de nada le valió a la mía ni a la de otros sacrificarse tanto y llorar tanto a Fidel. Después de más de 40 años de trabajo tienen una pensión que no les alcanza para un paquete de leche ni para un cartón de huevos ni para comprar a sobreprecio los medicamentos que necesitan. La vida de un pensionado ronda la precariedad absoluta.
Hubo un momento muy duro en el que mi madre me dijo: «yo no fui tan mala con mis hijos»; se refería a que sus hijos la dejaban sola, desamparada como la dejó el Gobierno. Primero se fue mi hermano y luego yo le dije que me iba. Mi madre, entonces, me recordó la historia de Mariana Grajales, quien le pedía a uno de sus hijos que se empinara. «Tienen que irse a hacer su futuro. Vete, mijo». Antes, ella nos había dicho: «si se van, me muero de tristeza». Pero ahora prefiere que nos vayamos lejos y la dejemos sola.
Si antes las madres morían de tristeza por la partida de los hijos, ahora prefieren que se marchen y no mirarles los ojos anegados de tristeza e impotencia, prefieren que no salgan a las calles a gritar sus derechos. Las madres no quieren que sus hijos se conviertan en los héroes ni mártires de hoy. Ellas ven que su sacrificio no valió de nada y no quieren el mismo presente y futuro para su descendencia. Las madres no ven en Cuba presente ni futuro.
Hay historias de otros hijos y otras madres. El que decidió acompañarla porque es hijo único y no la dejó con nadie. La cuidó hasta el final. Esperó su muerte para salir del país. Allí, el mismo día en el que le dieron el acta de defunción, revisó su pasaporte. Después del entierro, fue por un boleto. Está el hijo que dejó a mamá con cáncer y salió para poder garantizarle medicamentos y alimentación, pero no pudo regresar a verla nunca más, ni siquiera en su muerte. Y el que dejó a su madre en un hogar de ancianos y se fue a Europa. Esa mamá tenía la mente perdida, pero mamá siempre sabe si el hijo la acompaña. Desde Europa, el hijo envía medicamentos y jabones para que mantengan olorosa a mamá, y para que tome sus yogures preferidos.
Como si sustituyera un abrazo, en esta Navidad los hijos le mandarán a la madre un combo: leche, carne, algunos turrones, arroz, frijoles; o una planta eléctrica para que pueda alumbrarse, ventilador o lámparas recargables; y le prometerán regresar el año próximo, tal vez para pasar juntos un huracán y ver cómo vuela el techo; para vivir horas en apagón y comer una sopa hecha en el patio, cocinada con trozos de madera. Prometerán regresar el año siguiente como si la promesa por mensaje o videollamada permitiera sanar algo, sanar el vacío que queda. Y mamá sonreirá del otro lado del teléfono, del otro lado del mundo, y pedirá y rezará a la Virgen de la Caridad del Cobre, a San Lázaro, y a todo el panteón yoruba por sus hijos.
Si en tiempos de la dictadura de Batista las madres salían a pedir por los hijos en las calles, ahora lo hacen desesperadas por las redes sociales: por su hijo preso que protestó en una manifestación, por su hijo o hija desaparecida. Las madres temen por el hijo que salió en una moto y no regresa, por la hija que tampoco regresa a casa. Temen a la muerte y a la partida. Temen a los asesinatos, a los naufragios, a los coyotes. Cuando las madres no tienen a tiempo noticias de sus hijos, se vuelven locas.
Algunos hijos podrán reunirse con mamá en esta Navidad porque pudieron ajustar tiempos y boletos, pero la mayoría no puede volver a casa: no alcanza el dinero, no les permiten regresar. No saben cuándo será posible el reencuentro. Parece que mamá no le importa a nadie, ni al Gobierno ni a los hijos que la dejaron desamparada. Pero hay hijos que, al otro lado del mundo, sufren la distancia; y más allá de decirles «Feliz Navidad, pásala bien, come rico», recuerdan los días en que armaban el árbol de Navidad y cenaban en familia.
ELTOQUE ES UN ESPACIO DE CREACIÓN ABIERTO A DIFERENTES PUNTOS DE VISTA. ESTE MATERIAL RESPONDE A LA OPINIÓN DE SU AUTOR, LA CUAL NO NECESARIAMENTE REFLEJA LA POSTURA EDITORIAL DEL MEDIO.
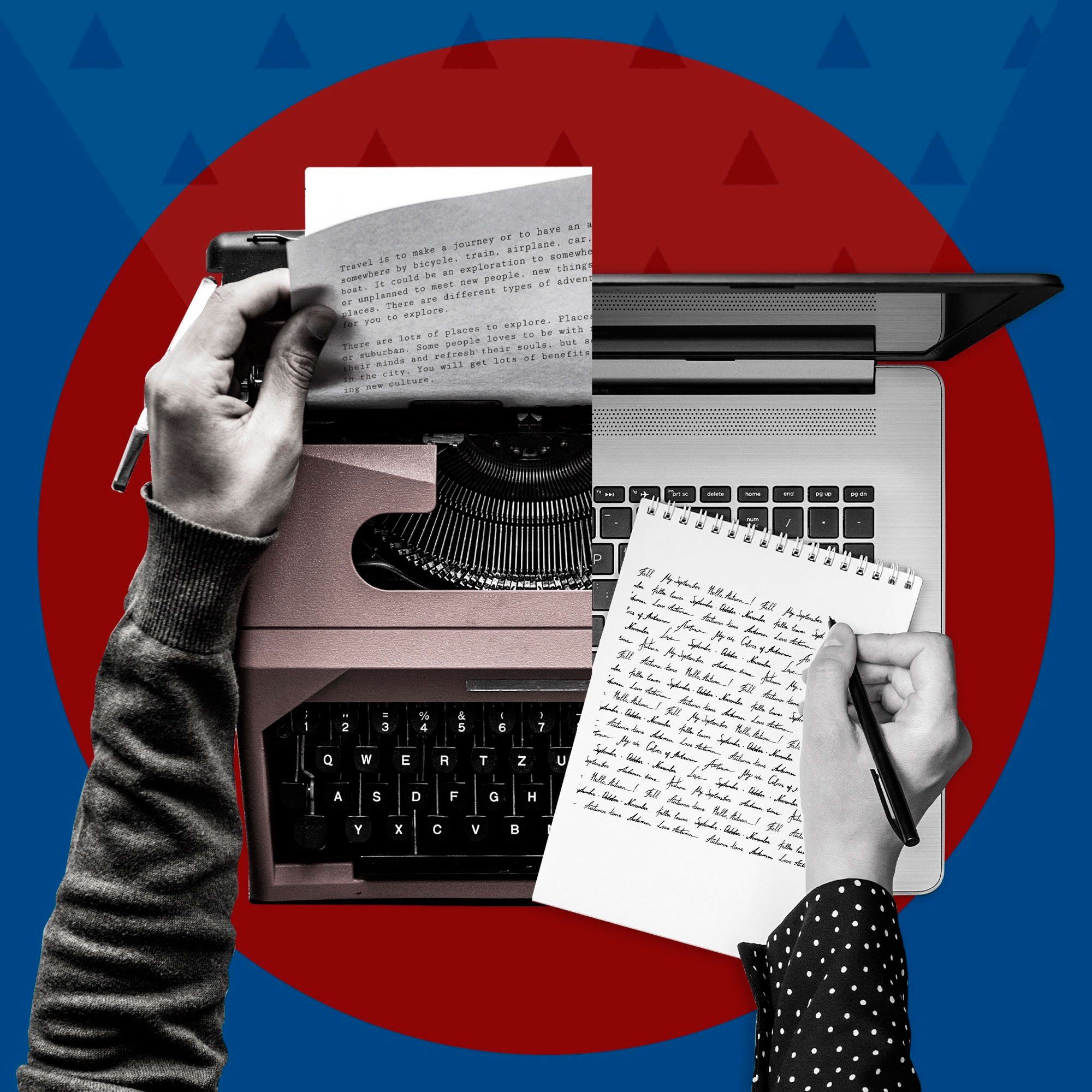









Comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
Rosa Mary
.el isleño
Uno
Manuel diaz