No es soledad, es abandono estatal: denuncian situación de familia en vulnerabilidad extrema

Por momentos, Marilú Placencia González piensa que está sola. Pero no lo está. Vive con su hijo Gerardo, aquejado por trastornos mentales. Marilú tiene la piel seca y escamosa, como la de un pez. Padece ictiosis, una enfermedad cutánea de origen genético. Ambos comparten una vivienda muy precaria de la calle Hermanos Cárdenas, en Camajuaní, Villa Clara.
Varias fotos compartidas en las redes sociales revelan la dimensión del drama de esta familia. Ella perdió la visión de un ojo debido a su enfermedad y el otro está en riesgo. No puede distinguir los objetos con nitidez. Además, Marilú no sabe leer ni escribir.
Su hijo, Gerardo, tuvo meningoencefalitis cuando era niño y hoy las secuelas hacen que su mente se haya quebrado en fragmentos difíciles de juntar. Solo pudo llegar hasta tercer grado en una escuela de Enseñanza Especial. Gerardo a veces golpea a su madre. Nadie interviene. El infierno que ambos viven se llama vulnerabilidad extrema.
Juntos reciben 2 300 CUP al mes. Con eso, solo pueden comprar alrededor de 15 huevos. O dos pomos y medio de aceite. O 9 libras de arroz. Nada que alcance para vivir. Estas cifras convierten la asistencia recibida en una ayuda insuficiente que no cubre ni las necesidades básicas.
«Aunque esta pensión representa un vínculo institucional, resulta simbólica frente al costo real de la vida en Cuba. No podemos calificar su situación de aislamiento absoluto, pero sí de abandono funcional: una desconexión grave entre lo que se provee y lo que realmente se necesita para vivir con dignidad», se lee en la publicación que solicita atención humanitaria para la familia.
En octubre de 2024, Virginia Marlene García Reyes, directora general de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, dijo que en Cuba hay 1.7 millones de pensionados y que más del 39 % percibe el ingreso mínimo fijado en 1 528 CUP.
En la cocina, Marilú se queda quieta bajo una luz opaca. Los cables eléctricos cuelgan flacos y peligrosos, como venas expuestas. Sobre la meseta, un cubo, algunos vasos plásticos y una olla cubierta de tizne. A su lado, un fregadero rodeado de mugre seca. Marilú posa para la cámara con el rostro marcado por las grietas y una mirada a medio camino entre el cansancio y la resignación.
No se conocen las cifras oficiales de la miseria en Cuba. No aparecen en bases de datos de acceso público ni en reportes internacionales recientes. El economista Pedro Monreal lo advirtió: «La opacidad estadística sobre la pobreza es un pilar del relato oficial en Cuba». Por ejemplo, el país está ausente del último informe del Banco de Datos de Encuestas de Hogares de la Cepal. No hay información disponible y actual sobre cuántas personas están afectadas por la pobreza extrema y tampoco se sabe, cuantitativamente, cuán profundo es el deterioro.
Además, Cuba tiene su propia encuesta para medir qué ocurre al interior de las familias. Se trata de la Encuesta Nacional sobre la Situación Económica de los Hogares. Pero los resultados de la última, realizada en 2022, siguen guardados. Mientras tanto, la inflación sube, los alimentos escasean, la crisis energética se alarga y la subsistencia de millones de cubanos se vuelve más frágil.
Monreal lo llama «deshonestidad estadística» y es la manera que tiene el régimen de sostener su relato. Un relato en el cual el modelo social funciona y nadie queda atrás. Aunque la realidad sea otra y nadie pueda medirla con precisión.
La casa de Marilú y Gerardo es un mapa del desamparo. En el baño, un inodoro con agua sucia estancada hasta el borde, parece más una trampa que un servicio sanitario. La tapa levantada muestra manchas oscuras y costras adheridas al plástico. Las paredes están cubiertas de parches de pintura y los muros corroídos por la humedad alternan entre el verde, el azul y el ocre. El piso tiene fracturas y hay un balde pequeño arrinconado para suplir lo que el baño ya no puede ofrecer.
La vivienda que habitan Marilú y Gerardo está en condiciones precarias. Carecen de medios para gestionar su vida con dignidad, incluyendo el acceso a alimentos, medicamentos y atención psicológica, según varias solicitudes de ayuda publicadas en Facebook.

No es la primera denuncia sobre la falta de cuidados de un paciente con ictiosis. En marzo de 2024, varios usuarios ayudaron a visibilizar la situación de una adolescente de 17 años residente en Birán, Holguín. En ese momento se viralizó la historia de Roxana García Guerrero: «Vive en un lugar donde no llevan nada, le quitaron la dieta de leche. Es una niña que tiene que alimentarse y tomar mucho líquido, no puede estar expuesta al sol ni al calor. Un día le asignaron un aire acondicionado y nunca llegó. No tienen agua potable, el agua es de un río seco donde se bañan los animales y las personas, de ahí, de esa agua es donde beben», precisó el post.
Un año antes, se difundió el caso de Yuliesby Cañizares Claro, un niño de 15 años residente en Guayos, Sancti Spíritus. La familia buscaba apoyo para obtener material médico, sobre todo cremas y vitaminas.
Las autoridades locales, las instituciones de Salud y protección social son, en teoría, los engranajes que deberían evitar que casos como estos caigan en el vacío. «Esta familia necesita ser vista, escuchada y atendida. No podemos permitir que la dignidad humana se desvanezca en silencio», alertó la publicación que hoy se replica en diferentes plataformas digitales.
No es soledad. Es abandono estatal. Y el abandono mata lento, pero mata.


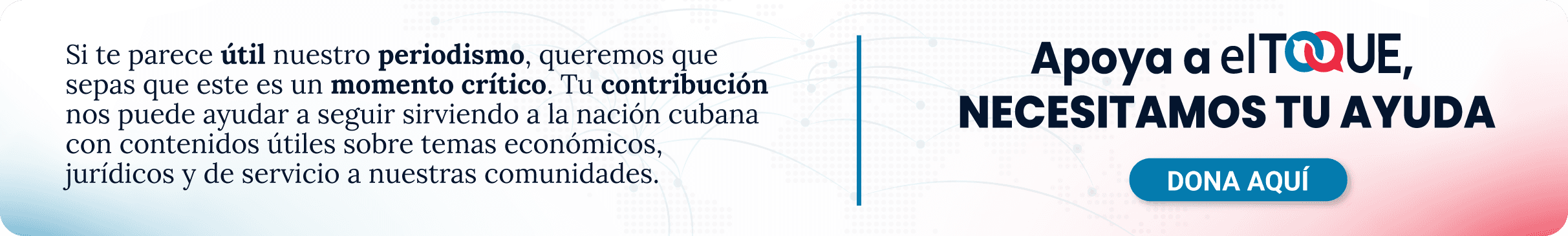
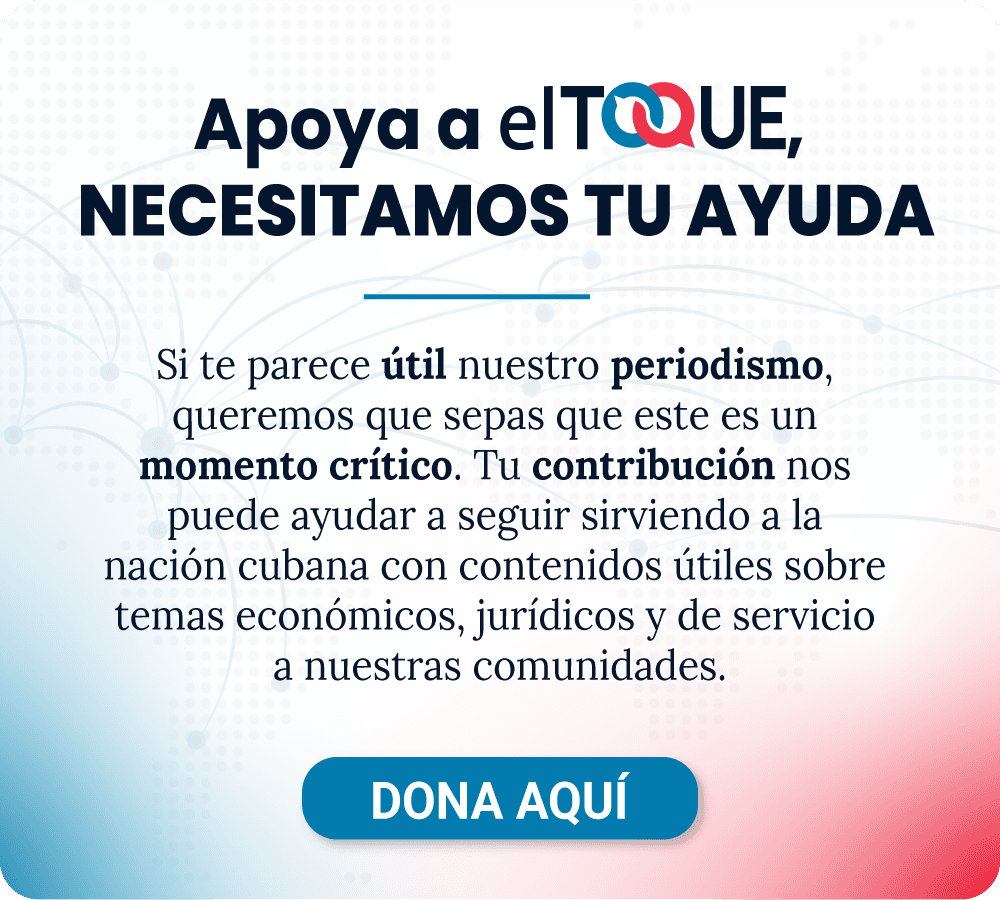

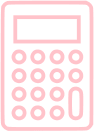
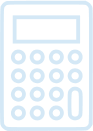
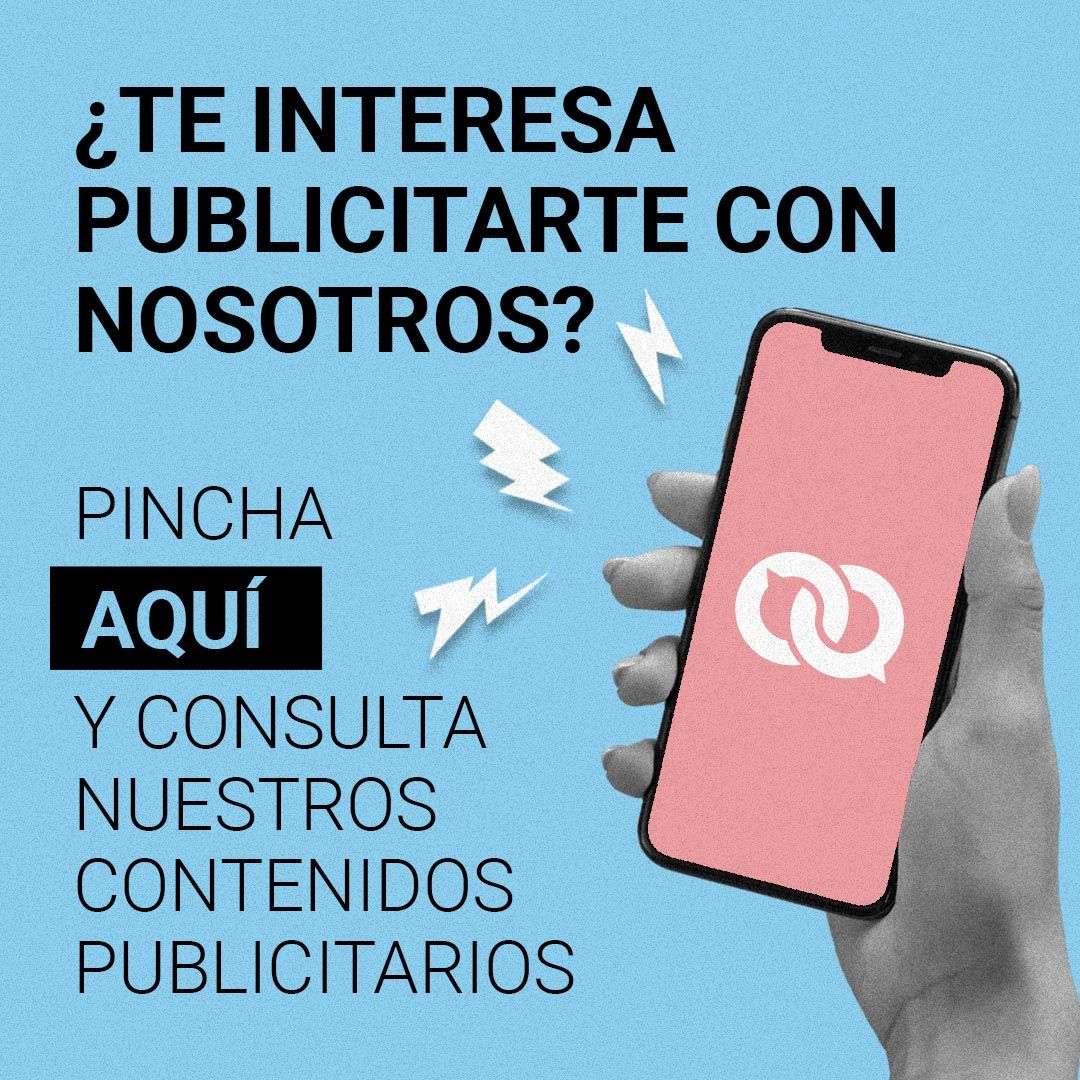



Comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *