José Aurelio Paz: Érase un corazón zurcido a un hombre

Mi hermano Enrique, escritor de filigranas, me lo contó un día en que ambos evocábamos nuestra común amistad con el personaje. La anécdota databa de los años ochenta del pasado siglo, si mal no recuerdo. Enrique comenzaba sus estudios de Periodismo y cayó en sus manos un texto del cronista: «Morir de un solo color», era aproximadamente su título. En él, se cuestionaba por qué razón todos los ataúdes tienen que tener el mismo tono gris cuando hay tantos matices humanos. Desde ese momento, desde aquella chispa de originalidad para ver lo que todos teníamos frente a las narices y no veíamos, comencé a admirarlo, sentenció Enrique.
A mí, un poco más joven que ambos, me sucedió seguramente lo mismo. Llegó a mis ojos alguna de las joyas que el autor tallaba en su humilde periódico de Ciego de Ávila (Invasor) o en las páginas nacionales de Juventud Rebelde, y no pude resistirme a su encanto.
El personaje, el cronista, el autor de esas maravillas —todos sus apelativos en mayúscula, por favor—, José Aurelio Paz Jiménez, ha muerto. Frisaba los setenta años. Era juvenil e irreverente. Lúcido y desencartonado. Ángel y diablillo.
COVID-19. Esa cosa infame.
Filólogo de profesión y periodista de oficio, por el puro placer de contar historias y conectarse a la gente, José Aurelio era todo lo que una redacción necesita para sorprender en cada nueva salida a sus lectores. Aunque su coto de caza preferido era la cultura artístico-literaria —y ahí están para ilustrarlo las formidables entrevistas con primeras figuras: de Rosita Fornés a Juana Bacallo, de Rubens de Falco a Fito Páez—, el periodista podía escribir casi de cualquier cosa. Lo mismo de una piedra que de un ave, de la ciencia que de la mística, de un sentimiento que de una tormenta.
Porque siempre hallaba un costado humano y original, hasta en los muy áridos temas que ha tenido como encargo propagandístico el periodismo estatal del país en las últimas décadas. «Quise hacer algo distinto a como se informa en Cuba y sobre todo en mi época. Mucho acto, mucho triunfo, todo muy bien y las personas eran tan correctas que parecían marcianos», confesó en una entrevista.
En otra, develó parte de su caja de herramientas: «Si uno pone vida y corazón a un artículo, si es capaz de fabular sin llegar a extraviar la verdad periodística, si logras conmover al lector y mejoras las fibras de su espíritu, entonces la más sencilla crónica puede llegar a ser una obra de arte».
Vaya si legó obras de arte para la prensa cubana. La mayoría de ellas aún dispersas y subvaloradas entre archivos de papel amarillentos o ficheros digitales extraviados en el maremágnum de las redes. Auténtico genio como era, JOPA (como también firmaba sus trabajos) jamás se interesó en la meticulosa trascendencia, no ordenó su papelería ni dosificó en volúmenes perdurables tanto derroche de ingenio.
De hecho, el único libro que reúne parte de su obra —treinta deliciosas entrevistas— ni siquiera lleva su firma, sino la de Migdalia Utrera, amiga y valiente directora que unió el material y lo envió a imprenta. Otro tomo con sus crónicas, que finalmente y tras muchos empujones de colegas había compilado, espera poder salir desde hace par de años en la ya larga crisis de las editoriales del país. Cuando vea la luz finalmente, su título parecerá una irónica burla del destino: «Cadáver público».
Hombre de rotunda fe y humanismo a prueba de balas, José Aurelio era, del mismo modo, contrario a los dogmas de cualquier índole, religiosos, políticos, profesionales. Por eso más de una vez cayó mal, levantó ronchas, fue marginado. Téngase como botón de muestra que en más de cuarenta años de productiva ejecutoria jamás fue enviado a coberturas internacionales representando a la prensa cubana. De los que sí fueron, muchos no escribieron ni escribirán en sus vidas una página con la belleza de la que era capaz el «guajiro» avileño.
Esto no le impidió, por supuesto, recorrer mundo, dominar idiomas, sembrar raíces de fraternidad en disímiles geografías. Era un espíritu demasiado libre para que lo ataran las mezquindades.
Cuando por un post de otra entrañable amiga conocí de su muerte, como la de tantos buenos en este bombardeo atroz que va siendo entre nosotros la pandemia, me vino a la memoria aquella crónica suya que siempre compartí con mis alumnos de Periodismo: «La Maestra no irá a clases». Allí, metiéndose en la piel de una educadora, en su primer curso de ausencia al aula luego de la jubilación, decía el cronista:
«Pero como las maestras no se retiran nunca y son siemprevivas a la sombra del Apóstol, vena de la savia hasta después de muertas, este lunes se levantarán, de todos modos, temprano; si no tienen café prepararán una limonada y mirarán hacia el camino. Adivinarán que, de un momento a otro, sus alumnos de siempre, nosotros, vendremos a pedirles un repaso sobre la última lección que nos da la vida».
Prepara la limonada, Maestro. Tenemos demasiadas dudas y ya es tiempo de exámenes.




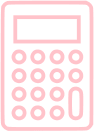
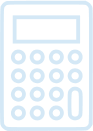




Comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
Alison Infante Zamora