Vacaciones en Cuatro Vientos

Era la primera vez que salía de La Habana. Como no tengo ni un pariente en el campo, me perdí los baños en el río, subirme en las matas de mango, montar a caballo… De niña, esa imagen bucólica y feliz era toda mi representación de “vivir en el campo”. Antes de que terminara el curso, en segundo año de la universidad, me fui con unos amigos a Cuatro Vientos, en Cienfuegos, a 245 kilómetros de la capital.
Pensé que “Cuatro Vientos” era un bonito nombre para un lugar, aunque sonaba al fin del mundo. No era el fin, sino la cima –o casi-, a más de 800 metros sobre el nivel del mar. “Cuba es La Habana, y lo demás son áreas verdes”, dicen por aquí a cada rato. Y a fuerza de escucharlo, uno lo repite también, sin pensar. Hasta que no se traspasan las fronteras de la gran ciudad, resulta difícil comprender que esa frase –ocurrente en apariencia-, puede ser muy tonta, irrespetuosa.
Por todo el camino, cuando van apareciendo las casas –una aquí, otra quién sabe cuántos kilómetros después-, surgen las preguntas. ¿Esta gente qué hace cuándo se enferma? ¿Dónde está su panadería, la bodega, la farmacia…? ¿Cómo son sus noches, sus fines de semana? ¿Cuáles son sus sueños, sus planes? ¿Se parecerán, acaso, a los míos?

Foto: Kako
En la capital cubana residen más de dos millones de habitantes, y un alto por ciento de ellos proviene de otros territorios, o son hijos o nietos de quienes migraron hace años. “Ah, claro, todo el mundo quiere estar en La Habana”, he escuchado decir en muchas ocasiones.
Un prejuicio maliciosamente extendido concibe a los provincianos que buscan una vida habanera –dígase “prosperidad”, “avance”-, como advenedizos, aquellos que “se creen más listos que nadie”. Durante el viaje a Cuatro Vientos me di cuenta que, si yo fuera de ahí, quizás también me hubiera ido.
Llegamos en guarandinga, un invento local, animal híbrido de camión y ómnibus, que trepaba por las lomas, y luego descendía con el mismo trabajo, queriendo y casi sin poder. Pronto nos dimos cuenta de que en el Escambray, todo lo que bajes lo vas a subir después.

Foto: Kako
“Bosque” no es una palabra que se ajuste a esos parajes. Aquello es monte jíbaro, verde cerrado, a ratos silencioso, más tarde lleno de silbidos, rumores y griterío de cotorras. Y como la maravilla existe, en medio de la nada aparece un puestecito de madera, donde venden agua de coco, plátanos maduros, uvas y turrones de maní. Todo tan barato, tan sabroso, que dan ganas de quedarse ahí para siempre.

Foto: Kako
En el pueblo la gente nos miraba como a extranjeros. “Bueno, ya sabemos que se siente”, remató Andrés. Nos quedábamos en el Hotel Serrano, que era más bien un campamento, pero cuidado con demeritarle su hotel a los lugareños, menos cuando nos trataban tan bien. Porque la gente humilde es esencialmente amable y educada. Allí lo confirmamos.
Los días pasaban divertidos, en ríos y pocetas, desandando trillos. Varias veces nos perdimos, por supuesto, pues los campesinos tienen su propio sentido de la distancia y del espacio. Si algo queda “al cantío de un gallo”, puede estar a cuatro o cinco kilómetros. Si te dicen que dobles por el maizal y cruces la talanquera, habrá múltiples talanqueras con sus respectivos maizales. Al regresar alguien seguro pregunta: “¿Llegaron bien? Viste, no hay pérdida”.

Foto: Kako
Justo en lo más alto de Cuatro Vientos, hay un “Coppelia”, nombrado así, igual que la famosa heladería habanera. Entonces, muy de mañanita, llegó el camión del helado; y allá fuimos. Tremenda suerte, era algo que solo ocurría pocas veces en el mes, según nos explicaron. “El paraíso de los pobres”, dijo Ana, encantada con el helado y el paisaje. Paraíso, al fin y al cabo, pensé yo.
Allá arriba no llega la cobertura celular. Hay un teléfono al que los paisanos denominan “la pública”, desde donde se puede llamar a La Habana por un peso cubano.
“Aquí debe ser duro buscarse una novia”, cavilaba Adrián. El transporte escasea, y también las opciones para hacer algo diferente a lo que se hace todos los días. A pesar de la librería, la sala de video, el terreno de pelota y el parque.

Foto: Kako
“Compañera, veinte panes con tortilla, por favor”, pedía Mario en la cafería, antes de salir a montear. La cuenta daba justa: dos por cabeza, y la vendedora ponía cara de “ay mi madre, ¡estos chiquitos!”. “Así contribuimos a la economía del pueblo”, argumentaba Lina, tratando de agradar a la mujer, que seguía rumiando en baja voz, sartén en mano. A la semana nos fuimos, locos por lavar la ropa terrosa, extrañando ciertas comodidadesde la casa. Por poco no cabemos en la guarandinga, sin embargo los vecinos se apretaron, acomodaron los bultos, y logramos montarnos. Porque la gente humilde es esencialmente amable. Allí lo confirmamos.
Otra semana después ya queríamos volver.



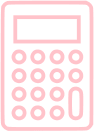
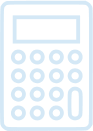




Comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
Gregorio
ESTOS SON PEORES QUE EL ISIL
Camilo sarmiento