Cuando el monitor de la computadora se apagó de golpe, supe que se trataba de un apagón. Mi primer instinto fue salir al pasillo. Los ascensores apagados me confirmaron que no era solo mi problema, sino de todos. Y, curiosamente, eso me trajo calma. Más inquietante es un fallo eléctrico en una sola vivienda que un apagón compartido.
Después de tantos años en Cuba, la oscuridad ya no me descoloca. Aunque llevaba más de cuatro años sin sufrir un apagón, la memoria no olvida. Se activa rápido. Desde que llegué a España en 2021, este era apenas el segundo corte eléctrico. El primero, un «suspiro» planificado por obras en el edificio.
Seguí trabajando gracias a la batería de la computadora. Imaginé que sería breve. Pero el tiempo pasaba y la señal de Internet se volvía caprichosa. Entonces supe que la cosa era grande: el apagón alcanzaba la España peninsular, Portugal y el sur de Francia.
Pensé en la serie Día Cero —con Robert De Niro— que acababa de ver. En ella, un apagón es el inicio de algo peor. Quizá era una de esas producciones que predicen escenarios mundiales. En definitiva, la estrenaron en febrero. Peliculera al fin, mi mente fue directo al peor escenario: un ciberataque. La hipótesis, presuntamente, se descartaría horas después, pero el corazón ya se había acelerado.
Aunque ninguna sociedad está completamente blindada ante los cortes eléctricos, aquí existen protocolos. Los hospitales pueden resistir 24 horas con grupos electrógenos. En los colegios hay luces de emergencia. En la radio, un ingeniero repetía una y otra vez que «ejercicios» sobre escenarios de este tipo se realizan de forma frecuente. Los especialistas saben qué hacer.
Pero en las calles, las sirenas rompían la calma: ambulancias, policías, bomberos. Semáforos apagados. Tráfico convertido en caos por atasco. Personas atrapadas en ascensores. Enfermos que dependen de oxígeno trasladándose desde sus casas hacia los centros de Salud con urgencia.
Para nosotros, los cubanos, la oscuridad repentina no es novedad. Muchos crecimos mientras los apagones eran parte del «paisaje». La diferencia está en la certeza. Aquí, una sabe que la luz volverá. En Cuba, sabemos que volverá..., pero también que se irá de nuevo. La inestabilidad es la norma; el retorno, apenas una tregua.
Pensé en mi padre, allá en Las Tunas, intentando comunicarse con sus hijas sin éxito. Sentí su probable angustia, la misma sensación de impotencia que tantas veces viví en Madrid, sobre todo tras las protestas del 11 de julio de 2021, cuando el Gobierno apagó arbitrariamente las comunicaciones.
Llegar a la escuela
Cuando entendimos que el apagón podía prolongarse, preparamos mochilas: agua, comida, protector solar. Decidimos salir en auto para recoger a los niños, pero temimos que el tráfico fuera un pequeño infierno sin semáforos. Con el transporte público prácticamente colapsado —metro y trenes detenidos, los buses repletos y lentos por el atasco—, decidimos caminar.
Mi pareja fue en busca de mi sobrino, a 2.5 kilómetros de distancia. Yo caminé 4 kilómetros en la dirección opuesta bajo el sol abrasador hasta la escuela de mi hija. No era una distancia imposible, pero el calor la volvió pesada.
Salimos casi como exploradores urbanos siguiendo rutas distintas. Una parte de mí se sentía dentro de una película de Indiana Jones: mochila al hombro, sol implacable, calles medio adormecidas, tranquilidad para «resistir» el escenario.
Hace apenas una semana, la Unión Europea había sugerido que todos los residentes prepararan kits de emergencia. Nosotros —supongo que, como la mayoría— aún no lo habíamos hecho.
En el camino, la ciudad mostraba sus contrastes. Algunos caminaban con calma. Otros, en bicicleta o sentados en terrazas, intentaban que la tarde transcurriera como si nada.
Una mujer me preguntó, desesperada, si aún me funcionaba el teléfono. Otros escuchaban la radio desde sus coches, aislados del mundo digital.
Las primeras compras de pánico ya se notaban: galones de agua, huevos, leche, enlatados. Sin embargo, el ambiente seguía siendo más de resignación que de miedo. Los comercios que podían seguían funcionando y solo aceptaban efectivo. Los supermercados intentaban salvar los productos cerrando las neveras. Los coches, en su mayoría, respetaban a los peatones en los cruces.
Mientras caminaba, sentí el sol de primavera pegar como si fuera julio. La radio anunciaba, con voz entrecortada, que algunos servicios esenciales comenzaban a restablecerse. Poco a poco la normalidad volvía, pero el tiempo estimado de recuperación total superaba las seis horas.
Llegué a la escuela sin sentir las piernas. Mi premio fue el abrazo de mi hija, ajena a todo. ¡Bendita inocencia! Los niños no sabían que algo había cambiado. Los padres llegaban puntuales, como siempre. Como si el apagón fuera apenas una anécdota.
Una madre, al oírme comentar que los cubanos estamos curtidos en apagones, me respondió indignada: «¡Pues nosotros no!».
Media hora sentada en el suelo del aula me ayudó a recuperar algo de fuerza para el regreso. Mientras caminábamos de vuelta, el ambiente había cambiado. Ya no era resignación: empezaba a notar incertidumbre.
Las conversaciones, ahora, cuatro horas y medias después del apagón, eran diferentes: que si no tengo radio de baterías, que si no compré linternas, que si habrá colegio mañana… En el rostro de la gente ya no había calma, sino preocupación.
La divina providencia —y la intuición— pusieron a mi pareja en nuestro camino. Ante la demora, salió a buscarnos, preocupado. Ha visto mucho The Walking Dead, pensé sonriendo.
Otra vez en casa
En casa nos adelantamos: duchas rápidas, cena temprana, velas listas, aprovechar al máximo la luz natural. La radio, entre cortes, prometía que la electricidad volvería antes de la medianoche.
A esa hora, casi las ocho de la noche, aún no había podido avisar a mi familia en Cuba que estábamos bien.
Sentados en el suelo, sin pantallas, sin Internet, sin distracciones, nos reímos de lo lindo. Como en Cuba, cuando de niñas contábamos los coches que pasaban durante los apagones. Son de los pocos recuerdos bonitos que no quiero repetir. Entonces, la oscuridad era juego. Para mis padres, era una preocupación silenciada.
Hay imágenes de aquellos apagones cubanos que no me duelen. Noches mágicas a la luz de una vela, imaginando tormentas fantásticas. Pero esa nostalgia es posible porque ya no vivo en esa realidad. A veces, recordar con cariño aquellos días de juegos inocentes me hacen sentir culpable.
El apagón en España no se parece, ni de lejos, a los apagones de Cuba. Allí, ciudades enteras sobreviven con apenas tres horas de electricidad al día. Aquí, unas horas bastaron para sacudirnos un poco… y recordarnos que no es lo mismo temer una noche sin luz que temer todas las noches.
ELTOQUE ES UN ESPACIO DE CREACIÓN ABIERTO A DIFERENTES PUNTOS DE VISTA. ESTE MATERIAL RESPONDE A LA OPINIÓN DE SU AUTOR, LA CUAL NO NECESARIAMENTE REFLEJA LA POSTURA EDITORIAL DEL MEDIO.
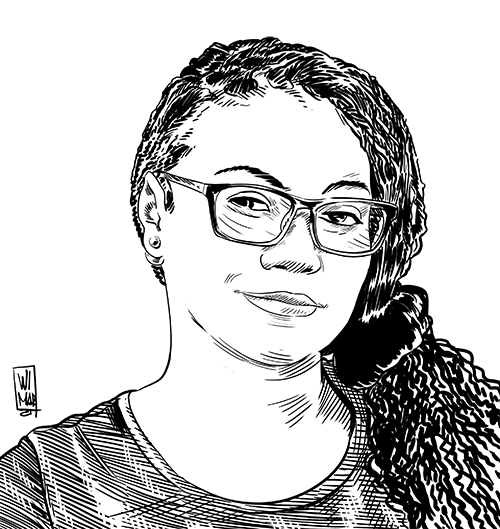









Comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
Pablo
Sanson