El tren estaba repleto. Yo rodaba con mi hijo hacia Ciego de Ávila y, como casi siempre ocurre cuando viajamos juntos, él iba entretenido en el paisaje y yo leyendo. Caía la tarde. Un señor pregonaba ciruelas mientras esquivaba a los viajeros para poder desplazarse por el vagón con su mercancía.
Luego de diez minutos de recorrido se armó un alboroto: un niño lanzó la semilla de una ciruela y había golpeado a un joven que, enfurecido, se levantó buscando al culpable. Pensé que no sucedería nada, pues el muchacho, al ver que el golpe era resultado de una chiquillada, terminaría riendo, o haciendo caso omiso, o cuando más regañándolo. Estaba yo muy lejos de imaginar lo que se acercaba: el joven comenzó a zarandear al niño violentamente mientras reclamaba a gritos la presencia del padre para ajustar cuentas; el padre jamás apareció, pues el niño viajaba con su abuela, quien, asustada, no sabía qué hacer.
Como la furia del muchacho no menguaba y su rostro cejijunto se descomponía en una mueca, amenazando con provocar males mayores, un señor intercedió por el niño y la anciana. Apenas el hombre habló, comenzó la trifulca: el muchacho le saltó encima como una fiera y la emprendió a piñazos contra él. Ambos contrincantes tenían partidarios en aquel espacio colmado. En breves segundos, la bronca de dos fue una pelea colectiva.
Los viajantes entramos en pánico, pues los golpes y los empujones iban a diestra y siniestra. Sentí pavor por mi hijo en aquella escena tan terrible. Cargué con él y me retiré hacia el segundo y último vagón, en el cual se aglomeraba la gente, huyendo de la reyerta.
Los conductores detuvieron el tren en el poblado más próximo y llamaron a la Policía, que demoró unos 15 minutos en llegar. Pude ver cómo el muchacho que había comenzado toda la barahúnda era el primero en huir, pero finalmente los policías le dieron alcance y lo metieron en la fiana junto a dos más que iban bastante maltrechos. Al señor justiciero lo montaron en otro carro, pues llevaba en el vientre una herida propinada, según escuché, con un paraguas.
Relaté a familiares y amigos el susto que había pasado al verme en aquella lamentable situación. Y así pasaron los días hasta que lentamente comenzó a disipárse el suceso de mi memoria; pero ocurrió algo que me haría traerlo una vez más a colación, para entonces sí mantenerlo fijo para siempre.
Solo unos meses después, iba yo a casa de un amigo cuando volví a encontrarme a aquel muchacho, a aquel vándalo de inolvidable rostro cejijunto. El miedo que sentí al verlo fue mayor al de aquella tarde en el tren. Fue un miedo colosal, indescriptible. El joven iba vestido con traje verdeolivo, gorra negra y tonfa prendida al cinturón, mientras en la mano sujetaba una correa que terminaba en el cuello de un perro pastor alemán. A su lado había dos guardias más de las Brigadas Especiales.
Lo miré incisivamente, quería estar seguro de lo que ya estaba. El notó mi indiscreción. Sus ojos porcinos se clavaron en los míos. Él fue el primero en retirar la mirada.

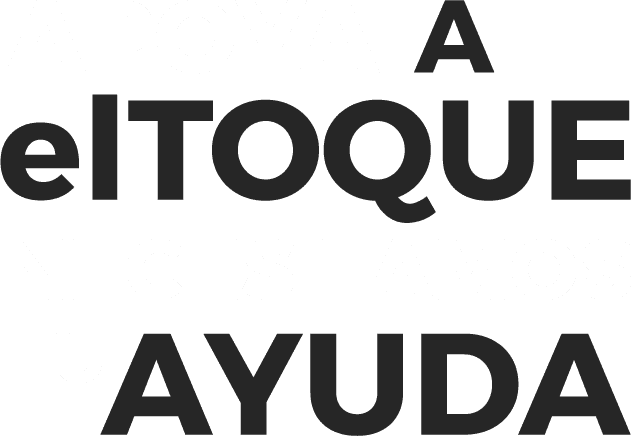


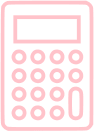
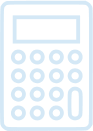




Comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
Manuel González
Uno ahi
Isabelle
Anónimo
Anónimo
GerardoCruz
Heriberto
Manuel: No intento exagerar nada. Solo conté algo que me sucedió, y traté de hacerlo de la manera más sosegada posible. Exactamente se trata de eso. De una papa podrida. Pero ¿qué hace una papa podrida dentro del saco? Es fácil la respuesta: podrirlas todas. Alguien es responsable de que esa papa haya llegado al saco, y es algo inadmisible teniendo en cuenta el nivel de responsabilidad. Solo lanzo un aviso, una preocupación. Dejo constancia de un temor, de un mal que nos puede perjudicar a todos.
De viaje
Carlos.
Jesse Diaz
Carlos.
Màximo
Jesse Diaz