Sentado en un banco del bulevar escucho dos mujeres conversando a mi lado. Una embarazada, la otra siguiendo con sus ojos una pequeña que no dejaba de corretear cerca, supuse acertadamente que era su hija. Ambas hablaban de asuntos maternales. Yo escuchaba a ratos consciente, a ratos inconscientemente, el hecho es que la conversación no se me escapaba. En un instante la madre de la pequeña le hizo a la embarazada una pregunta clásica:
—Quieres que sea hembra ¿verdad?, para tener la pareja…
—No me desagradaría que fuera hembra, pero si es macho será mucho mejor.
—Qué raro, casi todo el mundo quiere la pareja…
—Es por la canastilla, ¿sabes?… Si fuese macho podría heredar la ropa del hermano…
Me quedé atónito al escuchar su respuesta. La otra mujer debió sufrir algo parecido pues demoró en hablar nuevamente. Luego no sé qué pasó que me distendió del tema; pero más tarde, mientras regresaba a casa en tren y veía a una madre juguetear con sus dos hijos, un varón de unos diez años y una pequeñita de meses, recordé la conversación de la mañana y pensé en las madres.
Sí, en las madres. En la de mi hijo, en la mía, en la madre de mi madre, en las de mis amigos, en lo que ha de significar ser madre en sentido general. Si algo le envidio a una mujer es la maternidad. Me dolerá irme de la vida con la inconformidad fisiológica de no saber lo que es tener una criatura en mi vientre, alimentarla de mi sangre, de mi cuerpo, sufrir amargamente para traerlo a este mundo de calamidades y belleza, para finalmente amamantar. ¡Cuánta dulzura duerme en una madre que amamanta!
Siento un amor rotundo por todo lo maternal y me duele que las mujeres a mi alrededor aún carezcan de cuidados y privilegios. Nuestro país decrece poblacionalmente; es una verdad que nos afectará en el futuro. El Estado ha mostrado su interés en apoyar a las madres, pero aún es mucho lo que se podría hacer para facilitarles su consagrada tarea. Una medida oportuna podría ser el refuerzo de ayuda material para aquellas que decidan embarazarse en más de una ocasión.
La mayoría de las muchachas a las que pregunto si piensan dar a luz lo ponen en entredicho, unas disparan un no rotundo, otras alegan que solo lo harían fuera de Cuba, y las más osadas quieren tener uno, pero solo después de los 30 años. Fue una sorpresa cuando en una ocasión le escuché decir a una estudiante de Medicina que le encantaría tener cinco hijos. Jocosamente le dije que no fuera a comentarlo mucho pues corría el riesgo de quedarse sin pretendientes. Su comentario me provocó una alegría que aún me asalta cuando la recuerdo. Disfrutaría de saber si su deseo de aquel entonces logra materializarse para su bien espiritual.
Después de meditar pude comprender a la embarazada que había escuchado esa mañana en el bulevar. Deseé que tuviese otro varón en el vientre, un heredero para la ropa de su futuro hermano, para que así sus preocupaciones de madre fueran un poco menos agobiantes.
(El Toque es una plataforma que abre espacio a voces múltiples. Las opiniones aquí expresadas no necesariamente representan la visión del proyecto, las publicamos porque creemos en la necesidad de lo diverso)



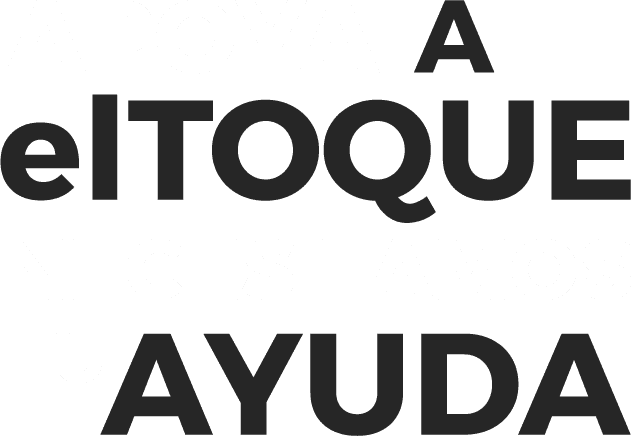



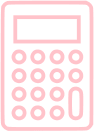
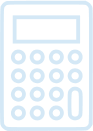
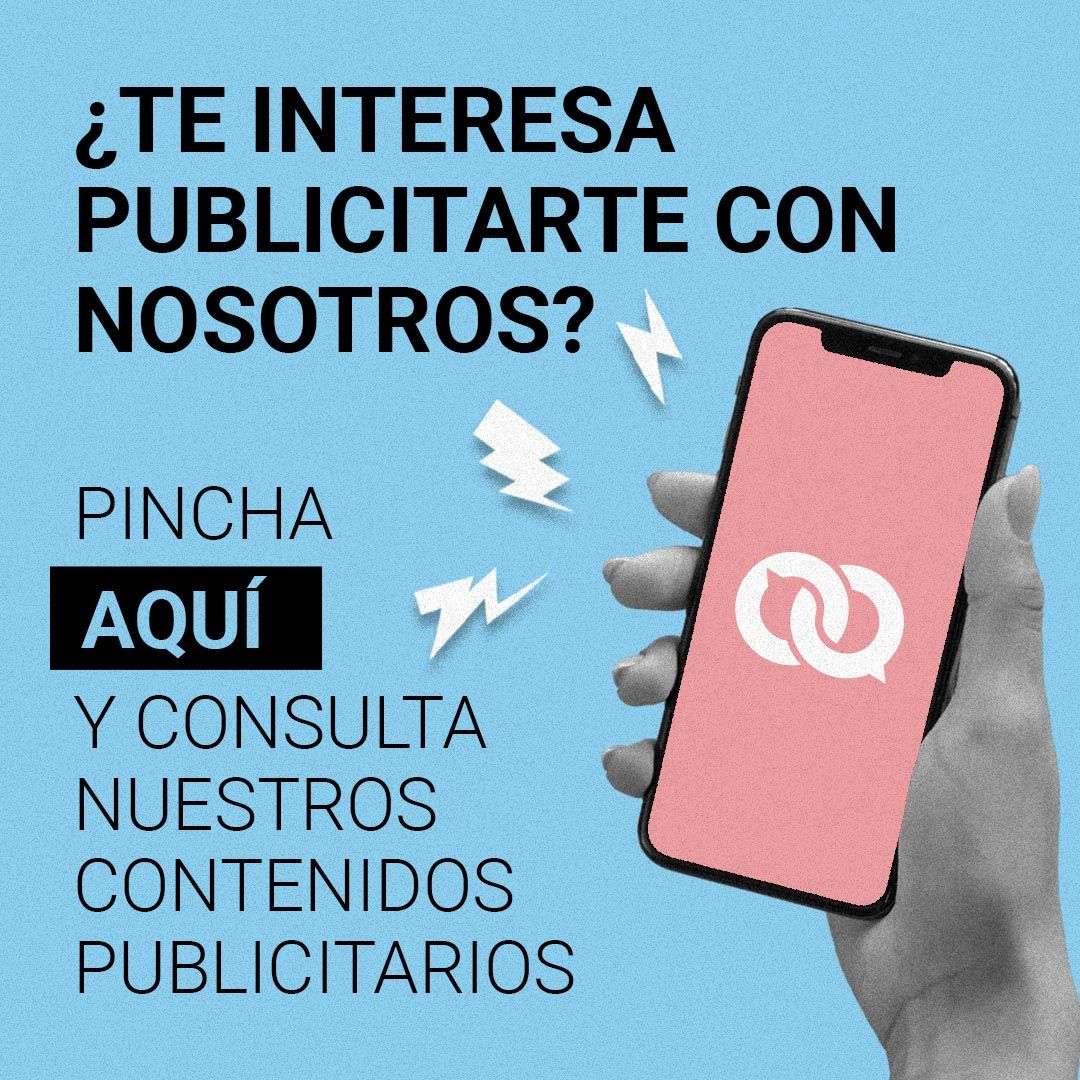
Comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
tunie
Jesse Diaz
El estudio, llevado a cabo por la institución Foresight Cuba, dice CUBA, no USA para que no se confundan, (basada en la metodología homónima de investigación), se apoya en datos de la ONU, la ONEI, CEDEM, Barros y CEPAL, y muestra la evolución del número de nacimientos, defunciones así como el saldo migratorio en la isla caribeña y cómo ello afecta al crecimiento poblacional.
De acuerdo con el informe, después del boom demográfico en la década el 60, la natalidad ha ido disminuyendo desde un máximo alcanzado en 1965. La mortalidad ha ido aumentando desde el 1960 y el saldo migratorio muestra las crisis después de períodos de restricciones para la salida del país.
Desde el 1902 hasta el 1931, expone la publicación, llegaron a Cuba 1,28 millones de inmigrantes y para el año 1958, Cuba tenía 6,58 millones de habitantes, la tasa de mortalidad infantil se había reducido desde 250 por mil nacidos vivos hasta 33.
Para ese entonces, las tasas de natalidad y mortalidad habían sido reducidas hasta 28,9 y 9,1, respectivamente. La esperanza de vida entre el 1919 y el 1958 subió desde 39,2 a 62,4 años y, a pesar de existir un sector extremadamente pobre y analfabeto, Cuba tenía el tercer mejor nivel de vida de América Latina.
A partir de 1959, inicia la confiscación de las propiedades y la eliminación de las libertades individuales, lo cual provocó un primer éxodo de los grupos con mejor posición económica. Para 1962 habían emigrado unas 208 mil personas.
La introducción de los estrictos permisos de entrada y salida reducen el flujo migratorio pero entre 1966 y 1973 emigran otras 342 mil personas.
Desde el 1972 y el 1981 la tasa de natalidad se reduce desde 28,1 hasta 14,1 nacidos vivos por mil habitantes, lo cual según el grupo de investigación fue calificado como la caída más brutal del mundo. A partir del 1978 la tasa de fecundidad se encontraba por debajo del nivel de reemplazo, causa fundamental del estancamiento en el crecimiento del número de habitantes en la isla.
A partir de 1980 y hasta 1981 abandonan el país 160 mil personas, motivadas por el permiso para emigrar hacia los EE.UU a través del puerto del Mariel.
El aumento del nivel de vida hasta el año 1989 se alcanzó gracias a los subsidios soviéticos y de otros países socialistas pero con la caída del campo comenzó el Período Especial que aún afecta a la nación.
El deterioro del nivel de vida produce protestas en las calles de la Habana en 1994 y Fidel Castro autoriza la salida en balsas para todo el que se quiera ir. Entre 1994 y 1995 salen del país 81 mil personas en un éxodo masivo, acota el resumen.
El acuerdo entre Cuba y los Estados Unidos para devolver a todo inmigrante capturado en el mar provoca una migración legal gracias a la concesión de 20 mil visas norteamericanas al año y la migración a través de terceros países. Desde el 1996 hasta el 2012 emigran 555 mil personas.
Según el estudio, en este momento un 17,6 % de la población cubana habita fuera de la isla. Existen unos 13,64 millones de cubanos en total, de los cuales unos 11,24 millones residen en Cuba y otros 2,40 millones en el exterior.
Hoy, Cuba es el país más envejecido de América Latina y en el 2050 será uno de los 10 países más envejecidos del mundo. Las proyecciones de la tasa de natalidad no prevén que estas suban por encima del nivel de reemplazo, ya el grupo de personas con 60 años y más es superior al grupo de 14 años y menos, el número de defunciones será mayor que el número de nacimientos ya en los próximos tres años y se espera que Cuba pierda hasta 2,2 millones de habitantes para el 2050*** Fin del informe.
Este escrito, corrobora, en otras palabras lo que dice Heriberto.. O nos reproducimos o desaparecemos..
Abrazos.. Jesse.
maritza